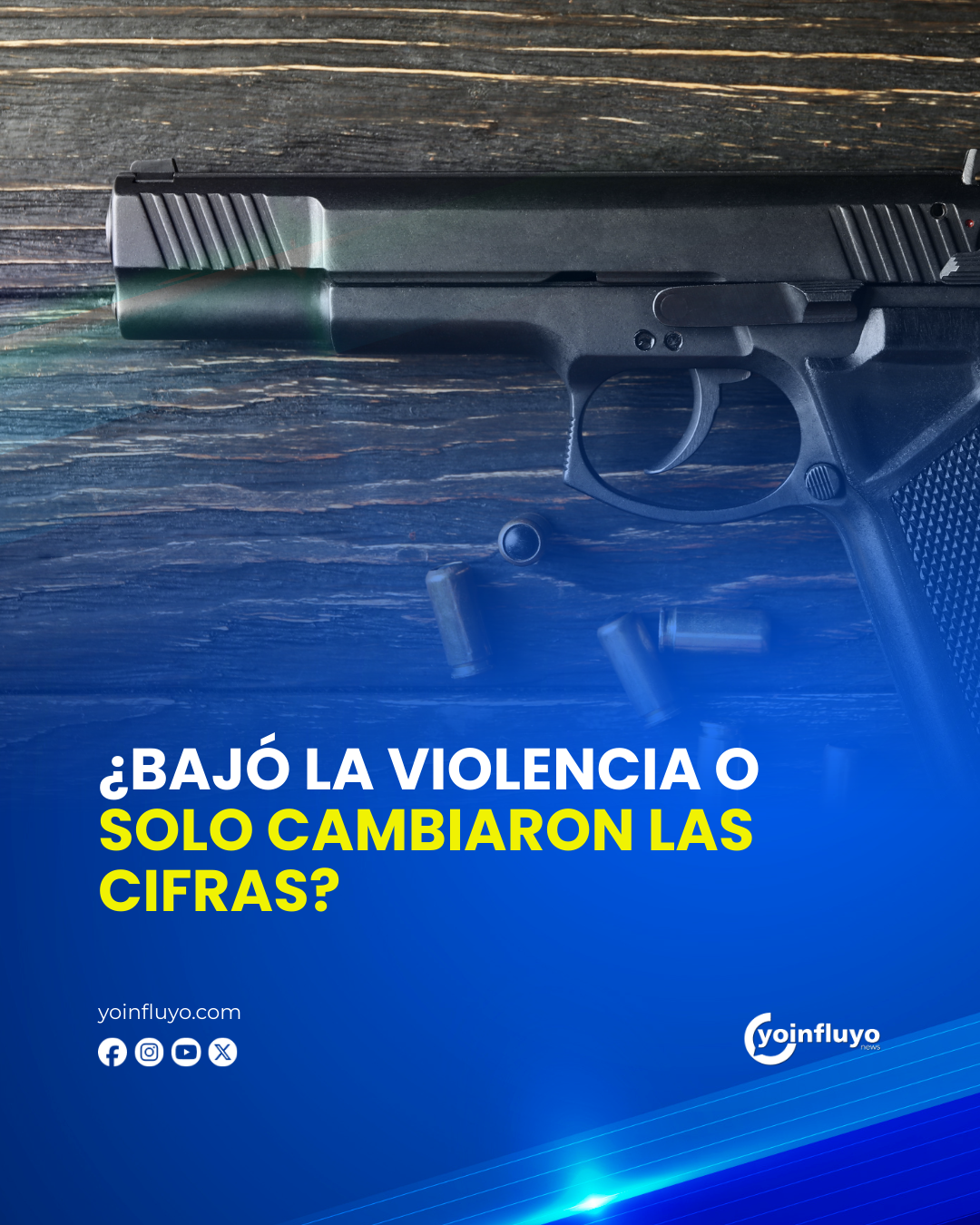La Marcha del Orgullo LGBTQ+ es, ante todo, una manifestación de dignidad. La palabra “pride”, que traducida al español significa orgullo, ha sido adoptada globalmente para representar la lucha de personas que históricamente han enfrentado discriminación por su orientación sexual o identidad de género. Cada 28 de junio, miles de personas en todo el mundo salen a las calles para conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGBT+, en memoria de los disturbios de Stonewall ocurridos en Nueva York en 1969.
Esta fecha no sólo representa un evento histórico, sino también un punto de inflexión. En los años 60, la represión policial contra personas homosexuales en bares neoyorquinos era una práctica común. Se les prohibía ejercer profesiones como la medicina o el derecho y eran arrestadas por lo que entonces se consideraban “crímenes contra la naturaleza”, como bailar con alguien del mismo sexo. El movimiento del orgullo surgió, entonces, como una respuesta colectiva al hartazgo y a la violencia institucionalizada.
Stonewall: el catalizador de un movimiento global
El 28 de junio de 1969, el Stonewall Inn — un bar en Nueva York frecuentado por personas homosexuales, trabajadores sexuales y personas sin hogar — fue allanado por la policía. Lo que comenzó como otro operativo rutinario derivó en una confrontación cuando mujeres transgénero como Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera y Stormé DeLarverie desafiaron a las autoridades. Las personas detenidas eran registradas y expuestas públicamente si su identidad de género no coincidía con su apariencia física.
La resistencia se extendió por varios días. Botellas, monedas y papeleras fueron lanzadas contra los agentes, y el lema “poder gay” se escuchó en las calles. A partir de este hecho, se formaron nuevas organizaciones, surgieron medios de comunicación alternativos y se gestaron las primeras marchas. Un año más tarde, el 28 de junio de 1970, se realizó la primera marcha conmemorativa: el Día de la Liberación de la Calle Christopher, considerado el origen formal de las marchas del orgullo alrededor del mundo.
La primera marcha en México: 1979
El contexto en México a finales de los años 70 era marcadamente conservador. Las expresiones de diversidad sexual eran reprimidas, y carecían de reconocimiento legal o social. Fue en este escenario que, en julio de 1978, un pequeño grupo gay participó en la movilización por el aniversario de la Revolución Cubana. Un año después, en junio de 1979, se realizó la primera Marcha del Orgullo Homosexual en la Ciudad de México.
Unas mil personas partieron del Ángel de la Independencia, aunque fueron desviadas por la policía a la calle Lerma. La marcha culminó en la Plaza Carlos Finlay, sin publicidad ni patrocinadores como sucede en la actualidad. Las pancartas y consignas como “¡Sin libertad sexual no habrá liberación social!” reflejaban la urgencia de una comunidad hasta entonces invisibilizada. Colectivos como el Movimiento de Liberación Homosexual denunciaban actos como las “razzias”, detenciones arbitrarias realizadas por la policía.
Con el tiempo, la Marcha del Orgullo en México fue incorporando nuevos actores y causas. En 1980, trabajadoras sexuales se unieron a las manifestaciones por el incremento de operativos policiacos. Las siglas LGBTTTIQ+ reflejan la ampliación del espectro de identidad y orientación representadas. A lo largo de las décadas, el tono pasó de la confrontación directa a una combinación de denuncia y celebración.
Hoy en día, la marcha es un evento masivo que cuenta con la participación de celebridades, influencers, marcas y colectivos. Carros alegóricos, conciertos y presentaciones artísticas forman parte de las actividades, aunque el trasfondo de exigencia por derechos y respeto a la diversidad sigue presente.
Demandas vigentes y desafíos actuales
La primera “Gran Marcha del Orgullo Homosexual”, realizada el 29 de junio de 1979, marcó el inicio de un camino. En los años 80, surgieron manifestaciones con nombres simbólicos como “Marcha de la Crisis” (1986) y “Marcha Desangelada” (1987), que reflejaban las problemáticas sociales del momento. En 1997, el Festival Mix México abrió un espacio de representación en el cine para historias LGBT+.
En años recientes, la marcha se ha transformado en un espacio cultural amplio. En Paseo de la Reforma se realizan marchas; en lugares como la Cineteca o el Centro Cultural Ollin Yoliztli la realización de conciertos con orquestas como la OFCM y la OSEM; así como funciones de ballet, cine y presentaciones en Bellas Artes. Estos eventos reafirman la presencia pública y artística del movimiento.
A pesar de los avances legales, como el matrimonio igualitario o la adopción homoparental, la comunidad LGBT+ en México sigue enfrentando discriminación, violencia y crímenes de odio. Las marchas actuales demandan una igualdad sustantiva en el acceso a salud, educación y trabajo. La visibilidad de las personas trans y no binarias, la educación en diversidad sexual y la inclusión en medios siguen siendo retos importantes.
La exigencia y principal motor de esta marcha se centra en exigir las cuestiones legales que deben ir acompañado de políticas públicas eficaces, representación auténtica y espacios seguros para todas las identidades. Además, se exige una participación activa en la toma de decisiones que afectan directamente a esta comunidad.
Voces y figuras clave del movimiento en México
Una de las figuras más relevantes en la historia del movimiento LGBTQ+ en México fue, sin duda, Nancy Cárdenas Martínez, dramaturga, escritora, directora de teatro y activista. Su visibilidad y valentía marcaron un parteaguas en la vida pública del país. En 1973, durante una entrevista transmitida en vivo en el noticiero 24 Horas, conducido por Jacobo Zabludovsky — el de mayor audiencia en la televisión mexicana en aquellos años — Cárdenas defendió a un trabajador despedido por ser homosexual y, en ese momento, se declaró lesbiana al aire, convirtiéndose así en la primera persona en hacerlo en cadena nacional.
Para muchos, ese gesto fue más que una declaración: fue un acto de resistencia. La prensa la bautizó con distintos apodos. Carlos Monsiváis la llamó “La siempre inoportuna” mientras que Genaro Lozano la describió como “la madre del movimiento LGBTTTI en México”. Ella misma, con ironía y firmeza, se auto definió como “una guerrillera disfrazada de artista” en una entrevista de 1981.
Además de su trabajo artístico, Nancy fue fundadora del Frente de Liberación Homosexual (FLH) en 1971, junto con figuras como Monsiváis y el periodista Luis González de Alba. Las primeras reuniones de este colectivo se realizaron en su propia casa, en San Pedro de los Pinos, y aunque los registros documentales son escasos — por la persecución institucional y los “castigos y sanciones” de la época — su existencia fue clave para el desarrollo posterior del movimiento.
Más adelante, Nancy Cárdenas colaboró con colectivos como Oikabeth, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR) y el Grupo Lambda de Liberación Homosexual, que participaron en actos emblemáticos como la marcha del 2 de octubre de 1978, en memoria de la masacre de Tlatelolco. Ese día, distintos colectivos se agruparon bajo lo que más tarde se conocería como la Coordinadora de Grupos Homosexuales, germen de las futuras marchas del orgullo en el país.
La huella que dejó Nancy Cárdenas no se limita a su visibilidad mediática, sino que se extiende a su capacidad de articular pensamiento, arte y activismo, en una época donde la censura y el estigma eran catalogados como una norma.
Una marcha con historia, retos y brechas generacionales
Aunque el movimiento del orgullo ha logrado avances significativos en términos de visibilidad y derechos, la aceptación social no es homogénea. El estudio global Orgullo LGBT+ 2025, publicado por Ipsos, muestra que las mujeres de la Generación Z lideran el respaldo a la visibilidad LGBT+, especialmente en medios de comunicación. Sin embargo, entre los hombres de generaciones mayores, el apoyo es mucho más limitado, lo que revela brechas culturales persistentes dentro de la sociedad mexicana.
En el país, solo el 39% aprueba manifestaciones afectivas entre personas del mismo sexo en espacios públicos, y apenas el 41% respalda políticas inclusivas en los entornos laborales. Una parte importante de la población aún se muestra indiferente o neutral ante este tipo de expresiones, lo cual evidencia que el cambio legal no siempre va acompañado de transformación social inmediata.
La Marcha del Orgullo en México — y en el mundo — no es un fenómeno reciente ni ajeno al contexto político y social. Es un reflejo de las tensiones y transformaciones que han atravesado la historia del país desde finales del siglo XX. Más que una celebración, es una narrativa viva de resistencia, adaptación y exigencia de derechos. Un ejercicio de memoria colectiva que pone sobre la mesa temas fundamentales como la igualdad, la representación, la educación y la no discriminación.
Comprender su origen y evolución permite ver el orgullo no como una postura ideológica, sino como un movimiento social relevante en la construcción de una ciudadanía plural, incluyente y en constante diálogo con sus generaciones. Su historia no ha terminado; sigue escribiéndose en cada marcha, en cada cartel, y en cada voz que se suma para no volver al silencio.
Te puede interesar: ¿Estamos cada vez más cerca de un conflicto nuclear?
Facebook: Yo Influyo