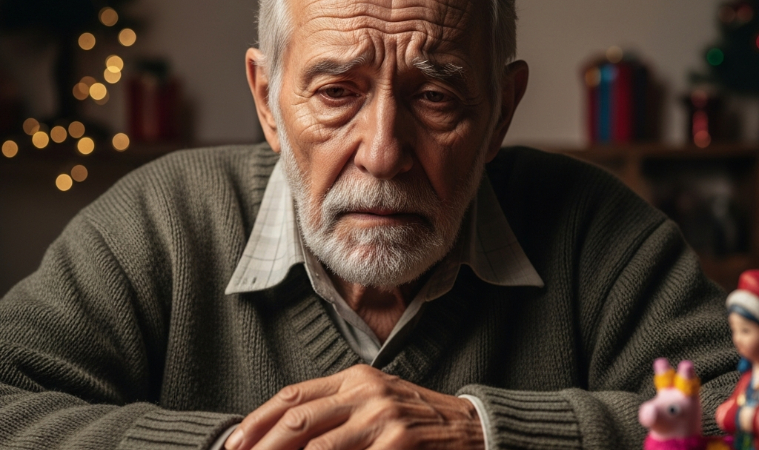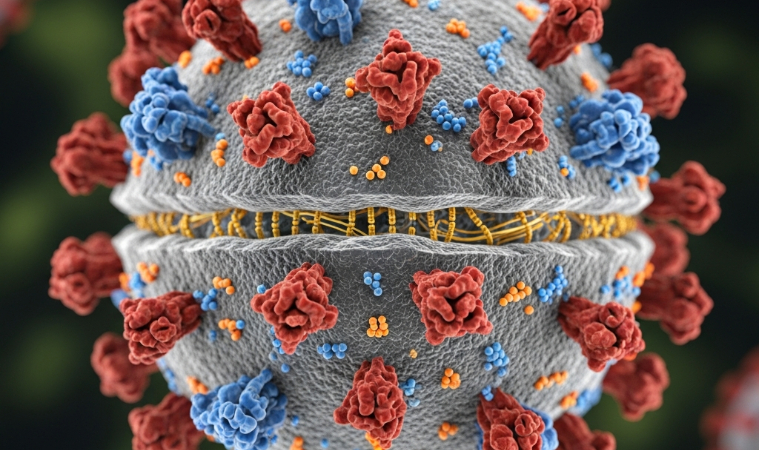Del asistencialismo al capital humano (1917–2018)
La política social en México es, al mismo tiempo, reflejo y motor de nuestra historia. Nació con tintes de justicia social en la Constitución de 1917, se consolidó como un sistema de seguridad social ligado al crecimiento industrial del siglo XX y, con el paso del tiempo, se transformó en un mosaico de programas asistencialistas, tecnocráticos y de inversión en capital humano. Su evolución responde no solo a necesidades internas, sino también a presiones externas, cambios económicos y coyunturas políticas.
En palabras del historiador Rolando Cordera, “la política social mexicana ha oscilado entre la dádiva y la estrategia, entre el paternalismo y la inversión en futuro”. Ese vaivén ha dejado huellas profundas en millones de familias, y al mismo tiempo ha abierto debates que hoy siguen vigentes: ¿debe la política social paliar el hambre inmediata o transformar las condiciones estructurales de pobreza?
La Constitución de 1917 y el Estado benefactor
El origen formal de la política social mexicana se ubica en la Constitución de 1917, pionera en América Latina en reconocer derechos sociales. El artículo 123 garantizó derechos laborales básicos, mientras que el 27 introdujo la reforma agraria. Posteriormente, en 1943, el presidente Manuel Ávila Camacho creó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que marcó el inicio del Estado benefactor ligado a la industrialización.
Durante varias décadas, los beneficios sociales estuvieron estrechamente vinculados al empleo formal. Quien trabajaba en una fábrica, empresa estatal o institución pública accedía a seguridad social; quien laboraba en el campo o en la informalidad quedaba fuera. El sistema, como señalan académicos del Colegio de México, nació excluyente.
María de los Ángeles, una mujer de 78 años que trabajó como comerciante ambulante en la Ciudad de México, resume esa exclusión con sencillez: “Yo nunca tuve seguro. Mis hijos nacieron en casa porque no podía entrar al IMSS. Para los que no teníamos patrón, no había nada”.
Crisis, ajustes y programas asistencialistas
La crisis de deuda de los años 80 y el ajuste estructural impuesto por organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial pusieron fin al modelo del Estado benefactor. El desempleo creció, la inflación disparó la pobreza y el gobierno tuvo que buscar nuevas estrategias.
En ese contexto surgieron los primeros programas asistencialistas de gran escala, como la entrega de despensas o subsidios generalizados. Pero estos esquemas, lejos de resolver la pobreza, solo paliaban sus efectos inmediatos.
La gran innovación llegó en 1997 con PROGRESA, un programa de transferencias monetarias condicionadas (PTMC) diseñado por el gobierno de Ernesto Zedillo. A diferencia de los apoyos directos, PROGRESA buscó invertir en el capital humano: las familias recibían dinero a cambio de enviar a sus hijos a la escuela y asistir a revisiones médicas.
El modelo llamó la atención internacional. El Banco Mundial y la CEPAL lo reconocieron como pionero en América Latina y lo promovieron en países como Brasil (Bolsa Familia) y Colombia (Familias en Acción).
OPORTUNIDADES y PROSPERA: continuidad con matices
Durante el gobierno de Vicente Fox, PROGRESA cambió de nombre a OPORTUNIDADES, ampliando la cobertura e incorporando apoyos para jóvenes en educación media superior. Felipe Calderón mantuvo el esquema y, en 2014, Enrique Peña Nieto lo rebautizó como PROSPERA, con énfasis en la inclusión productiva y financiera.
Los resultados fueron ambivalentes. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), estos programas lograron mejoras en escolaridad y acceso a salud, pero tuvieron un impacto limitado en la reducción de la pobreza multidimensional.
Gonzalo Hernández Licona, exsecretario ejecutivo de CONEVAL, ha sido claro: “Los programas de transferencias condicionadas funcionan, pero no son suficientes. Se necesita empleo formal, crecimiento económico y políticas universales que complementen el apoyo focalizado”.
Para comprender el impacto real de estas políticas, basta la voz de Rosa, madre de tres hijos en Oaxaca. “Con PROSPERA mis niños pudieron ir a la secundaria. Yo iba cada mes al centro de salud y ellos recibían la beca. Pero cuando mi hijo terminó la prepa, ya no hubo apoyo para entrar a la universidad. Se cortó el camino a la mitad”.
Historias como la de Rosa reflejan tanto los avances como las limitaciones del modelo. Sí hubo más niños en las aulas y más mujeres en controles médicos, pero la falta de articulación con empleo, educación superior y movilidad social dejó un vacío difícil de llenar.
Crítica y desafíos estructurales
Los programas focalizados fueron celebrados en organismos internacionales, pero criticados por diversos sectores académicos y sociales en México. Una de las críticas más recurrentes fue la dependencia política. En tiempos electorales, los padrones de beneficiarios eran utilizados con fines clientelares, debilitando la confianza ciudadana.
Otra crítica fue su limitada visión estructural. La CEPAL ha señalado que “el combate a la pobreza no puede reducirse a transferencias condicionadas; requiere reformas fiscales progresivas, inversión en salud y educación universales y políticas de empleo decente”.
Del siglo XX al siglo XXI: balance necesario
Entre 1997 y 2018, México consolidó uno de los programas sociales más estudiados del mundo. PROGRESA, OPORTUNIDADES y PROSPERA demostraron que el enfoque en capital humano podía mejorar indicadores de corto y mediano plazo. Sin embargo, la pobreza en México sigue siendo una herida abierta: en 2018, más de 52 millones de personas vivían en pobreza, según el INEGI y CONEVAL.
Para jóvenes de hoy, el mensaje es claro: la política social no puede quedarse en nombres cambiantes ni en transferencias temporales. Necesita convertirse en una verdadera estrategia de movilidad social, donde educación, salud y empleo digno estén garantizados como derechos, no como favores.
La evolución de la política social en México muestra un tránsito del asistencialismo al capital humano, pero también evidencia las deudas históricas con la población. Los programas de transferencias condicionadas fueron innovadores, pero insuficientes para romper el círculo intergeneracional de la pobreza.
Hoy, el reto es diseñar políticas sociales universales y sostenibles, que no dependan de la coyuntura electoral ni del padrón de beneficiarios. Se trata de poner a la persona en el centro, reconociendo su dignidad y promoviendo su desarrollo integral.
La historia de Rosa, la exclusión de María y las voces de millones de mexicanos nos recuerdan que la política social no debe ser dádiva ni instrumento de control, sino una herramienta de justicia que garantice igualdad de oportunidades.
En palabras del papa Francisco, “la solidaridad entendida en su sentido más hondo es un modo de hacer historia”. Esa es la invitación pendiente para México: transformar su política social en motor de justicia y dignidad para todos.
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com