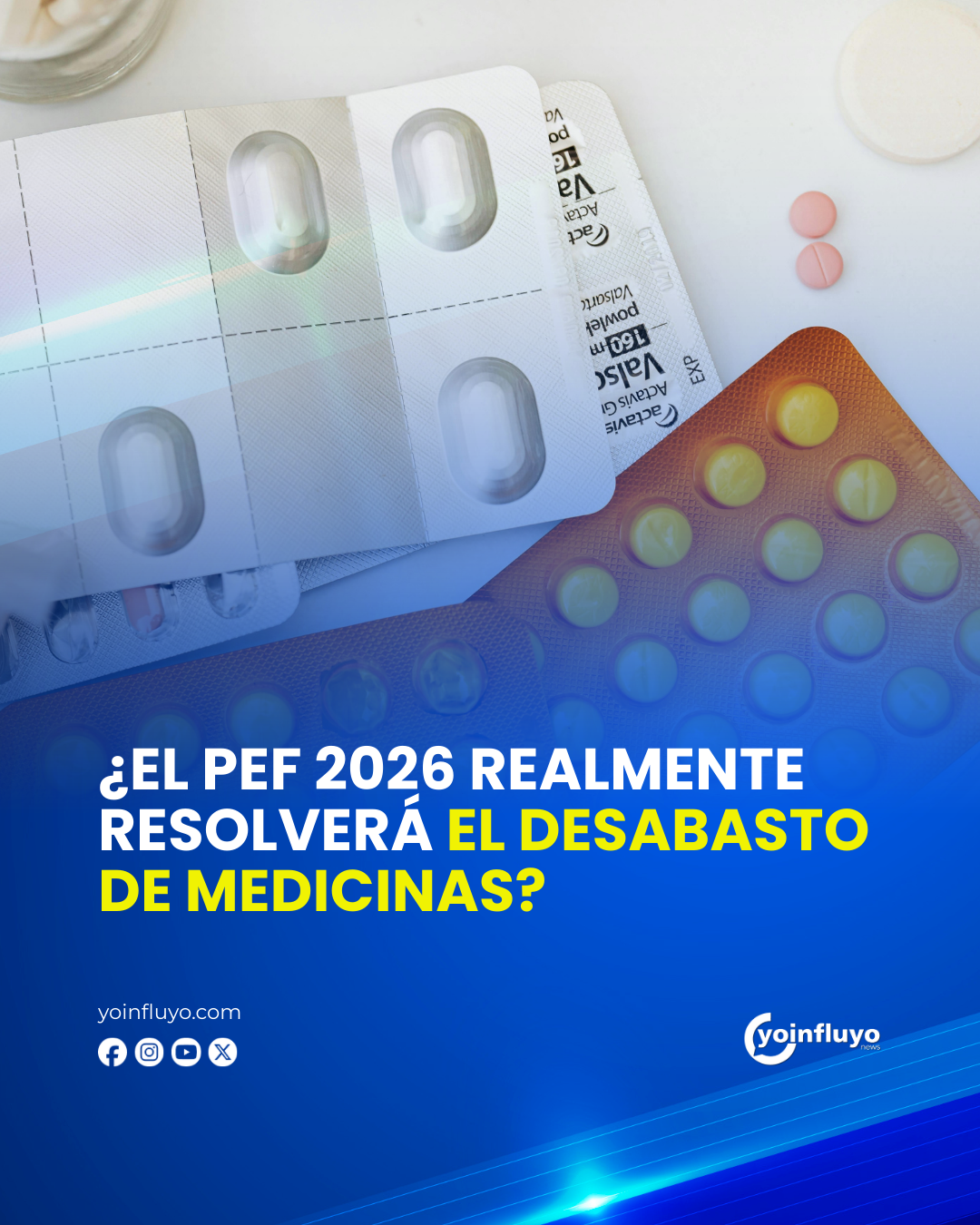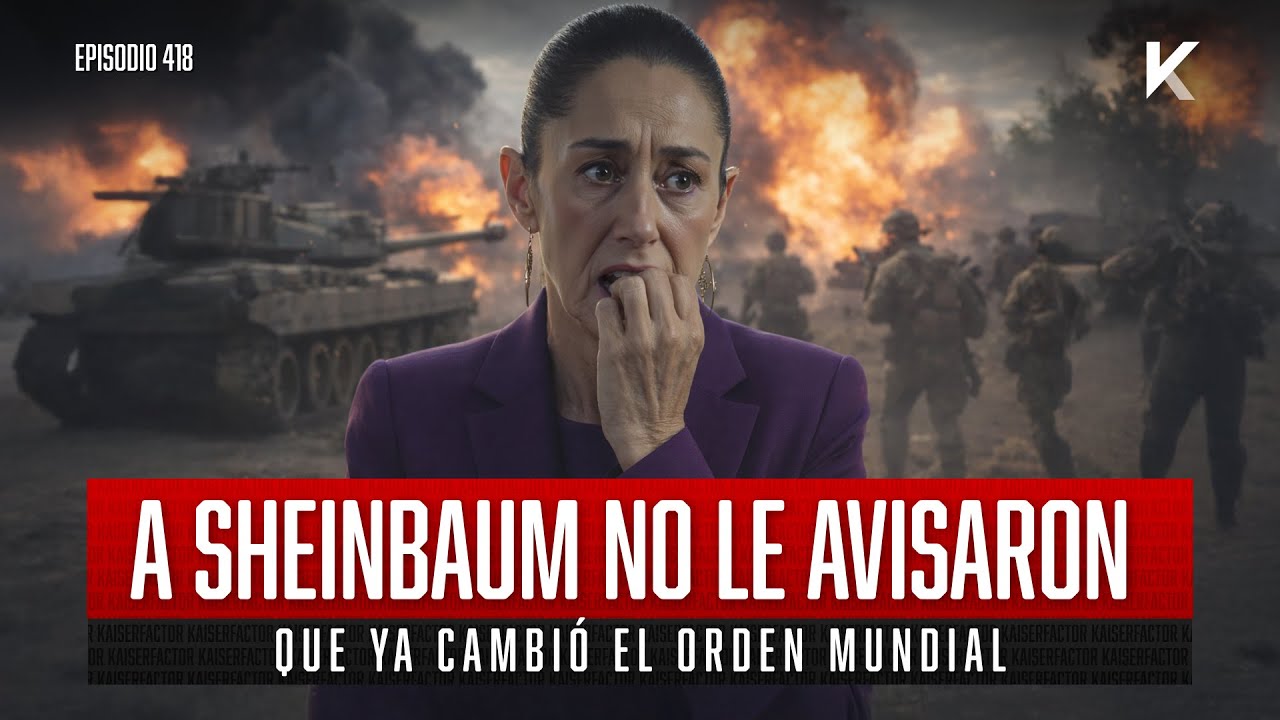Casi todas las generaciones han enfrentado crisis, pero pocas han crecido rodeadas de tantas, tan rápido y todas al mismo tiempo. La Generación Z —nacida entre mediados de los noventa y principios de los 2010— se formó mientras el mundo vivía una aceleración tecnológica sin precedentes, una sucesión de colapsos económicos globales, el avance del crimen organizado, una pandemia devastadora y un clima de ansiedad colectiva.
Para ellos, nada de esto fue un episodio aislado: fue el ambiente de su infancia. Y ese ambiente moldeó profundamente su manera de relacionarse con la familia, la escuela, la política, la fe, la salud mental y el futuro. Como recuerda UNICEF, esta generación creció “en un mundo donde la incertidumbre dejó de ser excepción para convertirse en normalidad”. (UNICEF, Informe Juventud y Salud Mental, 2024)
Este contexto evidencia una urgencia ética: la sociedad adulta ha fallado en ofrecer a sus jóvenes condiciones mínimas de seguridad, dignidad y esperanza. De ese vacío surgió la identidad de la Gen Z.
Nacidos en un mundo digitalizado: la primera generación 100% online
Los millennials presenciaron el nacimiento del internet. Los centennials nacieron dentro de él. Antes de aprender a escribir, ya sabían deslizar la pantalla de un iPad. Antes de hacer su primera tarea, ya consumían contenido en YouTube. Antes de salir solos a la calle, ya tenían una cuenta de TikTok.
El Pew Research Center clasifica a la Gen Z como la primera generación “nativa digital”, es decir, la primera que no tuvo que adaptarse a la tecnología: simplemente vivió con ella desde siempre.
Esto cambió todo:
- Procesos cognitivos más rápidos, pero menor tolerancia a la espera.
- Aprendizajes más visuales e interactivos (tutoriales, infografías, clips).
- Comunicación inmediata: el doble check azul es parte de su gramática emocional.
- Relaciones atravesadas por pantallas: amistades, citas, activismo y hasta espiritualidad en red.
Pero también generó riesgos:
- Exposición constante a violencia, noticias negativas y comparaciones sociales.
- Ciclos de dopamina por likes y contenidos inmediatos.
- Menos privacidad y más vigilancia algorítmica.
En palabras de una profesora del Tec de Monterrey, “Los jóvenes de esta generación buscan ayuda con naturalidad, usan tecnología para todo, y no tienen problemas al hablar de sus emociones.”
(El Sol de México / Tec de Monterrey, 2025)
Para ellos, la tecnología no es solo herramienta. Es contexto. Es entorno. Es identidad.
La sombra de la violencia: crecer en la época de la guerra contra el narco
Si en Estados Unidos la Gen Z creció marcada por los tiroteos escolares, en México creció marcada por la guerra del narco. La investigadora Esmeralda Correa, lo resume así: “Es una generación que nació en la guerra del narco. No recuerdan un México sin violencia.” (Expansión Política, 2025)
Los niños nacidos después de 1997 fueron testigos de:
- Balaceras viralizadas en segundos.
- Desapariciones forzadas normalizadas en la conversación diaria.
- Reclutamientos en zonas rurales.
- Feminicidios y asesinatos masivos en portada todos los días.
- Extorsión como parte del paisaje urbano.
Esto generó dos efectos simultáneos:
- Hipervigilancia: siempre están atentos, siempre miden riesgos.
- Hartazgo moral: ya no aceptan el “así es México”; exigen seguridad.
Testimonio de un joven manifestante (20 años): “Tanto mi tía como una amiga han sido extorsionadas. Las autoridades saben quiénes son los responsables, pero no hacen nada.”
(Expansión Política, 2025) El derecho a la vida y a la seguridad es básico. La Gen Z mexicana no lo tuvo garantizado. Ese déficit moral marcó su carácter.
Crisis económicas: infancia entre recesiones y desigualdad
La Gen Z nació a la par de los ciclos económicos más convulsos en décadas:
- Crisis asiática (1997)
- Recesión post 9/11 (2001)
- Crisis financiera global (2008)
- Crisis de inflación post-COVID (2021–2023)
Esto produjo dos rasgos definitorios:
a) Realismo económico: Para ellos, el “éxito tradicional” —casa, coche, estabilidad— no es un derecho, es un privilegio. A diferencia de generaciones anteriores, no crecieron escuchando que “si estudias y trabajas duro, te irá bien”. Ellos vieron a sus padres perder empleos, negocios quebrar y sueldos estancarse.
b) Mentalidad de supervivencia: Saben ahorrar más temprano, diversificar ingresos y desconfiar de sistemas frágiles. De ahí su obsesión por la estabilidad financiera, la salud mental, la independencia económica. La fe en las instituciones financieras y políticas está profundamente erosionada porque las vieron fallar una y otra vez.
Pandemia: la adolescencia perdida
La pandemia de COVID-19 golpeó a todos, pero no a todos por igual. Para la Generación Z fue un terremoto formativo: sufrieron dos años clave de desarrollo —adolescencia o entrada a la adultez— en confinamiento. Impactos:
- Escuelas cerradas: millones vivieron su secundaria o prepa desde un cuarto pequeño con mala conexión.
- Aislamiento social: ruptura de amistades, noviazgos, vínculos comunitarios.
- Pérdidas familiares: muchos jóvenes se convirtieron en cuidadores de abuelos o padres enfermos.
- Retrocesos educativos medibles en lectura, matemáticas y habilidades socioemocionales.
UNICEF lo llama “la mayor disrupción educativa en 75 años”. Además, documentó que la pandemia desató una ola de ansiedad y depresión entre los jóvenes, quienes ya venían con altos niveles de estrés.
Aurore Brossault, especialista de UNICEF México, lo advierte con claridad: “La salud mental de toda una generación enfrenta una emergencia silenciosa… pero están listos para reimaginar su realidad.”
(UNICEF, 2024) La pandemia no solo interrumpió su educación: interrumpió su sentido de futuro.
Cultura global y redes: una identidad construida entre memes, anime y causas sociales
Además de las crisis “macro”, la Gen Z creció en un ecosistema cultural único:
- Globalización de K-pop, anime y videojuegos.
- YouTubers como figuras formativas.
- TikTok como manual de vida.
- Movimientos como #MeToo, Black Lives Matter y Fridays for Future.
Todo esto creó:
- Conciencia social más aguda.
- Sensibilidad frente a la desigualdad y la discriminación.
- Discursos de inclusión que se volvieron parte de su lenguaje natural.
- Conexión emocional con juventudes de otros países.
Es también la generación que convirtió una bandera de anime—la de One Piece—en símbolo global de protesta, desde Indonesia hasta Ciudad de México. Una prueba de cómo su cultura pop se vuelve política.
Familia en transformación: padres más dialogantes, pero menos presentes
La Gen Z creció con padres de la Generación X y millennials tempranos: más dialogantes, menos autoritarios, pero también más estresados y ausentes por jornadas laborales extensas o por economía precaria. Esto derivó en:
- Jóvenes más autónomos digitalmente.
- Mayor apertura para hablar de sexualidad, emociones y salud mental.
- Mayor necesidad de contención emocional no siempre satisfecha.
La familia sigue siendo el núcleo de apoyo, pero ya no es estructura rígida sino red flexible:
abuelos cuidadores, tías tutoras, hermanos mayores haciendo el rol parental. La familia es “escuela natural de humanidad”. La Gen Z recibió más diálogo, pero menos estabilidad. Más libertad, pero menos certeza.
La infancia emocionalmente acelerada: ansiedad, hiperatención y conciencia global
La sobreexposición a pantallas, noticias violentas y contenido emocionalmente cargado generó:
- Madurez precoz en algunos ámbitos.
- Ansiedad crónica en muchos.
- Conciencia global inesperadamente alta para su edad.
Una joven mexicana de 19 años lo describe así: “Siento que crecimos antes de tiempo. A los 12 años ya sabíamos de corrupción, feminicidios y crisis climática.” Ese conocimiento temprano de la fragilidad del mundo los hizo más críticos, más compasivos… y más cansados.
Una generación marcada por el caos, pero no definida por él
El contexto formativo de la Generación Z no es una anécdota histórica: es la clave para comprender por qué actúan como actúan.
- Su ansiedad no es debilidad: es respuesta lógica a un mundo inestable.
- Su deseo de cambio no es rebeldía vacía: es reacción ética a la injusticia.
- Su sensibilidad social no es “moda woke”: es solidaridad aprendida a golpes.
- Su necesidad de salud mental no es capricho: es sobrevivencia.
- Su obsesión por la estabilidad económica no es ambición: es miedo a repetir la historia.
Si queremos acompañarlos —como padres, educadores, Iglesia, Estado, empresa o sociedad civil— necesitamos reconocer de dónde vienen: de un mundo quebrado que ellos no rompieron, pero cuyo peso cargan desde niños. Y sin embargo, pese a todo, siguen estudiando, creando, marchando, denunciando, emprendiendo, cuidando y soñando.
Ahí, justamente ahí, está la semilla de esperanza.
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com