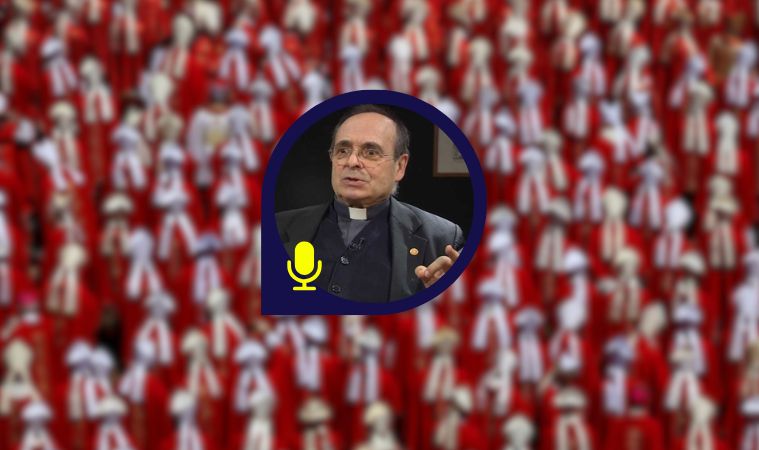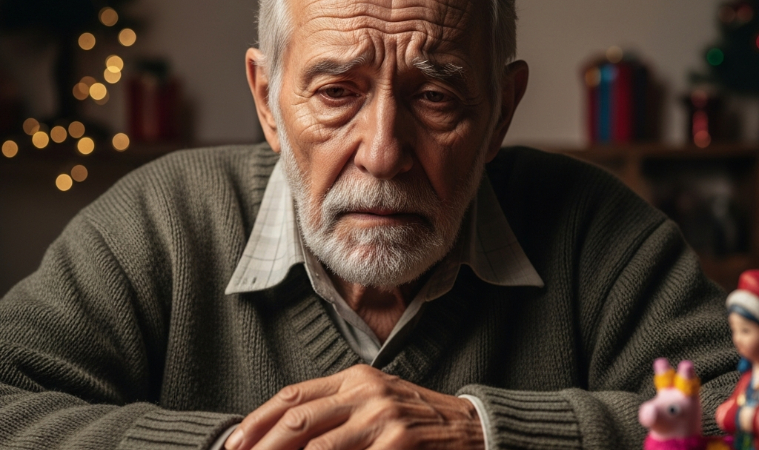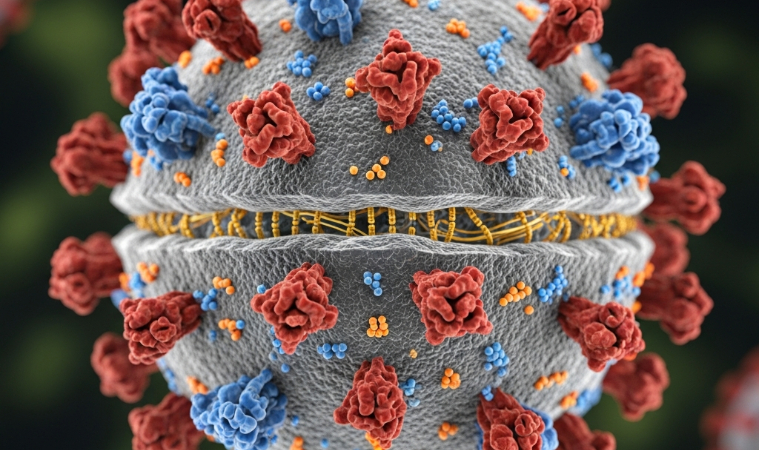El cónclave, establecido por el Derecho Canónico, requiere que transcurran al menos nueve días desde la muerte y entierro del papa antes de su apertura. Por eso, se iniciará el día 7 de mayo, aunque pudo haber sido desde el 5, como lo determina el Código de Derecho Canónico.
El aplazamiento se dio pues los Cardenales tomaron la decisión de darse más tiempo para realizar lo que llaman “Congregaciones generales”, en las que abordan temas fundamentales que les permiten discernir qué tipo de persona es adecuada para dirigir a la Iglesia universal dadas las circunstancias actuales.
Desde los tiempos de la Revolución Francesa y de Napoleón, los Cónclaves han tenido que desarrollarse en contextos delicados. Pío VI condenó los principios anticlericales de la Revolución Francesa y la supresión del poder eclesiástico.
En 1796, cuando Napoleón aún no era emperador, invadió los Estados Pontificios. En 1798, tras la proclamación de la República Romana, el Papa fue depuesto, arrestado y trasladado como prisionero a Francia, donde murió debilitado, enfermo y humillado. Murió prisionero del ejército francés el 29 de agosto de 1799 en la ciudad de Valence, al sur de Francia, tras más de seis meses de cautiverio.
Dado que no se podía celebrar el Cónclave en Roma, este tuvo lugar en Venecia. ¿Por qué Venecia? Porque entonces era parte del Imperio Austriaco. Por eso, el Cónclave se celebró en el Monasterio benedictino de San Giorgio Maggiore, del 30 de noviembre de 1799 al 14 de marzo de 1800. Fueron 105 días de Cónclave, uno de los más largos de la historia moderna. Participaron pocos cardenales. Finalmente, fue elegido Barnaba Nicoló Maria Luigi Chiaramonti, quien adoptó el nombre de Pío VII en honor a su predecesor, reafirmando así la continuidad papal tras los ultrajes de la Revolución. Fue coronado en la catedral de San Giorgio en Venecia, y viajó en barco y luego a lomo de mula hasta Roma, que había sido liberada por los austriacos. Retomó el gobierno de la Iglesia bajo la vigilancia napoleónica. Este fue el último Cónclave celebrado fuera de Roma.
En cierto momento se firmó un concordato: el Concordato Napoleónico. Napoleón se autoproclamó emperador en presencia del Papa Pío VII, quien viajó desde Roma a París por invitación —y presión— del propio Napoleón, que buscaba legitimar su imperio con la presencia del Pontífice. En la catedral de Notre-Dame, Napoleón tomó la corona imperial de manos del Papa y se la colocó él mismo en la cabeza, dejando claro que su autoridad no provenía del Papa, sino de sí mismo y del pueblo francés. Quería presentarse como un heredero directo de los antiguos emperadores romanos.
Como puede verse, la elección de Pío VII estuvo marcada por una situación sumamente compleja. La historia continúa hasta llegar a Pío IX, el último Papa que tuvo poder temporal sobre los Estados Pontificios. En 1870, los liberales anticlericales del norte de Italia —procedentes del Piamonte y del Reino de los Saboya— ocuparon estos territorios. Hasta entonces, el Papa era jefe de Estado. Al perder Roma, se retiró al Vaticano —el palacio donde hoy reside el presidente de la República Italiana era antes residencia papal— y se autoproclamó prisionero. Nunca reconoció la ocupación de Roma por parte del nuevo Estado italiano, que declaró a Roma su capital. Murió en 1878.
A su muerte se celebró un Cónclave igualmente complejo: había que elegir un Papa que ya no era jefe de un Estado. Italia estaba regida por un gobierno liberal y anticlerical —aunque más moderado que el de México— y el Papa seguía sin aceptar ayuda alguna del nuevo gobierno italiano.
En el Cónclave de 1878 fue elegido León XIII. Participaron prácticamente todos los Cardenales y, aunque el contexto era anómalo, el proceso fue sin mayores complicaciones. León XIII logró establecer un “modus vivendi” con la Tercera República Francesa, surgida tras la caída del Segundo Imperio de Napoleón III, en la guerra franco-prusiana.
La Tercera República era anticlerical y dominada por masones, que suprimieron órdenes religiosas, pero mantuvieron cierta convivencia respetuosa con la Iglesia. León XIII permaneció siempre dentro de los muros del Vaticano, sin salir siquiera a la Plaza de San Pedro. No impartía la bendición Urbi et Orbi fuera de los muros vaticanos. Aun así, las relaciones con Francia se fueron normalizando.
Cuando León XIII murió en 1903, se celebró un Cónclave importante. Estuvieron a punto de elegir como Papa al entonces secretario de Estado, Mariano Rampolla, exnuncio en España y artífice de la política conciliadora con Francia. Pero el Imperio Austrohúngaro se opuso por considerar que Rampolla favorecía en exceso a Francia. Así, fue bloqueado mediante el último uso del antiguo derecho de veto que tenían algunos monarcas católicos.
Durante el pontificado de León XIII, que coincidió con el Porfiriato, se intentó restablecer relaciones con México. El Papa envió a un alto prelado —no un delegado apostólico, como a veces se afirma— para explorar la posibilidad de un acuerdo. Ese enviado fue clave en la restauración de la Basílica de Guadalupe. Era sobrino del Arzobispo Labastida y luego, bajo el sucesor Alarcón, fue elegido abad de Guadalupe. Este último ha tenido incluso proceso de beatificación, pendiente solo de un milagro.
El enviado papal no logró reunirse con Porfirio Díaz. Aunque Porfirio Díaz había evolucionado y podría haber llegado a un acuerdo, la masonería radical que lo rodeaba —él mismo fue masón grado 33— lo impidió. Fue su matrimonio con Doña Carmelita lo que suavizó muchas de sus posturas. El Porfirio Díaz de sus últimos años como presidente no se parecía en nada al general radical de los tiempos de Juárez. Gracias a su esposa y a su inteligencia, modernizó México. Lo que cuentan muchos libros es falso: la llamada Revolución Mexicana hundió al país.
El enviado papal volvió a Roma con las manos vacías. Este fracaso fue un gran disgusto para el ya enfermo León XIII y para el Cardenal Rampolla. Aunque este último contaba con amplio apoyo para convertirse en Papa, el emperador Francisco José de Austria ejerció su derecho de veto, argumentando que Rampolla favorecía a la República Francesa masónica. Fue la última vez que se usó ese derecho en un Cónclave.
El elegido fue Giuseppe Melchiorre Sarto, conocido como San Pío X, un pastor humilde y virtuoso, originario del norte de Italia, región que entonces pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Ejerció como párroco, canónigo, vicario general y obispo de Mantua antes de su elección. Fue un Papa profundamente pastoral que promovió importantes reformas: promulgó el Código de Derecho Canónico, renovó la catequesis, impulsó la primera comunión a edad temprana —antes reservada para adolescentes— y fortaleció la vida parroquial.
Su pontificado fue relativamente corto: desde 1903 hasta las vísperas de la Primera Guerra Mundial, conflicto que se venía gestando desde los tiempos de la Revolución Francesa. San Pío X murió a finales de agosto, presintiendo la catástrofe inminente. Poco después estalló la guerra tras el asesinato de los herederos imperiales en Sarajevo. Austria y Alemania declararon la guerra a Francia e Inglaterra, y Rusia se involucró. La guerra provocó no solo millones de muertes en combate, sino también pandemias y hambrunas que causaron más de 100 millones de víctimas.
Estados Unidos, que hasta entonces no había combatido en suelo propio, se sumó en la etapa final al bando aliado (Francia, Inglaterra, Italia), inclinando decisivamente la balanza con recursos financieros, armamento y alimentos. El armisticio se firmó en noviembre de 1918. A partir de entonces, el dólar reemplazó al oro como estándar de valor mundial. Su símbolo —la “S” con dos líneas verticales— tiene raíces hispánicas: la “S” de “Spain” y las columnas del escudo español con el lema “Plus Ultra”, provenientes del doblón de oro español, que dominó el comercio internacional incluso después de la independencia de América Latina.
Tras la muerte de San Pío X, fue elegido Benedicto XV, un Papa excepcional que comprendió la magnitud de la tragedia mundial. Fue Arzobispo de Bolonia y nuncio en Madrid. Llamó a la Primera Guerra Mundial “la mayor matanza que han visto los siglos” e hizo todo lo posible por promover la paz. Su pontificado fue breve: de 1914 a 1922.
Durante este periodo, Alemania impulsó la Revolución Rusa como estrategia para debilitar a sus enemigos. Lenin, Trotsky y otros líderes bolcheviques aprovecharon el caos para tomar el poder mediante una guerra civil que se extendió hasta 1923. Así comenzó la era de los totalitarismos.
El Papa Pío XI enfrentó un mundo dividido entre el fascismo italiano, el nazismo alemán y el comunismo soviético. Aunque el fascismo tuvo raíces católicas, el nazismo fue profundamente anticristiano, incluso más que el comunismo, pues divinizaba al Estado y al hombre. Eso explica el horror de los campos de concentración, el exterminio de seis millones de judíos y otros crímenes atroces.
Pío XI fue un gran Papa y tuvo un papel decisivo respecto a México. He consultado numerosos documentos en los archivos vaticanos. Envió cinco encíclicas fundamentales y murió en la víspera de la Segunda Guerra Mundial, consciente de la tragedia que se avecinaba. Su secretario de Estado era Eugenio Pacelli, profundo conocedor del contexto alemán, lo que facilitó su elección como Pío XII.
Pío XII fue el Papa de la Segunda Guerra Mundial. Enfrentó simultáneamente el nazismo, el comunismo y una Europa devastada. Aunque menos letal que la Primera, la Segunda Guerra Mundial dejó consecuencias globales. Japón, China y otros países se involucraron, y tras la guerra comenzó la Guerra Fría, marcada por el enfrentamiento ideológico entre bloques.
Pío XII murió en 1958. Fue sucedido por Juan XXIII, patriarca de Venecia y diplomático con experiencia en Turquía, Bulgaria y Francia. Era un pastor afable y visionario, que convocó el Concilio Vaticano II: un concilio pastoral y ecuménico, más orientado a la renovación que a la definición doctrinal. Solo pudo presidir su primera sesión; falleció el 3 de junio de 1963.
Su sucesor fue Pablo VI, Giovanni Battista Montini, quien había sido responsable de asuntos exteriores durante el pontificado de Pío XII y Arzobispo de Milán. En su pontificado enfrentó los efectos de la Segunda Guerra, el avance del comunismo, la China de Mao y el surgimiento de nuevos regímenes totalitarios. El mundo occidental no supo cómo interpretar estas dinámicas, pero la Santa Sede sí lo comprendió.
Hoy, las dos potencias globales son Estados Unidos y China. Europa ha perdido protagonismo. El Papa Francisco, heredero de una tradición diplomática de siglos, no bucaba concordatos ni acuerdos rígidos, sino una convivencia pragmática. Con paciencia, junto al Cardenal Parolin, recompuso las relaciones con China, tras 50 años de trabajo silencioso.
Durante mi rectorado, llegué a tener en Roma a más de 60 sacerdotes de la China comunista. Estudiaban en secreto para luego volver a su país. Esa fue la fuerza moral del Papa, su arma más poderosa.
Después del breve pontificado de Juan Pablo I, llegó Juan Pablo II, un profeta y santo que enfrentó al comunismo y contribuyó a la caída del Muro de Berlín. Le sucedió Benedicto XVI, el mayor teólogo que ha ocupado el trono de Pedro desde San León Magno y San Gregorio Magno, capaz de enfrentar ideologías modernas con una profundidad intelectual y espiritual inigualable. Y en este contexto, Francisco asumió su pontificado, con una sola misión: ser el Papa que el mundo necesitaba.
Facebook: Yo Influyo