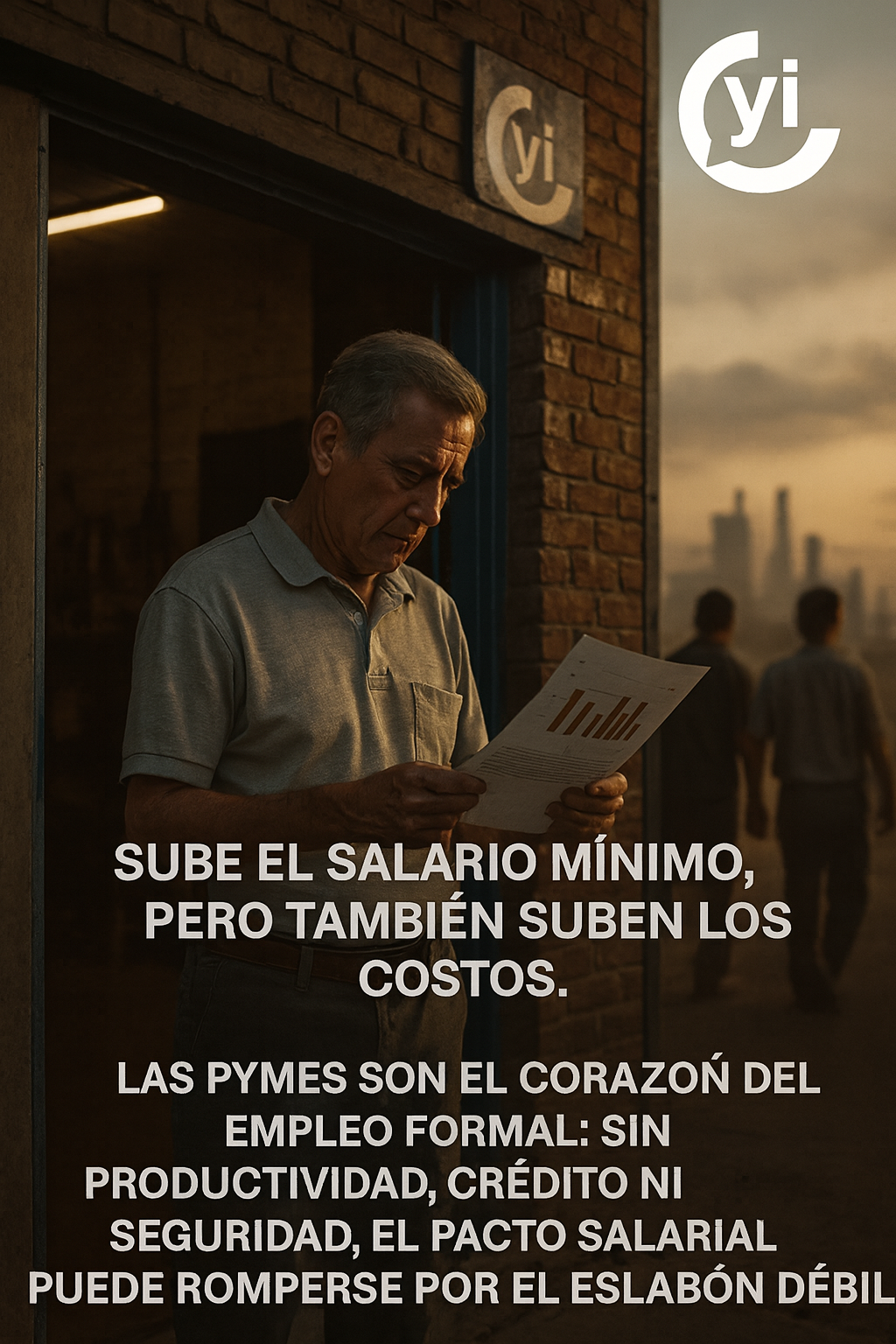En cuestión de días, dos números se han vuelto protagonistas silenciosos de la conversación nacional: 3.80% y 13%. El primero es la nueva lectura de la inflación anual en México para noviembre, un salto respecto al 3.57% de octubre y por encima de lo que el mercado esperaba. El segundo es el incremento anunciado al salario mínimo para 2026, que volverá a crecer a doble dígito, acompañado de la promesa de avanzar hacia una jornada laboral de 40 horas a finales de la década.
A primera vista, los titulares invitan al optimismo. El país mantiene la inflación dentro del rango objetivo de Banxico, entre 2% y 4%, y al mismo tiempo sigue corrigiendo una deuda histórica con los trabajadores de menores ingresos, que durante años vieron cómo el salario mínimo funcionaba más como indicador estadístico que como piso digno para vivir. Sin embargo, basta rascar apenas un poco para que aparezcan las tensiones: el índice subyacente, ese que excluye precios volátiles y marca la trayectoria de fondo, se sitúa en 4.43%, y el propio banco central admite riesgos de que los precios vuelvan a calentarse en 2026, entre posibles ajustes fiscales, incertidumbre comercial y la renegociación del T-MEC.
La apuesta del gobierno es clara: elevar el salario mínimo por encima de la inflación, aun a costa de incomodar a algunos sectores empresariales y a los analistas más ortodoxos. No se trata de un capricho aislado. Desde 2018, México ha visto aumentos acumulados que han sacado a millones de trabajadores de la franja más extrema de pobreza laboral, al tiempo que la economía ha logrado absorber los impactos sin un descontrol generalizado de precios. Pero el contexto de 2025 es distinto al de la salida de la pandemia: el ciclo global se enfría, el crecimiento mundial coquetea con el 3% y los márgenes para cometer errores de política económica son mucho más estrechos.
En paralelo, el país vive una presión social que no se explica solo por la carestía. Las protestas recientes de la llamada “Generación Z” pusieron sobre la mesa el malestar por la inseguridad, la corrupción y la sensación de que la política no responde a la urgencia cotidiana de la calle. Un aumento al salario mínimo que se diluye en la caja del supermercado, en la renta y en el transporte público no apaga ese descontento; apenas lo maquilla. Cuando la inflación subyacente se resiste a ceder, cada peso extra anunciado desde la mañanera llega a las familias con la duda razonable de cuánto tiempo seguirá valiendo lo mismo.
Del otro lado, no faltan voces empresariales que ven en la combinación de salarios más altos, jornada reducida y costos financieros todavía elevados una amenaza directa a la competitividad, justo cuando México presume ser el gran beneficiario del nearshoring y de la reconfiguración de cadenas de valor hacia América del Norte. Si la inflación se recalienta y obliga a Banxico a frenar los recortes de tasas, las inversiones más sensibles al costo del dinero podrían mirar hacia otros destinos emergentes.
En medio de estos bandos, hay una pregunta que casi no se formula con claridad: ¿qué significa realmente “mejorar el salario” en un país donde la informalidad ronda la mitad de la fuerza laboral y donde buena parte del empleo depende de micro y pequeñas empresas con márgenes mínimos? Subir el mínimo es indispensable, pero insuficiente. Sin una estrategia de productividad que acompañe ese aumento —crédito accesible para las PYMES, capacitación, digitalización, seguridad jurídica y física— el riesgo es que el incremento se traduzca en más trabajo informal, en precios más altos o en cierres silenciosos de negocios que simplemente no pueden con la carga.
La disyuntiva de fondo no es elegir entre inflación controlada o justicia salarial. Es decidir si el país será capaz de sostener un pacto social donde el crecimiento, aunque más modesto, se reparta de forma menos excluyente, sin ahuyentar la inversión ni resignarse a que los de abajo sigan pagando la factura del ajuste. Eso exige algo más complejo que un decreto de aumento: requiere un diálogo honesto entre gobierno, empresariado y trabajadores, lejos del intercambio de descalificaciones fáciles y más cerca de la evidencia que ya tenemos frente a los ojos.
En las próximas semanas, la decisión de Banxico sobre la tasa de referencia y la implementación del nuevo salario mínimo pondrán a prueba ese delicado equilibrio. De cómo se gestione este cruce dependerá si los datos de hoy se convierten en una espiral de desconfianza o en el primer capítulo de una etapa en la que la inflación deje de ser el pretexto habitual para justificar sueldos que no alcanzan. México ya ha demostrado que puede recuperar algo de dignidad salarial sin detonar una crisis. La verdadera transformación, la que no cabe en un eslogan, consistirá en hacer que cada peso que entra al bolsillo de las familias valga lo suficiente como para que no tengan que escoger entre comer, transportarse o vivir con un mínimo de tranquilidad.
@yoinfluyo
Facebook: Yo Influyo