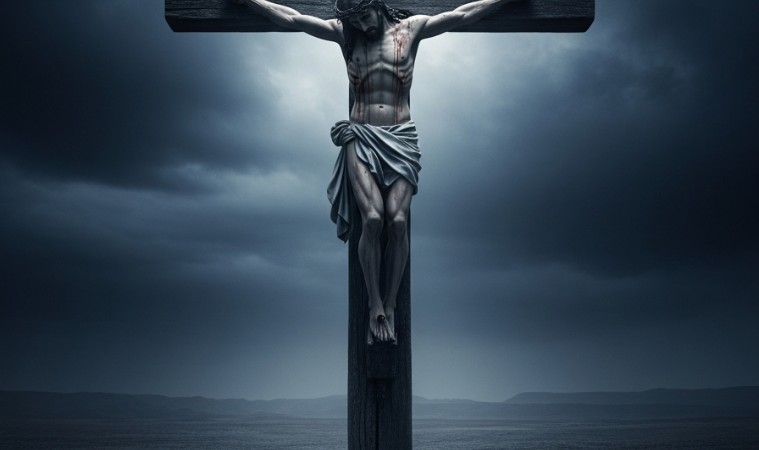En el contexto de la Venezuela de principios del siglo XXI, caracterizada por la polarización política, la concentración del poder, y un proceso de debilitamiento constante de los controles institucionales, la figura de María Corina Machado (MCM) emerge como una de las más relevantes de la oposición democrática. Su recorrido desde la fundación de la organización ciudadana Súmate, hasta su expulsión del Parlamento en 2014, da cuenta no sólo de una trayectoria individual, sino del choque profundo entre la sociedad civil libre y un modelo de poder cada vez más autoritario. Este reportaje se concentra en su biografía política temprana (2002-2013), y examina los tres ejes fundamentales de ese proceso: la auditoría ciudadana de 2004, los juicios y elecciones de 2010, y la ruptura institucional de 2014. A lo largo del texto se enfatiza el valor de la participación ciudadana, la exigencia del bien común y la defensa de la legalidad, así como el papel de la juventud, la sociedad civil y la política transformadora.
Súmate y auditoría ciudadana (2004)
La irrupción de María Corina Machado en el ámbito público no fue como promotora de un partido político tradicional, sino desde la sociedad civil organizada. En 2002-2004, en el entorno venezolano dominado por el liderazgo de Hugo Chávez, surgía la inquietud de críticos del régimen respecto a los mecanismos electorales, la transparencia y la participación ciudadana. Según la enciclopedia Britannica, Machado cofundó Súmate en torno a 2002 con Alejandro Plaz, una asociación civil dedicada a “promover elecciones libres y justas” en Venezuela.
Súmate se registró formalmente para supervisar el referéndum revocatorio convocado en 2004, en el cual se evaluó la permanencia de Chávez en el poder. La organización participó en la recolección de firmas y en la vigilancia ciudadana del proceso, generando que “más de 2,8 millones de firmas” fueran validadas, lo que equivalía por entonces a una cantidad significativa del electorado. Este dato ilustra la movilización de la ciudadanía y la convicción de que “el voto cuenta” cuando se articula desde la base social.
Para María Corina Machado este fue un acto de defensa de la dignidad humana y de la participación ciudadana, en coherencia con la Doctrina Social de la Iglesia: “la participación debe estar al servicio del bien común”, y la ciudadanía no puede quedarse al margen cuando los fundamentos democráticos están en riesgo. Ese enfoque le permitió construir un perfil público vinculado a la transparencia y al control social.
Sin embargo, la iniciativa también provocó el choque inmediato con el poder oficialista. El Estado venezolano respondió con acusaciones penales contra Súmate —los líderes fueron acusados de traición y conspiración por haber recibido financiamiento externo. El caso se convirtió en un símbolo de la tensión entre el derecho ciudadano a fiscalizar y un gobierno que consideraba esa fiscalización como intromisión.
“Me llamo Ana María y aquel día firmé porque sentía que mi voto debía valer. Cuando vi los camioneros, los vecinos movilizados, supe que ya no era asunto de partidos, era mi voz. Pero también vi cómo empezaron a señalar a quienes colaborábamos con Súmate”, cuenta una activista caraqueña que participó en la recolección de firmas en 2004. Su testimonio ayuda a situar que la auditoría ciudadana fue también un acto de valor personal, no solo de estrategia política.
Este primer capítulo fue clave: generó legitimidad para Machado como dirigente que representaba a la ciudadanía organizada; puso en evidencia la fragilidad del sistema electoral y judicial ante la presión ciudadana; y mostró que la oposición venezolana podía articularse más allá de los partidos tradicionales. Al mismo tiempo, adelantó el patrón de persecución que luego se intensificaría.
Persecución y juicios, elecciones de 2010
Pasados los primeros ensayos del monitoreo electoral, llegó la etapa institucional para María Corina Machado. En 2010 decidió abandonar la dirección de Súmate y se postuló para la Asamblea Nacional de Venezuela por el estado de Miranda, con el aval de la coalición opositora. Según Wikipedia, en abril de 2010 ganó la primaria y luego obtuvo la curul con el mayor número de votos nominales en esa elección legislativa.
Este paso implicó un giro: de la observación ciudadana al ejercicio del poder institucional —un cambio que muchas veces implica adaptar las lógicas de la política, pero que en este caso Machado asumió como continuidad de su compromiso con la legalidad, la transparencia y la justicia social. Desde la DSI, la vocación a servir al bien común se traduce en ingresar a las estructuras para transformarlas desde dentro.
Pero el entorno político venezolano para la oposición no era un terreno neutro. La administración de Chávez había incrementado el control de la justicia, los medios, los poderes públicos. Ya organizaciones como Human Rights Watch habían advertido que “la independencia judicial fue neutralizada” durante ese periodo. En ese contexto, ser legisladora opositora implicaba exponerse a denuncias, hostigamiento y la pérdida de espacios de acción.
María Corina enfrentó juicios políticos y mediáticos: vinculada a fondo al trabajo de Súmate, fue señalada reiteradamente por el Gobierno como conspiradora, siendo objeto de procesos judiciales e investigaciones que tenían más carácter intimidatorio que de aplicación real del derecho. Esta persecución evidenció la lógica autoritaria de un sistema que no toleraba la rendición de cuentas ciudadana y que quería neutralizar la participación crítica.
Para jóvenes de 18 a 35 años, que buscan formas de incidencia política distintas a las convencionales, este momento plantea una reflexión importante: ¿cómo se puede entrar al espacio institucional sin perder la voz de la ciudadanía? Marx, Weber y los teóricos de la reforma institucional han señalado que la política desde adentro de los aparatos estatales exige flexibilidad, pero también integridad. Y fue precisamente esa integridad la que Machado prometió mantener —no como un juego de poder sino como servicio.
Luis, de 29 años, en el municipio de Baruta, recuerda la campaña de 2010: “Tuvimos casas de campaña donde mi amiga, estudiante de 21 años, pegaba carteles y explicaba que no era solo ‘votar contra Chávez’, sino ‘votar por instituciones que respeten al ciudadano’. Luego de la votación vimos cómo algunos medios empezaron a señalar a la legisladora como ‘burguesita’, como si participar fuera un privilegio y no un derecho”. Este relato subraya cómo la movilización de jóvenes y ciudadanos comunes fue parte integral del ascenso de Machado.
En este periodo también se consolidó la narrativa de que la politización del poder judicial, la manipulación de las instituciones y la erosión de la soberanía popular eran desafíos estructurales. Desde la perspectiva de la DSI, la subsidiariedad y la participación requieren que los espacios sociales y comunitarios tengan capacidad de incidir, y no pueden ser suplantados por estructuras de poder partidario que se desentienden del bien común.
Ruptura 2014: expulsión del Parlamento
El 21 de marzo de 2014 marcaría un punto de inflexión en la trayectoria de María Corina Machado. Tras su intervención en la Organización de los Estados Americanos (OEA) como delegada suplente del embajador de Panamá —en medio de las protestas venezolanas de ese año—, la mayoría chavista en la Asamblea Nacional anuló su condición de diputada aduciendo que habría incurrió en una “representación extranjera”.
La decisión fue ampliamente considerada como inconstitucional y un mecanismo de castigo político: la figura de una legisladora opositora fue eliminada de un plumazo, lo que simbolizó que ya no bastaban los votos, sino que el poder se defendía a sí mismo con prerrogativas ajenas a la democracia representativa. Esta ruptura institucional cristalizó un mensaje: el Estado no solo vela por el orden, sino que impone el orden.
Desde la perspectiva de valores, la dignidad humana reclama que los representantes electos puedan ejercer su mandato sin arbitrariedades, que la ley sea igual para todos y que la participación política no sea silenciada por mayorías. La expulsión de Machado infringió esos principios básicos, y reafirmó la crisis de legitimidad del sistema venezolano.
Además, este episodio simbolizó un momento de tránsito para la oposición: ya no se trataba únicamente de disputar elecciones o supervisar procesos, sino de resistir desde la exclusión institucional. Para Machado y sus seguidores empezó entonces una estrategia de movilización desde fuera del recinto parlamentario, lo que implicaba nuevos escenarios: las calles, la denuncia internacional y la construcción de redes ciudadanas independientes.
“Yo trabajaba en la campaña de María en 2014. Cuando supimos que la quitaron, sentí que me quitaban no solo a una diputada, nos quitaban una voz. Un amigo me dijo: ‘Ahora somos nosotros los que tenemos que dar el paso al frente, sin que sea ella o algún líder’. Ese cambio de mentalidad fue clave para que jóvenes decidan ser activistas, vigilantes y partícipes, sin pedir permiso’”. Este testimonio evidencia cómo la exclusión institucional puede catalizar la autonomía y el protagonismo ciudadano.
Este momento también plantea lecciones sobre la naturaleza de la resistencia democrática: cuando lo formal se cierra, lo informal, lo ciudadano, lo ético puede abrirse. Sin embargo, eso no significa que el riesgo se detenga: la persecución, la criminalización, la vulnerabilidad aumentan.
Lecciones de la década formativa
Al revisar este periodo de casi una década (2002-2013) en la trayectoria de María Corina Machado emergen al menos cuatro lecciones clave para quienes, especialmente jóvenes de 18 a 35 años, desean incidir en política, formar parte de la sociedad civil o promover cambios democráticos en contextos difíciles.
La fundación de Súmate demuestra que no hace falta esperar a ser político para incidir en la democracia: la auditabilidad, la transparencia, la movilización ciudadana, son pilares fundamentales. La Doctrina Social de la Iglesia enfatiza el papel de la sociedad civil organizada para el bien común. Machado personificó esa acción no-partidista que primero construye conciencia y luego institucionalidad.
Su paso al Parlamento fue significativo. Sin embargo, el hecho de que la institución pueda ser vulnerada —como ocurrió en Venezuela— resalta que la legalidad y la vigencia de la norma no están garantizadas. Por eso, el ejercicio de la ciudadanía debe combinar participación institucional e independencia crítica.
Los juicios, acusaciones y expulsiones no fueron accidente sino mecanismo predecible. Reconocerlo no significa resignarse sino prepararse. Cuando el Estado políticamente represivo actúa, los defensores de la democracia necesitan redes de apoyo, transparencia y valores firmes. Como señala HRW sobre Venezuela: “la independencia del poder judicial fue neutralizada” en esos años.
Para Millennials y Centennials, este periodo muestra que ser joven y querer influir no es incompatible con la política seria. La participación no está reservada a estructuras tradicionales. Además, los valores de dignidad, solidaridad, verdad y bien común —tan presentes en la DSI— siguen siendo vigentes. En particular, asumir que la política no es sólo poder sino servicio cambia el juego.
El recorrido de María Corina Machado entre 2002 y 2013 articula una historia de transformación: de ciudadana, a auditora, a legisladora y luego a símbolo de resistencia. Cada fase —Súmate, las auditorías de 2004, su elección y experiencia parlamentaria, la persecución y expulsión— encierra una doble lección: por un lado, lo que ocurre cuando la sociedad civil se arma de conocimiento, organización y valores; por otro, lo que sucede cuando el poder reacciona cerrando espacios y vulnerando la legalidad.
Desde la óptica del humanismo trascendente, esta historia es una invitación a afirmar que la política legítima está al servicio de la persona humana y del bien común, que la participación ciudadana es un deber ético y no sólo un privilegio, y que la resistencia democrática es compatible con la esperanza, la solidaridad y la justicia.
Para la juventud que busca influir, el ejemplo de Machado en esta década formativa sugiere que no basta con quejarse: es necesario organizarse, formarse, movilizarse, pero también prepararse para los embates del poder cuando este se siente amenazado. Y sobre todo, mantener la coherencia entre lo que se predica (valores, ciudadanía, legalidad) y lo que se practica.
En definitiva, esos años formativos de María Corina Machado no sólo explican su trayectoria posterior, sino que nos ofrecen un mapa sobre cómo operar en contextos adversos, cómo incidir desde la sociedad civil y cómo no renunciar a los fundamentos éticos de la democracia. La historia continúa, pero esos cimientos ya están construidos: de la auditoría ciudadana al choque institucional, de la participación al enfrentamiento ético-politico. Y para quienes desean influir, son una invitación a comprometerse, informarse y actuar.
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com