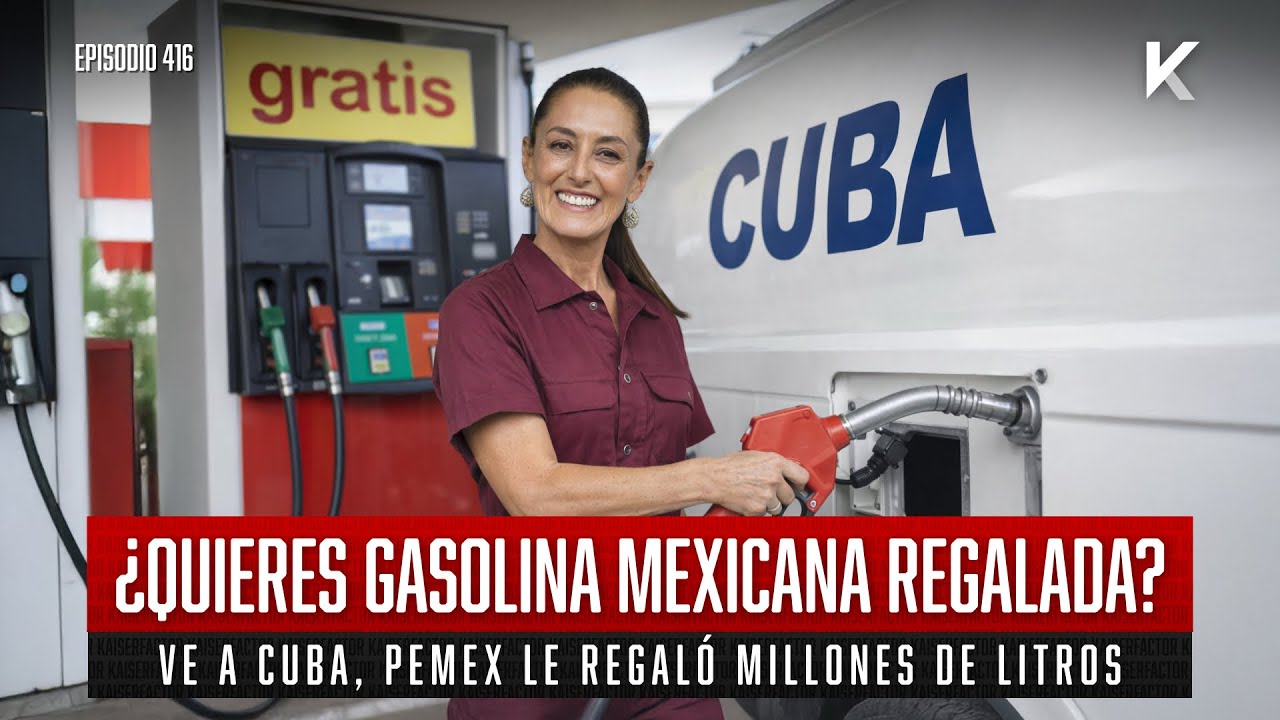A los mexicas se les enseñó que cada 52 años —un “siglo” para su cómputo ritual— el mundo podía acabarse. No se sabía en cuál ciclo llegaría el cataclismo. Por eso, al expirar el siglo viejo, apagaban todos los fuegos, rompían vasijas y utensilios, y se quedaban en completa oscuridad, con “imponente y lúgubre” silencio. Al filo de la medianoche, una procesión sacerdotal conducía a un prisionero valiente hasta la cima del Huixachtlán (Cerro de la Estrella), donde, si los dioses concedían continuidad, el fuego sagrado sería encendido en su pecho y la llama ascendería como columna. Entonces, desde las azoteas, campiñas y colinas, estallaban los gritos de triunfo. La vida continuaba; el siglo nacía de nuevo.
Este dramatismo cívico-religioso tuvo también traducción festiva: trece días de limpieza de templos y casas, de reemplazo de lo roto por lo nuevo, de procesiones, música, bailes y un juego notable que sobreviviría a los siglos: el juego de los voladores.
Las páginas cronísticas que conservan estas escenas —en la tradición de Sahagún y otras fuentes— sitúan con precisión el escenario: Huixachtlán/Iztapalapa, el 26 de febrero como marca del año y del siglo nacientes, los trece días intercalados y el palo alto con cilindro, cuerdas y bastidor desde donde cuatro “aves” humanas descendían en espiral hasta tocar tierra exactamente al término de la vuelta décimo tercera. Esta es la médula del capítulo histórico que atendemos: rito de renovación, calendario y comunidad sustentando la vida social. (Sobre Huixachtlán, el Museo Nacional de Antropología y estudios del INAH sitúan allí la última ceremonia del Fuego Nuevo en 1507, y describen su liturgia y oficiantes, “auroras”, y la importancia del Cerro de la Estrella en Iztapalapa.
Rivalidad y prosperidad: Tlatelolco frente a México-Tenochtitlan
El trasfondo político del rito fue una rivalidad fecunda. Mientras los tepanecas endurecían su trato con los mexicas, “los tlatelolcos, lisonjeando el amor propio del rey de Azcapozalco”, prosperaban sin trabas bajo su tlatoani Cuacuauhpitzáhuac. Su ciudad se embelleció con edificios y jardines; el comercio se animó con las naciones vecinas; los campos alrededor de la corte dieron maíz, frijol y “otras nutritivas semillas”, consolidando “civilización y policía”, es decir, orden y gobierno.
Al mismo tiempo, pese a las vejaciones, los mexicas multiplicaron sus huertos flotantes y transformaron el lago en “campiña nadante” cargada de granos, frutas y verduras, con pesca en auge y población y edificios en aumento. Esa emulación entre Tlatelolco y México fue “el más eficaz agente” del trabajo y la industria: rivalidad que moderniza.
Tras la muerte de Cuacuauhpitzáhuac, su sucesor Tlacatéotl perseveró en obras, agricultura y comercio, expandiendo población e influencia de Tlatelolco; la historiografía actual fecha su gobierno entre 1418–1427/28 y subraya su papel en la consolidación mercantil tlatelolca.
Contexto de tronos y guerras. En el entorno más amplio, Techotlalla de Acolhuacan, próximo a morir (1406), alertó a su heredero Ixtlilxóchitl sobre la ambición de Tezozómoc de Azcapotzalco. Siguieron confederaciones, campañas y devastaciones; cayó Cuauhxílōtl de Iztapallocan en defensa de Cuauhtitlan; y finalmente la paz se compró con amnistía para los rebeldes, una decisión pragmática ante la extenuación campesina y urbana. Tras ese remanso, murió Huitzilihuitl, tlatoani de México, y con él cerró un reinado de veinte años que dejó crecimiento urbano, comercio y leyes acertadas.
Estudios actuales de Arqueología Mexicana ubican a Huitzilīhuitl (1396–1417) como un gobernante central en la transición hacia el ascenso mexica; se subrayan sus alianzas familiares y su papel en la red política con Azcapotzalco.
La noche final y el encendido del mundo: el Fuego Nuevo
El relato clásico describe la última noche del siglo como un teatro total del miedo colectivo: fuegos apagados en templos y hogares, vajillas rotas, despedidas y rezos, calles en tinieblas, y azoteas llenas de familias esperando el signo celeste. La procesión sagrada —sacerdotes con insignias, cabellera suelta al viento— cruzaba la capital hacia Huixachtlán. A medianoche, con el prisionero sobre una pira de maderas aromáticas, el sacerdote encendía el fuego por fricción en su pecho rasgado; la llama subía “como columna hasta las nubes”, y el silencio se rompía en alegría. Millares corrían con leños encendidos para llevar el fuego a casa o prender antorchas en los templos. En palabras de Sahagún, el Fuego Nuevo era “la más importante” ceremonia del ciclo; salían del Templo Mayor hacia Huixachtlán y, de confirmarse el ciclo, la ciudad entera renacía.
La liturgia cívica duraba trece días: blanquear y reparar edificios, construir casas y templos nuevos, reemplazar lo roto; el 26 de febrero empezaban sacrificios y fiestas con vestimenta vistosa, luminarias y juegos públicos. Así, el calendario y la vida doméstica se sincronizaban: renovación material que simbolizaba renovación cósmica.
Una mirada crítica contemporánea. La arqueología ha fijado que la última ceremonia en Huixachtlán ocurrió en 1507, año “2 caña”; además, se ha documentado la continuidad del sitio como geografía sagrada desde épocas previas al dominio mexica.
Trece vueltas, cuatro rumbos: el juego de los voladores
Entre los festejos del nuevo siglo, destaca el juego llamado “de los voladores”, que “se conserva hasta hoy”. La descripción técnica del capítulo es minuciosa:
- Un palo alto y grueso (como mástil) en medio de la plaza.
- Cilindro de madera en la cúspide.
- Cuatro cordeles que sostienen un bastidor cuadrado con un agujero en cada lado.
- Entre cilindro y bastidor, cuatro cuerdas dan trece vueltas alrededor del palo: ese número era obligatorio, pues representaba el siglo como suma de cuatro periodos de 13 años.
- La longitud de las cuerdas y la altura del palo estaban calculadas para que, al terminar la vuelta decimotercera, los cuatro voladores tocaran tierra con “matemática exactitud”.
Subían al cilindro cuatro voladores principales, vestidos de águilas, cisnes u otras aves; tras ellos, nueve más (para sumar trece). Ocho se colocaban en el bastidor; el noveno, sobre el cilindro, tocaba tamboril o tremolaba banderola. Atados a las cuerdas, los cuatro se lanzaban con ímpetu, extendiendo “alas” y girando en círculos progresivos a medida que las cuerdas se desenvolvían. En la última vuelta, los ocho del bastidor descendían para llegar a la par. A veces, para mostrar destreza, pasaban con rapidez de una cuerda a otra antes de bajar.
Esta aritmética sagrada del descenso —13 x 4 = 52— permanece viva en la Ceremonia Ritual de los Voladores, hoy reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esa inscripción subraya su dimensión de armonía con la naturaleza, invocación a sol y vientos, y el papel del caporal con flauta y tambor en lo alto.
La antropología musical y simbólica ha estudiado el cuadro (bastidor) como representación de los cuatro puntos cardinales y el giro levógiro como imagen de remolinos de aire y agua; la renovación de la fertilidad es su tema de fondo.
Poder, rito y legitimación
Los ritos no son ornamentos: legitiman y cohesionan. Desde otra orilla de la historia mexicana, Enrique Krauze ha observado que nuestra vida pública se ha tejido con mitos, símbolos y aura religiosa de lo político —“la Revolución mexicana tiene aún un prestigio mítico, un aura religiosa”—, pista útil para comprender cómo, siglos antes, una ciudad-estado sostuvo su proyecto con ceremonias que renovaban el tiempo y, de paso, ordenaban la sociedad en torno a un relato compartido.
Por su parte, el testimonio de Bernal Díaz del Castillo —aunque posterior y situado ya en contexto de conquista— recuerda la centralidad del sacrificio en la vida ritual mesoamericana: “hallamos… casas… llenas de indios… encarcelados… para comer y sacrificar”, una estampa que el propio cronista dice que liberaron por orden de su capitán. La cita ilustra la densidad sacrificial de aquel mundo que, sin embargo, en el Fuego Nuevo celebraba vida continuada contra el miedo cósmico.
Trece días para recomenzar: limpieza, estrenos y comunidad
El capítulo insiste en un gesto civilizatorio: renovar lo roto. En los trece días que median entre el siglo fenecido y el naciente, se blanqueaban y componían edificios, se iniciaban nuevas casas y templos, se reemplazaban platos, manteles y vasos “a fin de que nada usado se presentase al aparecer el nuevo siglo”. La gente acudía a los templos con guirnaldas y ramilletes; no era lícito beber agua hasta el cénit solar del día 26 de febrero; sonaban cánticos, convites y música. Era una pedagogía de la esperanza: la vida común se remozaba con ritos públicos y con hábitos domésticos.
La arqueología y la historia cultural han mostrado que el Fuego Nuevo fue a la vez calendario, catecismo cívico y obra pública: reparaba lo material, embelezaba lo urbano y, sobre todo, alineaba a la ciudad con el orden del cielo. (INAH/MNA y la bibliografía académica corroboran los trazos esenciales del rito, su localización y su cronología.)
“La danza de los voladores testifica que hay una cultura indígena viva… aunque se le quiera dar carácter comercial, sigue siendo un acto espiritual”, afirma el promotor cultural Salomón Bazbaz Lapidus, defensor del sentido ritual frente a su banalización.
Y Don Bartolomé Bautista, volador veracruzano con décadas de vuelo, cuenta que fue su abuelo y su padre quienes lo iniciaron de niño: una herencia familiar que, como el Fuego Nuevo, se pasa de generación en generación.
Una contabilidad del cosmos, una ética del recomenzar
- Miedo y esperanza, ordenados por el calendario. El Fuego Nuevo dramatiza el peligro del fin y la gracia de la continuidad. El apagón total y el encendido en lo alto fijan una liturgia del tiempo: la comunidad se reconoce finita y, al mismo tiempo, capaz de recomenzar. (Huixachtlán/INAH; cronística clásica.)
- Renovación social mediante actos concretos. Blanquear, reparar, reemplazar lo roto y vestir lo mejor enseñaban una ética de lo nuevo: no solo ceder al júbilo, sino trabajar por un hábitat digno y una ciudad bella. Esta disciplina festiva vincula religiosidad, urbanismo y economía.
- Aritmética sagrada y permanencia viva. El juego de los voladores es una matemática encarnada —13 x 4 = 52— que hace visible el cómputo del siglo y los cuatro rumbos; su vigencia contemporánea (UNESCO) y su defensa por portadores comunitarios recuerdan que no es espectáculo vacío, sino rito de fertilidad y gratitud.
- Poder y rito. Como ha subrayado Krauze para tiempos modernos, la política mexicana no se entiende sin mitos, símbolos y aura religiosa: el Fuego Nuevo es un antecedente mayor de esa gramática de legitimación por medio de ceremonias y relatos compartidos.
- Una lección para hoy. Renovar lo común —instituciones, barrios, hogares— exige interrupciones significativas que recalibren el tiempo social. La Doctrina Social de la Iglesia valora la dignidad de la persona, el bien común y la solidaridad; en clave mexicana, el Fuego Nuevo y los voladores nos enseñan que la fiesta auténtica no olvida la responsabilidad: cuidar lo creado, honrar a la comunidad y recomenzar con obras, no con slogans.
Fuentes y referencias clave
- Ceremonia del Fuego Nuevo y Huixachtlán (Cerro de la Estrella): Museo Nacional de Antropología/INAH; estudios sobre la última ceremonia (1507) y oficiantes (“auroras”).
- Permanencia del rito y contexto arqueológico (Cerro de la Estrella desde el Epiclásico): investigación académica con evidencia de larga duración ritual.
- Juego/ceremonia de los voladores: Inscripción UNESCO (2009); estructura del rito, caporal, flauta y tambor, sentido de fertilidad y cuatro rumbos.
- Lecturas de gobernantes: Huitzilīhuitl y Tlacatéotl en Arqueología Mexicana y síntesis enciclopédicas.
- Bernal Díaz del Castillo: testimonio sobre sacrificios y cautivos, a través del proyecto Noticonquista–UNAM.
- Enrique Krauze: reflexión sobre la aura religiosa en la política mexicana, útil para pensar la relación poder–rito.
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com