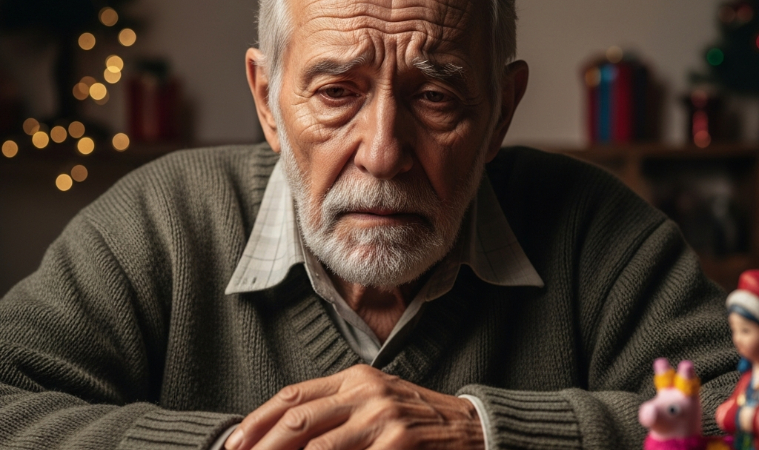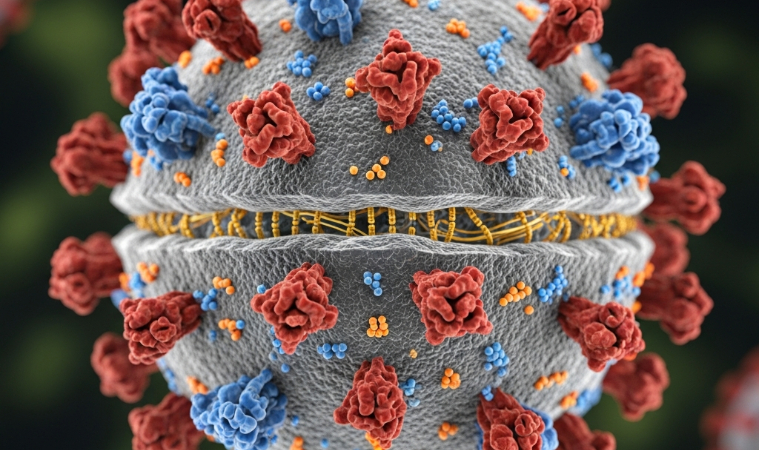A fines del siglo XIV, el naciente reino mexica enfrentaba un dilema que definiría su destino: resistir la tutela tepaneca por la fuerza —riesgo de aniquilación— o tejer alianzas que, con paciencia y cálculo, desmontaran las cadenas del tributo. La elección de Huitzilihuitl como segundo rey en 1389 (tras un interregno de cuatro meses después de la muerte de Acamapitzin) inauguró una etapa de diplomacia matrimonial, cooperación militar y reordenamiento regional que, sin disparar una rebelión abierta, redujo tributos humillantes y fortaleció la base agrícola-comercial de México-Tenochtitlan.
Este reportaje reconstruye ese tramo —de la coronación de Huitzilihuitl a la victoria contra el rebelde Tzompan de Xaltocan y la división territorial acolhua— a partir del texto base proporcionado y lo contrasta con voces historiográficas serias y testimonios de época, como el de Bernal Díaz del Castillo sobre el mercado de Tlatelolco y el de Enrique Krauze acerca del poder del tlatoani, para comprender por qué, en este periodo, la política fue la mejor arma.
De la aristocracia a la monarquía y la elección de Huitzilihuitl
Tras 27 años de haberse asentado en la ciudad que edificaron, los mexicas dejaron su gobierno aristocrático y, por consenso, fundaron la monarquía con Acamapitzin —hijo de Opochtli y de la princesa acolhua Atozoztli— como primer rey. Establecida la corona como electiva, a la muerte de Acamapitzin en 1389 se creó formalmente un colegio de cuatro electores, “de la primera nobleza” y con “prudencia, probidad y saber”, que eligieron a Huitzilihuitl (“ave de ricas plumas”) y lo entronizaron con los ritos debidos: tlatocaicpalli, unción y copilli.
La figura del tlatoani, como recuerda Enrique Krauze, no era sólo un jefe militar: “El tlatoani (o emperador) azteca era, si no un dios, sí una encarnación divina… la autoridad del tlatoani era absoluta… pontífice, juez supremo y señor de la guerra.”
Ese marco sacro-político explica por qué la siguiente jugada de Huitzilihuitl —pedir la mano de una hija de Tezozómoc— fue más que un matrimonio: fue un rediseño de la cadena de obediencias.
Diplomacia matrimonial con Azcapotzalco: Ayauhcihuatl y la reducción de tributos
La primera gran escena diplomática arranca en Azcapotzalco. Aprendida la lección del desaire sufrido en tiempos de Acamapitzin, la embajada mexica presentó la petición “con las más altas demostraciones de sumisión y respeto”. Tezozómoc entregó a su hija Ayauhcihuatl, y las bodas se celebraron “con el mayor fausto”. Del enlace nació Acolnahuacatl y, a ruego de la reina, el rey tepaneca conmutó los onerosos tributos por un símbolo mínimo: “dos ánades cada año”, como sola señal de vasallaje. La diplomacia matrimonial había logrado lo que la guerra no podía: aliviar el yugo fiscal sin derramar sangre.
Este alivio debe leerse a contraluz del sistema tributario tepaneca, que antes había impuesto cargas exorbitantes (duplicación de tributos, miles de sauces para caminos y jardines, e incluso la entrega de chinampas enteras con aves empollando justo al arribo), exigencias concebidas —según la crónica— para humillar y forzar el abandono de la ciudad. Ese recordatorio hace más nítida la eficacia de Ayauhcihuatl como puente político.
Segunda alianza: Miahuaxóchitl (Cuauhnáhuac) y el nacimiento de Moctezuma Ilhuicamina
Huitzilihuitl buscó “dar mayor brillo” a la corona y contrajo segundas nupcias con Miahuaxóchitl, hija del señor de Cuauhnáhuac. De esa unión nació Moctezuma Ilhuicamina, el que más tarde sería tlatoani estelar del horizonte mexica. La alianza con Cuauhnáhuac reforzó la red diplomática hacia el sur lacustre y, sobre todo, consolidó la legitimidad interna del proyecto monárquico.
Cooperación con Acolhuacan: la guerra contra Tzompan (Xaltocan)
El otro eje de esta etapa fue la cooperación militar con Acolhuacan. Techotlalla (Techotlalatzin), heredero de la línea chichimeca-acolhua, enfrentó la rebelión de Tzompan, señor de Xaltocan, quien reunió aliados (Otompan, Meztitlan, Cuahuacan, Tecomic, Cuauhtitlan, Tepotzotlan). Techotlalla pidió auxilio a mexicas y tepanecas. Huitzilihuitl, leyendo con precisión el tablero, envió tropas: la campaña fue “obstinada” y de “éxito vario” hasta que la victoria se inclinó al lado del rey acolhua y sus aliados, con mexicas “cubiertos de gloria y despojos” al volver a casa.
La recompensa política llegó pronto: para evitar nuevas sediciones, Techotlalla reordenó el reino y —según la crónica— “dividió su reino en 65 estados”, política de “gran disposición y don de mando” que buscaba mezclar poblaciones y mantener a los jefes subordinados a la corona. Fernando de Alva Ixtlilxóchitl y la tradición acolhua son las fuentes coloniales clave para entender este reordenamiento territorial y la construcción del poder en el oriente del lago; la historiografía moderna suele pedir cautela en cifras puntuales, pero coincide en que Techotlalatzin fue un organizador estatal notable.
Agricultura, comercio y el espejo de Tlatelolco
Liberados de cargas fiscales desmedidas y con mejores relaciones con Acolhuacan, los mexicas pudieron “entregarse al mejoramiento de su vida política y social”: más canoas, huertos flotantes, puentes y, crucialmente, el salto de la ropa de fibra de maguey al algodón. Ese despegue agrícola y comercial se refleja, a la vuelta de unas décadas, en el mercado de Tlatelolco, descrito por Bernal Díaz del Castillo con asombro de testigo presencial: una plaza “tan bien compasada y con tanto concierto”, con mercaderes de oro, plata, piedras, plumas, mantas, lozas, maderas, alimentos y hasta esclavos, que le lleva “varias páginas describirlo”.
Aunque Bernal escribe en el siglo XVI, su testimonio ilumina el resultado social de procesos gestados desde el XIV: la conjugación de diplomacia, alivio tributario y cooperación militar que favoreció la prosperidad material mexica.
Testimonio humano (continuidad chinampera). Un artesano chinampero entrevistado en un estudio académico de la UNAM resume, con palabras actuales, la herencia tecnológica de aquellos años: “toda la chinampa está construida perimetralmente de carrizo… todo lo que ves es natural… aquí no importaba si quedaba chueco, lo importante era que hubiese un sustento.” (entrevista E2-XOCH-2023).
La sombra de Maxtlaton: crimen y prudencia política
El periodo no estuvo exento de tragedia. Maxtlaton, señor de Coyoacan e hijo de Tezozómoc, movido por celos y cálculo sucesorio, hizo asesinar en 1399 a Acolnahuacatl, hijo niño de Huitzilihuitl. La crónica subraya la disyuntiva del tlatoani: reclamar satisfacción y arriesgar una guerra ruinosa contra la potencia tepaneca o “posponer con abnegación heroica sus sentimientos de padre” a los deberes de rey, y guardar la paz mientras México-Tenochtitlan maduraba en fuerza y alianzas. Esa prudencia política —dolorosa, pero estratégica— mantuvo abierta la ventana de oportunidad que, más tarde, permitiría a los mexicas emanciparse.
La lectura de Krauze sobre el tlatoani ayuda a entender esa decisión: como “juez supremo y señor de la guerra”, su virtud mayor no era la ira, sino el cálculo para preservar a la comunidad.
Escenas clave del sexenio largo: petición de mano, campaña y reforma
- Petición de mano en Azcapotzalco. La embajada cuidó forma y fondo para no repetir afrentas pasadas. La boda con Ayauhcihuatl cambió la política tributaria de un plumazo.
- Campaña contra Tzompan. La cooperación mexica en la guerra de Xaltocan consolidó el eje con Acolhuacan y elevó el prestigio militar tenochca, sin comprometer su autonomía.
- Reforma territorial acolhua. La división en 65 estados fue un laboratorio regional de control y mezcla poblacional al servicio de la estabilidad, con Techotlalatzin como ingeniero institucional.
La diplomacia que sembró el futuro
Huitzilihuitl entendió que la grandeza no siempre se alcanza con gritos de guerra. Su “gran diplomacia” —alianzas matrimoniales con Azcapotzalco y Cuauhnáhuac, cooperación con Acolhuacan— obtuvo tres resultados medulares: (1) alivio del tributo (de cargas imposibles a “dos ánades” simbólicos), (2) acumulación de capital social y militar (prestigio por la victoria contra Tzompan) y (3) prosperidad productiva (agricultura chinampera, comercio textil y de insumos). El asesinato de Acolnahuacatl por Maxtlaton mostró el costo humano de la política, pero también la templanza de un tlatoani que sacrificó la venganza inmediata por el bien del pueblo.
Cuando, décadas después, Bernal Díaz quedó atónito ante el orden y la abundancia del mercado de Tlatelolco, estaba mirando —sin saberlo— la cosecha de una siembra iniciada en tiempos de Huitzilihuitl: gobierno electivo organizado, alianzas familiares que sustituyeron cadenas por lazos, cooperación militar al servicio de la estabilidad regional y un tejido económico que llevaba, desde las chinampas hasta la plaza, el fruto de una política que, por un momento, hizo de la prudencia una forma de poder.
Citas clave y fuentes de autoridad
- Enrique Krauze, sobre la naturaleza sacro-política del tlatoani: “encarnación divina… pontífice, juez supremo y señor de la guerra.”
- Bernal Díaz del Castillo, testigo del orden y la escala del mercado de Tlatelolco (“plaza tan bien compasada y con tanto concierto” y la variedad de mercaderías).
- Tradición acolhua e historiografía sobre Techotlalatzin y el reordenamiento territorial (Ixtlilxóchitl; análisis modernos).
- Testimonio contemporáneo chinampero (UNAM, entrevista E2-XOCH-2023) que muestra la continuidad material de la técnica agrícola prehispánica.
Este episodio histórico confirma principios aplicables hoy: el bien común por encima de impulsos personales (la templanza de Huitzilihuitl), la subsidiariedad (acuerdos entre señores regionales antes que imposición unilateral) y la solidaridad entre pueblos (auxilio a Techotlalatzin). La legalidad y el honor —expresados en protocolos de petición de mano y en la observancia de vasallajes simbólicos— evitaron guerras inútiles y habilitaron prosperidad para las familias trabajadoras.
Propuestas y lecciones
- La diplomacia como palanca fiscal: la reducción de cargas a cambio de vínculos sólidos puede liberar energía productiva sin romper el orden.
- Cooperación regional frente a la sedición: la victoria contra Tzompan probó que alianzas “improbables” (mexicas, acolhuas y tepanecas) pueden sofocar incendios locales que amenazan a todos.
- Tecnología social y agroecología: chinampas, canales y puentes no son sólo ingeniería: son acuerdos comunitarios sostenidos. Su vigencia actual (Xochimilco) invita a proteger legalmente su continuidad.
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com