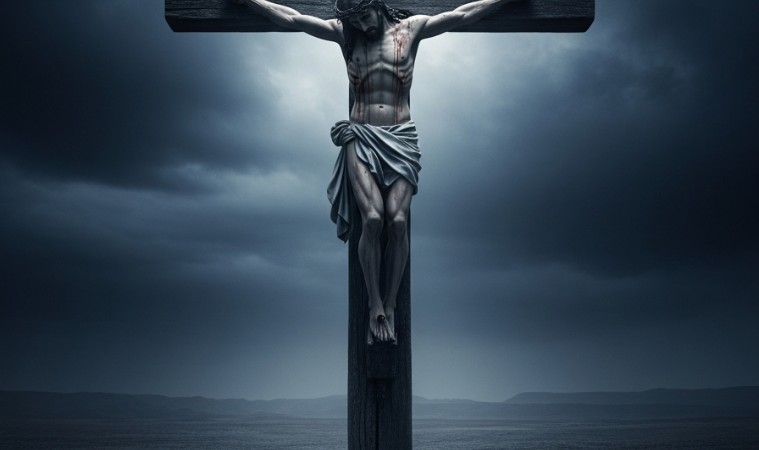El 22 de octubre de 2023 ocurrió algo que el poder en Caracas llevaba años diciendo que era imposible: más de dos millones de venezolanos hicieron fila, muchos bajo sol y bajo amenaza, para votar en una elección que no organizó el Estado, que no reconoció el árbitro electoral oficial y que terminó dándole a una sola figura, María Corina Machado, más del 90% de los votos. La jornada fue diseñada, financiada, vigilada y defendida por ciudadanos comunes —vecinos que prestaron su cochera como centro electoral, profesores universitarios que actuaron como miembros de mesa, migrantes que votaron en parroquias improvisadas en Madrid o Miami.
Esa primaria opositora, convocada por la Plataforma Unitaria, no solo coronó a Machado como candidata unitaria con alrededor de 93% de apoyo, según la Comisión Nacional de Primaria (CNP), con una participación estimada en más de 2.3–2.4 millones de votantes dentro y fuera del país. También activó una respuesta inmediata del régimen: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), alineado con el oficialismo, suspendió el proceso ocho días después, ordenó confiscar el material electoral y exigió la lista completa de votantes, desatando el miedo más antiguo y más profundo del ciudadano venezolano: “Si saben que yo firmé, me botan del trabajo”.
Esta crónica cuenta cómo se montó esa primaria sin el Consejo Nacional Electoral (CNE), cómo se defendieron las actas, por qué la victoria de 93% convirtió a Machado en la referencia inevitable de la oposición, y cómo la intervención del TSJ reabrió la herida de la “lista Tascón”, aquella base de datos usada para castigar a opositores tras el revocatorio de 2004.
Para las juventudes mexicanas que miran Venezuela con distancia, hay aquí una lección cercana a la Doctrina Social de la Iglesia: cuando el Estado deja de servir al bien común, la sociedad se organiza desde abajo para defender la dignidad y la verdad del voto. Eso fue la primaria de 2023.
I. Cómo se organizó sin CNE
En un sistema democrático normal, una primaria nacional requiere un árbitro electoral confiable, acceso a centros oficiales de votación, resguardo de actas y resguardo de identidad del votante. En Venezuela, nada de eso estaba garantizado.
Durante 2022 y la primera mitad de 2023, la oposición intentó negociar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) —una autoridad controlada por el chavismo— diera apoyo técnico mínimo: centros oficiales, máquinas de votación, infraestructura. Hubo incluso una “Comisión Técnica Conjunta” entre la CNP y técnicos del CNE. Pero en junio de 2023, tras renuncias dentro del propio CNE y el aumento de presiones políticas, la posibilidad de apoyo institucional se derrumbó.
Ante la negativa, la Comisión Nacional de Primaria tomó la decisión más arriesgada: hacerlo todo a mano. Sin captahuellas, sin máquinas del Estado, sin el Registro Electoral oficial. Voto manual, conteo manual, transmisión manual.
Esto tuvo dos implicaciones enormes:
- Logística descentralizada.
Se habilitaron alrededor de 3,000 centros de votación en 331 municipios, con más de 5,000 mesas en todo el país. Muchos de esos “centros” no eran escuelas públicas (porque el gobierno podía cerrarlas), sino casas particulares, estacionamientos, salones parroquiales, clubes, hasta panaderías que aceptaron mover hornos y mesas para dejar espacio a las urnas.
En el exterior se habilitaron puntos de votación en unas 80 ciudades de 30 países para que la diáspora —que ya supera millones de personas— pudiese participar. - Protección comunitaria.
Cada mesa incluía voluntarios vecinos como miembros principales y testigos de cada candidatura. No había Guardia Nacional custodiando el material: lo defendían los propios electores. “Era la primera vez en años que sentí que mi voto era mío y no de ellos”, contó Gabriela, 32 años, profesora de biología que actuó como testigo de mesa en Caracas. Su testimonio coincide con reportes de la jornada que describen resistencia pacífica ante intentos de intimidación de funcionarios locales y colectivos progobierno en barrios populares.
Esto fue subsidiariedad pura: ante un Estado capturado por un proyecto de poder, fueron los niveles más bajos de la comunidad —vecindarios, parroquias, redes de migrantes— los que asumieron la responsabilidad de garantizar un derecho político esencial: elegir a quién te representa. La subsidiariedad afirma que lo que una comunidad puede hacer por sí misma, no debe serle arrebatado por una autoridad superior injusta. Aquí se materializó.
II. Participación, centros y actas
El día de la votación, las imágenes que circularon mostraban filas largas en ciudades opositoras clásicas como Caracas o Valencia, pero también escenas inesperadas: colas en zonas consideradas bastiones del chavismo, y colas en el exilio, en iglesias y centros comunitarios en Miami, Orlando, Nueva York, Madrid, Lima. En Miami-Dade, por ejemplo, votaron casi 12 mil personas, y Machado obtuvo la abrumadora mayoría de esos votos, según reportes de la propia Comisión de Primaria.
La CNP habló de más de 2.3–2.4 millones de votos totales.
El chavismo, por su parte, dijo que esa cifra era “inflada” y habló de supuesto fraude logístico, asegurando que apenas hubo unas 600 mil papeletas reales. El presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez, acusó a los organizadores de la primaria de un “fraude descomunal”.
Pero esas descalificaciones chocan con un hecho básico: para tener fraude tendrías que falsificar miles de actas físicas, cada una firmada por testigos de varios candidatos y levantada mesa por mesa en 3,000 centros dispersos, incluyendo el extranjero. Esa estructura multifuente es precisamente lo que le dio credibilidad ciudadana a la primaria.
La documentación fue obsesiva. Cada mesa llenó un acta en papel con el total de votos por candidatura. Esas actas se fotografiaron y centralizaron manualmente. Hubo retrasos la misma noche del 22 de octubre —la Comisión habló de “ataques” y problemas técnicos en sus canales de transmisión—, pero aun con esas dificultades, los primeros boletines mostraban una tendencia aplastante: María Corina Machado arriba con más de 90%.
Para muchos ciudadanos, el valor de esa cifra no fue solo electoral. Fue emocional. Orlando, 27 años, repartidor de aplicaciones que votó en el oriente del país, lo explica así: “No era solo votar por ella, era demostrar que todavía hay millones que no se resignan. Que no nos quebraron”. Ese lenguaje —dignidad, resistencia, futuro— se repite como patrón en relatos de votantes jóvenes, la misma generación que en México suele mirar la política con escepticismo porque “todos son iguales”. En Venezuela, esa generación dice otra cosa: “Si ellos se quedan eternamente, nuestros hijos nunca van a tener país”. Esa es la dignidad humana en acción: la convicción de que nadie nace para ser súbdito permanente.
III. Victoria (93%) y mandato político
La Comisión Nacional de Primaria declaró a María Corina Machado ganadora con alrededor de 93% de los votos válidos. Ese resultado hizo dos cosas de inmediato.
Primero, eliminó la clásica fragmentación opositora que durante años había debilitado cualquier alternativa al chavismo. En 2012, en 2017, en 2019, la oposición venezolana se fracturó en personalismos, egos y proyectos tácticos diferentes. En 2023, por primera vez en mucho tiempo, la ciudadanía habló con una sola voz. Eso es raro en política venezolana reciente y, por eso mismo, poderosísimo.
Segundo, le dio a Machado algo más que una candidatura simbólica: le dio un mandato. Ella misma lo dijo al ser proclamada: “Asumo ante los venezolanos este reto. Convoco a todos los venezolanos a unirse”.
Ese mandato no era solo “ser candidata presidencial”, porque el régimen ya había adelantado que ella estaba inhabilitada para competir. Era algo distinto: representarnos.
En términos cristianos y cívicos, esto es una noción de representación social antes que representación institucional. La legitimidad no vino de un reconocimiento del Estado, vino de un acto masivo de conciencia política. Eso pega directamente con el principio del bien común: la comunidad afirmando que su destino no puede definirse a espaldas suyas.
IV. TSJ, listas de votantes y la memoria de Tascón
El 30 de octubre de 2023, apenas ocho días después de la elección opositora, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) —controlado por el oficialismo— anunció que suspendía los efectos de la primaria, ordenaba investigar a sus organizadores por supuestos delitos y exigía la entrega de “todos los registros electorales”, incluidas las listas de votantes.
Para entender por qué eso encendió alarmas, hay que ir atrás a 2004. Ese año, tras el intento de referendo revocatorio contra Hugo Chávez, el diputado oficialista Luis Tascón publicó una base de datos con las firmas de los venezolanos que habían pedido votar para revocarle el mandato. Esa “lista Tascón” terminó siendo usada durante años para negar empleos públicos, bloquear trámites, intimidar, despedir gente. Organismos internacionales de derechos humanos describieron esa práctica como un mecanismo de discriminación política sistemática.
En otras palabras: en Venezuela existe memoria del castigo por pensar distinto. Por eso, cuando el TSJ pidió la data completa de quién votó en la primaria del 22 de octubre, la lectura inmediata fue: quieren repetir la lista Tascón, ahora versión 2023.
La Comisión Nacional de Primaria se negó a entregar esa información personal. Defendió el carácter constitucional del proceso y denunció que forzar la identificación de votantes equivaldría a persecución política directa.
Esa defensa tuvo eco internacional. Estados Unidos advirtió que esa medida parecía contradecir el compromiso del gobierno venezolano de permitir una contienda mínimamente competitiva rumbo a 2024, un compromiso que había sido la base para un alivio parcial de sanciones económicas.
Aquí está en juego la dignidad humana. La dignidad incluye la libertad de conciencia y participación política sin miedo a represalias. Cuando el Estado busca nombres para castigar ideas, viola no solo principios democráticos básicos, viola la noción cristiana de que cada persona posee una dignidad inalienable que no depende de su adhesión al poder.
V. Impacto en la narrativa democrática
Lo que pasó después del 22 de octubre de 2023 reconfiguró la conversación política dentro y fuera de Venezuela.
Primero, la primaria demostró que el chavismo ya no controla el único lenguaje de legitimidad. Hasta ese momento, el relato oficial era: “solo el CNE define qué es una elección válida”. La primaria dio otra respuesta: “una elección es válida si el ciudadano confía en que su voto cuenta, si hay actas físicas, y si los testigos de todos los bandos firman que eso fue así”. Ese es un golpe simbólico enorme. Es, en términos democráticos, devolverle la soberanía al ciudadano.
Segundo, la primaria expuso el costo político del miedo. El TSJ intentó transformar una fiesta cívica en una base de datos para represalia. Ese movimiento fue leído por cientos de miles de venezolanos como confirmación de que la represión sigue siendo estructural, no coyuntural. Y sin embargo, lejos de desmovilizar por completo, esa amenaza consolidó una certeza emocional: “si votaron dos millones pese a todo, podemos volver a hacerlo”. Ese es el tipo de resiliencia que sostiene a movimientos democráticos incluso bajo dictaduras largas.
Tercero, hacia afuera, la primaria obligó a gobiernos democráticos —incluido México y otros países latinoamericanos que han pedido soluciones pacíficas en Venezuela— a mirar el conflicto no solo como una pugna entre élites, sino como una disputa ética sobre el derecho básico de un pueblo a elegir. Para México esto importa: nuestra tradición constitucional y nuestro propio orgullo cívico descansan en la idea de que el voto libre es sagrado. Defender el voto libre en Venezuela no es “intervencionismo”, es coherencia con el principio universal del bien común: ningún gobierno debería anular la voz de millones para sostener su poder.
La primaria opositora del 22 de octubre de 2023 fue más que una elección interna. Fue un acto de afirmación moral.
— A nivel técnico, probó que una ciudadanía organizada puede suplir —temporalmente, de forma imperfecta pero real— al Estado cuando éste renuncia a garantizar elecciones limpias. Eso es subsidiariedad en su forma más concreta.
— A nivel humano, demostró que el miedo no está totalizado. Personas jóvenes y mayores se arriesgaron a quedar marcadas en una lista negra para poder decir “yo elegí”. Ese es un reclamo de dignidad humana.
— A nivel político, dio a María Corina Machado un mandato de unidad difícil de desconocer: 93% de respaldo entre más de dos millones de votantes es, en la práctica, una legitimidad social que trasciende inhabilitaciones administrativas.
— Y a nivel ético, reabrió la conversación sobre el bien común: ¿quién gobierna un país, el que controla las instituciones formales o el que tiene el respaldo verificable de la gente?
El poder existe para servir a las personas, no al revés. Cuando el ciudadano, pacíficamente, mira al poder a los ojos y le dice “tú no nos representas, nosotros ya escogimos a quien sí”, eso no es caos. Eso es, justamente, el inicio de la reconstrucción democrática.
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com