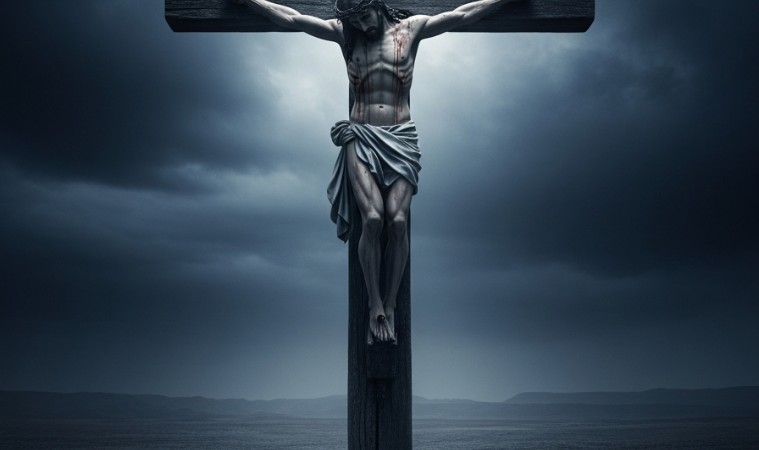Por más de una década, María Corina Machado ha sido una figura incómoda para el poder en Venezuela. Su voz, que comenzó en la sociedad civil con Súmate y se consolidó en el Parlamento, encontró un nuevo cauce cuando fue expulsada de la Asamblea Nacional en 2014. A partir de ese momento —sin curul, sin fuero y bajo constante amenaza judicial—, la ingeniera caraqueña se convirtió en una lideresa proscrita que transformó la oposición venezolana desde la clandestinidad y la resistencia.
Su historia entre 2014 y 2022 no sólo refleja la evolución de una dirigente, sino también la lucha de toda una generación que decidió mantener viva la esperanza democrática pese al autoritarismo. Este periodo, enmarcado en protestas, fracturas opositoras y represión, consolidó la identidad política de María Corina: una voz liberal, frontal, de ética austera, que apostó por la movilización ciudadana antes que por el cálculo político.
De diputada a lideresa proscrita
El 24 de marzo de 2014, en medio de las protestas estudiantiles conocidas como La Salida, la Asamblea Nacional —de mayoría chavista— expulsó a María Corina Machado por haber participado como invitada del embajador de Panamá en una sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA). Su “delito”: denunciar ante el continente la represión del gobierno de Nicolás Maduro.
El episodio fue más que una sanción política. “La Asamblea violó la Constitución al destituirla sin juicio previo ni derecho a la defensa”, declaró entonces el jurista Allan R. Brewer-Carías, uno de los constitucionalistas más respetados de Venezuela. Desde ese día, Machado perdió su investidura, pero ganó un símbolo: la de una ciudadana convertida en voz sin tribuna.
En un país donde el poder político había capturado al judicial, la expulsión equivalía a una condena a la invisibilidad. Sin embargo, María Corina decidió resignificar su marginación. “Nos arrebataron el micrófono, pero no la palabra”, afirmó ante cientos de seguidores que la esperaban a las afueras del Parlamento.
Durante los meses posteriores, el régimen impuso restricciones a su movimiento: allanamientos, detenciones de sus colaboradores y prohibición de salida del país. Pese a ello, inició una gira por universidades y comunidades, denunciando abusos de poder y alentando una “reconstrucción ciudadana desde abajo”.
“Yo tenía 19 años cuando la escuché en la UCV, recién expulsada. Habló sin notas, sin miedo. Dijo que la libertad era algo que se defendía incluso cuando ya parecía perdida. Esa frase me cambió”, recuerda Paola González, hoy migrante venezolana en Lima.
Vente Venezuela y Soy Venezuela: el nuevo rostro opositor
Tras su salida forzada del Parlamento, María Corina Machado fundó Vente Venezuela en 2014. El partido nació con una identidad propia dentro del mosaico opositor: liberal en lo económico, defensor del Estado de derecho y partidario de la apertura internacional. Su lema —“Vente con Venezuela, no contra ella”— buscaba convocar a la ciudadanía más allá de las élites partidistas.
Entre 2014 y 2016, Vente se extendió por todo el país con células comunitarias, redes de vecinos y coordinadores locales. El objetivo era crear una base territorial capaz de resistir la cooptación del poder. “Vente fue un intento de reinventar la política sin los vicios del pasado”, explica la politóloga Colette Capriles, quien ha estudiado la oposición venezolana contemporánea.
En 2017, durante una nueva ola de protestas nacionales, Machado se unió a Antonio Ledezma y Diego Arria para fundar la alianza Soy Venezuela. Este frente abogaba por un cambio de régimen a través de la presión internacional, la movilización cívica y la desobediencia no violenta. Mientras la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) exploraba negociaciones con Maduro, Soy Venezuela advertía que cualquier diálogo sin garantías equivalía a legitimar la dictadura.
En ese año, organismos como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentaron 124 muertes y miles de detenciones durante las protestas. Frente a ese contexto, Machado insistía en que “la lucha democrática no puede ser rendición disfrazada”.
Carlos Páez, profesor de Maracay, recuerda que “Vente organizaba foros en casas privadas, porque los auditorios eran clausurados. Íbamos con miedo, pero también con convicción. Ella nos pedía formarnos, leer, entender qué significa la libertad”.
Aun sin reconocimiento legal —el Consejo Nacional Electoral negó reiteradamente su registro formal—, Vente Venezuela se consolidó como una red social y política extendida, con presencia en casi todos los estados. Fue una resistencia de baja visibilidad, pero de alta persistencia.
Tensiones con el ala moderada: el caso Guaidó y la fractura opositora
El año 2019 representó un punto de quiebre dentro de la oposición. La proclamación de Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela fue vista en su momento como una salida institucional a la crisis de legitimidad del régimen. María Corina Machado, sin embargo, adoptó una posición crítica: aunque reconoció la valentía del joven líder, advirtió que “no basta con proclamarse presidente; hay que ejercer el poder real”.
En declaraciones al portal Al Navío en 2020, MCM sostuvo que el gobierno interino “terminó siendo cooptado por la inercia burocrática y los intereses externos”. Su ruptura con el sector moderado de la oposición se profundizó cuando la administración interina aceptó participar en negociaciones con el chavismo, proceso que ella consideró un “laberinto sin salida moral”.
Mientras Guaidó era reconocido por más de 50 países, dentro de Venezuela la represión se intensificaba. La ONG Foro Penal reportó más de 15 mil detenciones arbitrarias entre 2014 y 2020, muchas vinculadas a manifestaciones opositoras. Para Machado, esos números mostraban que la estrategia internacional debía combinarse con una red interna de resistencia civil, no sustituirse por declaraciones diplomáticas.
Su discurso —más firme y confrontativo— generó tensiones incluso dentro del antichavismo. Algunos sectores la acusaron de intransigente; otros la consideraron la única que no se había “acomodado al sistema”. En palabras del sociólogo venezolano Trino Márquez, “María Corina representa una ética del no transar: su fortaleza y su obstinación son su mayor virtud y también su mayor dificultad para construir consensos amplios”.
Estas diferencias, aunque dolorosas, le permitieron definir su perfil: una oposición moral antes que pragmática, una líder que apostaba a la reconstrucción de ciudadanía antes que a la simple alternancia política.
Infraestructura cívica en la adversidad
Entre 2018 y 2022, Venezuela vivió una contracción sin precedentes: la economía cayó más del 70%, el salario mínimo equivalía a menos de 2 dólares mensuales y la migración masiva desbordaba las fronteras. En ese contexto de desolación, María Corina Machado entendió que la lucha política debía transformarse en una red humanitaria y formativa.
Desde Vente Venezuela se organizaron talleres de liderazgo ciudadano, campañas de donación y redes de apoyo a presos políticos. En zonas rurales, el movimiento formó “nodos comunitarios” que servían tanto para debatir sobre democracia como para compartir alimentos.
“Lo que hicimos fue pasar del discurso a la acción. Donde el Estado se ausentó, las comunidades tomaron iniciativa”, relata Julio Rivero, excoordinador local de Vente en Lara, hoy exiliado en Colombia.
La estrategia de Machado fue doble: mantener viva la narrativa democrática y construir músculo social para resistir la represión. Por eso, aunque inhabilitada y vigilada, no abandonó el país. En entrevistas con medios internacionales, explicó su decisión con una frase contundente: “No se lidera un pueblo desde el exilio; se lidera acompañando su dolor.”
Durante esos años, Vente articuló también vínculos con la diáspora venezolana —que para entonces ya superaba los seis millones—, organizando encuentros en Miami, Madrid y Bogotá para sostener la esperanza del retorno. Paralelamente, en el interior del país, jóvenes militantes levantaban bases ciudadanas sin presupuesto ni propaganda, convencidos de que la reconstrucción de Venezuela comenzaría en la conciencia cívica.
Esa infraestructura —pequeña pero resiliente— sería clave para el éxito de la primaria opositora de 2023, que ella ganaría de manera aplastante. Pero antes de llegar ahí, debió sortear ocho años de persecución, aislamiento mediático y descrédito institucional.
Liderazgo moral en tiempos de oscuridad
Entre 2014 y 2022, María Corina Machado pasó de ser una diputada destituida a convertirse en el rostro moral de la oposición venezolana. Lo hizo sin acceso a medios oficiales, sin partido legal, sin recursos, pero con una claridad ética que convirtió su voz en referencia.
Desde la perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia, su liderazgo encarna tres valores esenciales:
- Dignidad humana: defender el derecho de cada ciudadano a vivir libre de miedo y corrupción.
- Subsidiariedad: empoderar a comunidades para organizarse aun cuando el Estado las margina.
- Solidaridad: unir esfuerzos entre quienes resisten dentro y fuera del país, sin odio, pero con firmeza.
La trayectoria de Machado entre 2014 y 2022 no fue sólo política, fue formativa. Creó una infraestructura cívica que educó a cientos de jóvenes en valores democráticos, inspiró redes comunitarias y demostró que la resistencia ética puede ser más duradera que cualquier estructura partidista.
Hoy, muchos de esos jóvenes que la escucharon en universidades o plazas son parte de una nueva generación de liderazgo social. Como resume Paola, la estudiante que la vio hablar en 2014: “Ella nos enseñó que el poder no se mendiga, se construye desde la verdad.”
La historia de esos años deja una enseñanza para cualquier pueblo que enfrenta la tentación del autoritarismo: cuando las instituciones se derrumban, la conciencia ciudadana puede ser el último refugio de la democracia. Y en Venezuela, ese refugio tuvo nombre y rostro: María Corina Machado.
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com