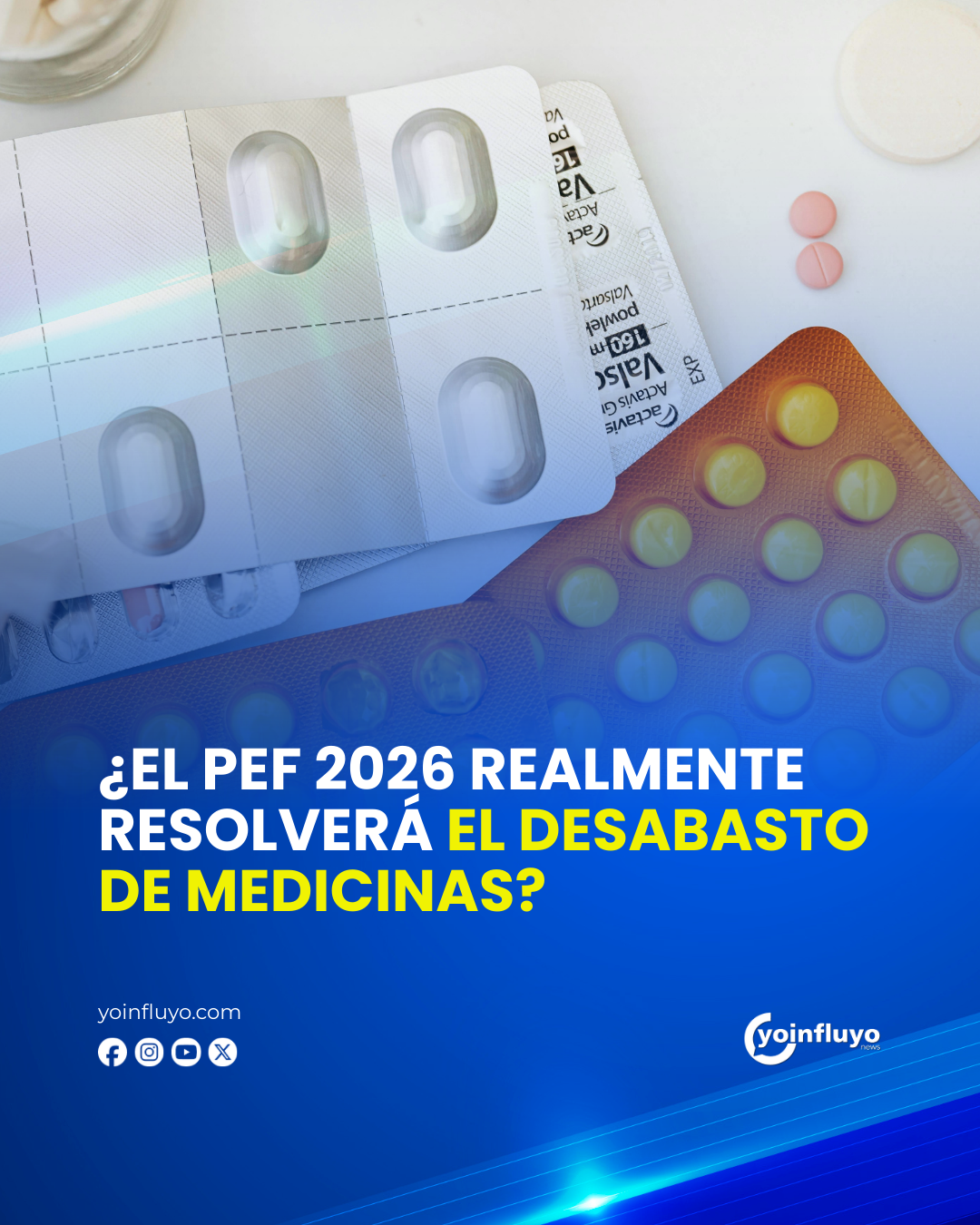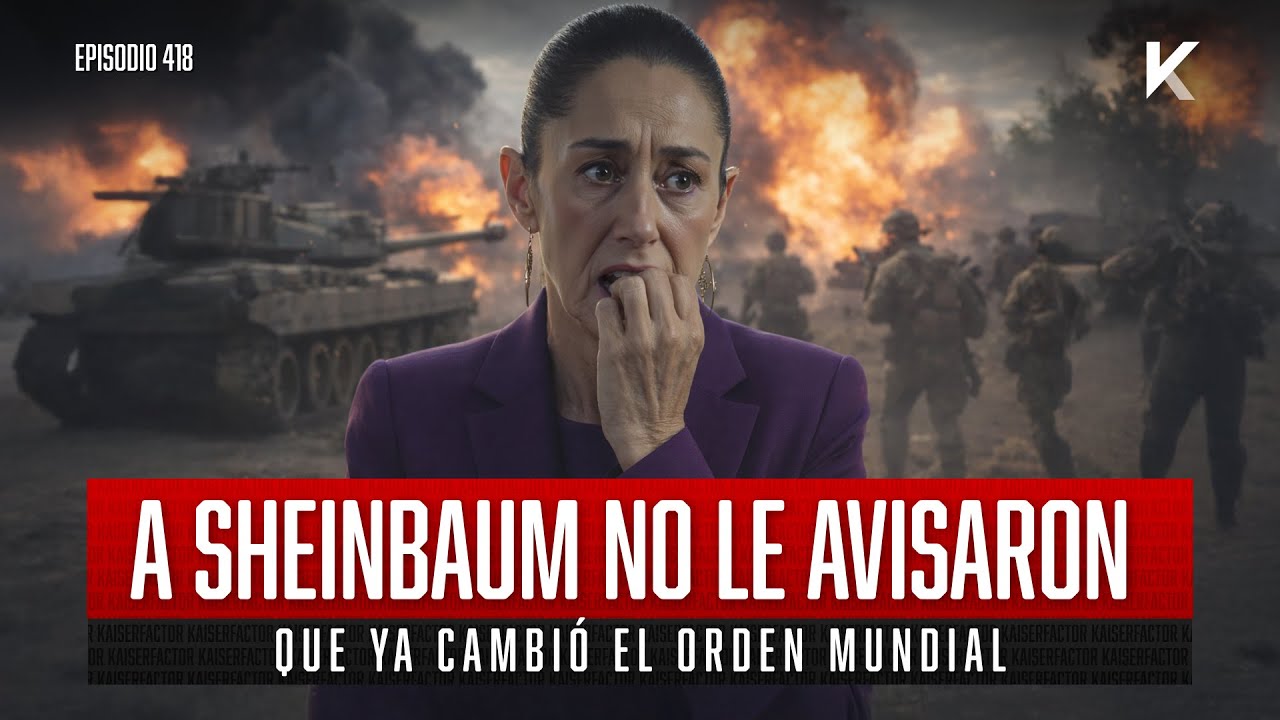Cada noche, millones de personas alrededor del mundo duermen en las calles, bajo puentes o en refugios improvisados. No tienen un techo que los proteja del frío, ni un espacio que puedan llamar hogar. El Día Mundial de las Personas sin Hogar, conmemorado cada 10 de octubre, nos recuerda una realidad que persiste en silencio: la de quienes viven al margen, invisibilizados por la rutina y la desigualdad.
El fenómeno del sinhogarismo no solo refleja carencias económicas, sino también fallas estructurales en los sistemas sociales, laborales y de salud. En este contexto, comprender sus causas y consecuencias resulta indispensable para construir políticas públicas efectivas que garanticen un derecho tan básico como tener un lugar donde vivir.
Un fenómeno que trasciende fronteras
Las personas sin hogar representan la expresión más extrema de la exclusión social. Se trata de individuos que carecen de acceso a un empleo, una vivienda y los recursos económicos necesarios para sostener una vida digna. A ello se suma la pérdida de vínculos sociales y familiares, lo que deriva en un aislamiento que dificulta su reinserción.
La ausencia de un hogar impide el desarrollo de proyectos personales, familiares o comunitarios, ya que una vivienda no solo brinda protección, sino también estabilidad emocional y social.
En los últimos años, el término “sinhogarismo” se ha extendido para referirse a este fenómeno desde una perspectiva estructural, aludiendo a factores políticos, económicos y sociales que limitan el acceso a una vivienda digna.
Más allá de las causas individuales, el sinhogarismo suele ser el resultado de una combinación de circunstancias estresantes — pérdida de empleo, ruptura familiar, enfermedad o fallecimiento de un ser querido — que se acumulan en poco tiempo.
Estudios internacionales estiman que la esperanza de vida de una persona sin hogar puede reducirse entre 20 y 30 años respecto a la media poblacional. A esta vulnerabilidad se añade la aporofobia, el rechazo o desprecio hacia las personas pobres, que se manifiesta en discriminación, agresiones e incluso homicidios.
Una fecha para visibilizar la desigualdad
Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de las Personas sin Hogar, instaurado en 2010 con el objetivo de sensibilizar sobre las condiciones infrahumanas en las que viven millones de personas alrededor del planeta.
De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2018 se estimaba que más de 900 millones de personas habitaban en asentamientos informales o campamentos, sin considerar a quienes viven directamente en las calles.
El propósito de esta fecha es promover acciones globales para atender las causas estructurales que generan el sinhogarismo: pobreza, crisis económicas, conflictos familiares, violencia de género, desplazamiento forzado y desastres naturales.
La pandemia por COVID-19 profundizó la vulnerabilidad de estas poblaciones. Al carecer de vivienda y protección social, millones de personas enfrentaron la emergencia sanitaria sin acceso a servicios médicos, higiene ni resguardo, evidenciando la fragilidad de los sistemas de apoyo institucional.
Actualmente, se calcula que la esperanza de vida de una persona sin hogar oscila entre los 42 y 52 años, aproximadamente tres décadas menos que la media mundial.
Causas estructurales del sinhogarismo
El fenómeno de la falta de vivienda está vinculado a causas económicas y sociales complejas. En primer lugar, los bajos salarios y la precarización laboral impiden ahorrar o acceder a créditos hipotecarios. Cualquier gasto inesperado puede arrastrar a una persona a la indigencia.
El desempleo prolongado también es un factor crítico. Aunque la mayoría de las personas sin hogar desean trabajar, se enfrentan a obstáculos como la falta de dirección permanente o documentos oficiales.
Una encuesta global del Instituto Lincoln de Políticas Territoriales mostró que el 90% de las 200 ciudades analizadas eran inasequibles, pues el precio promedio de la vivienda triplicaba el ingreso medio.
A ello se suma el costo de la atención médica: millones de personas destinan gran parte de sus ingresos a tratamientos o emergencias, comprometiendo el pago de alquiler o servicios básicos. La pobreza estructural —agravada por el estancamiento salarial y los altos costos de vida— es una de las principales causas del sinhogarismo en todo el mundo.
Por otro lado, la violencia doméstica y los conflictos familiares son detonantes frecuentes, especialmente entre mujeres, niños y población LGBTQ+. Según el Fondo True Colors, 1.6 millones de jóvenes LGBTQ+ quedan sin hogar cada año tras ser expulsados o huir de entornos familiares hostiles.
Además, las fallas sistémicas en los servicios de salud, justicia y bienestar social perpetúan el problema. Las políticas públicas suelen centrarse en atender emergencias en lugar de prevenirlas, dejando a miles de personas sin red de apoyo ni alternativas reales.
Las consecuencias invisibles: salud, infancia y desigualdad
El sinhogarismo tiene efectos devastadores sobre la salud física y mental. Diversos estudios revelan que las enfermedades mentales son más del doble de frecuentes entre personas sin hogar que en la población general. La falta de atención médica, el estrés constante y la violencia cotidiana agravan los cuadros de depresión, ansiedad y trastornos psicóticos.
Vivir en la calle expone a las personas a agresiones, robos y abusos. Las mujeres sin hogar son particularmente vulnerables a la violencia sexual, lo que incrementa los riesgos de trauma y enfermedades. En muchos casos, quienes no padecían trastornos mentales previos los desarrollan como resultado del entorno hostil y la exclusión prolongada.
La infancia también es una de las principales víctimas del sinhogarismo. Los niños sin hogar presentan retrasos en el desarrollo cognitivo, problemas de lenguaje y dificultades sociales, además de sufrir hambre y desnutrición crónica.
A nivel social, la falta de vivienda genera tensiones, sobrecarga los servicios públicos y perpetúa los ciclos de desigualdad.
Estigma y discriminación: la otra cara del sinhogarismo
La discriminación hacia las personas sin hogar sigue siendo uno de los mayores obstáculos para su reintegración. El estigma se traduce en negación de acceso a vivienda, empleo o financiamiento, especialmente hacia grupos marginados como las personas racializadas, las familias monoparentales y la comunidad LGBTQ+.
Investigaciones internacionales muestran que las poblaciones marginadas están sobrerrepresentadas entre la población sin hogar debido a los prejuicios estructurales.
El estigma social no solo deshumaniza, sino que también refuerza las barreras sistémicas: sin dirección fija o historial crediticio, las personas no pueden acceder a servicios básicos ni oportunidades laborales.
Nuevos enfoques y soluciones: el modelo Housing First
En 1992, la organización estadounidense Pathways to Housing propuso un cambio radical en la atención al sinhogarismo. Se preguntaron si las personas mejorarían si primero se les garantizara un techo antes que exigirles tratamientos o empleos previos.
Así nació el modelo Housing First (Primero la Vivienda), que parte del principio de que la vivienda es un derecho humano.
El programa permite que las personas sin hogar pasen directamente de la calle a una vivienda individual, permanente y digna, recibiendo apoyo médico, psicológico y social.
Los usuarios destinan alrededor del 30% de sus ingresos al alquiler, mantienen una convivencia respetuosa con sus vecinos y son acompañados por un equipo multidisciplinario.
Los ocho principios del Housing First incluyen: La vivienda como derecho humano; Respeto y autonomía del usuario; Compromiso de acompañamiento mientras sea necesario; Vivienda individual e independiente; Separación entre vivienda y tratamiento; Derecho a decidir; Enfoque hacia la recuperación; Reducción de daños.
Este modelo se ha implementado con éxito en países como Finlandia, Canadá y Estados Unidos, donde ha reducido significativamente la población sin hogar crónica. Su premisa es clara: no se trata solo de ofrecer un techo, sino de reconstruir la dignidad y la estabilidad personal.
Una deuda pendiente con la dignidad humana
El sinhogarismo continúa siendo una herida abierta en el tejido social mundial. Más allá de cifras o diagnósticos, cada persona sin hogar representa una historia truncada por la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades.
Frente a esta realidad, garantizar el derecho a una vivienda digna no puede considerarse un privilegio, sino una responsabilidad compartida entre gobiernos, instituciones y ciudadanía.
Modelos como Housing First demuestran que las soluciones existen, siempre que se coloque a la persona — y no al problema — en el centro de las políticas públicas.
En el Día Mundial de las Personas sin Hogar, el llamado es claro: la dignidad no puede ser negociable. Recuperar el derecho a un hogar es, en última instancia, reconstruir la esperanza de quienes fueron dejados atrás por la indiferencia social.
Te puede interesar: Cada seis años, un nuevo modelo; la misma desigualdad
Facebook: Yo Influyo