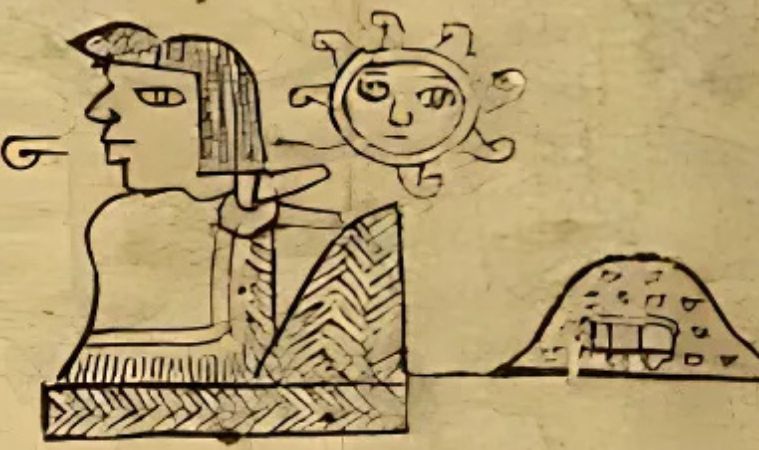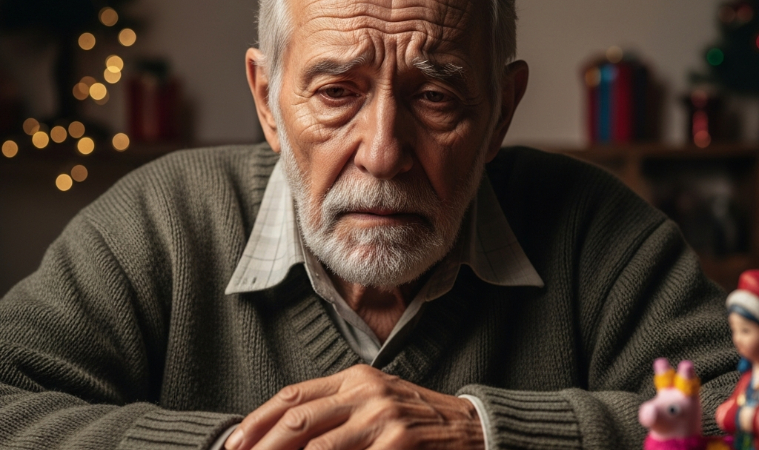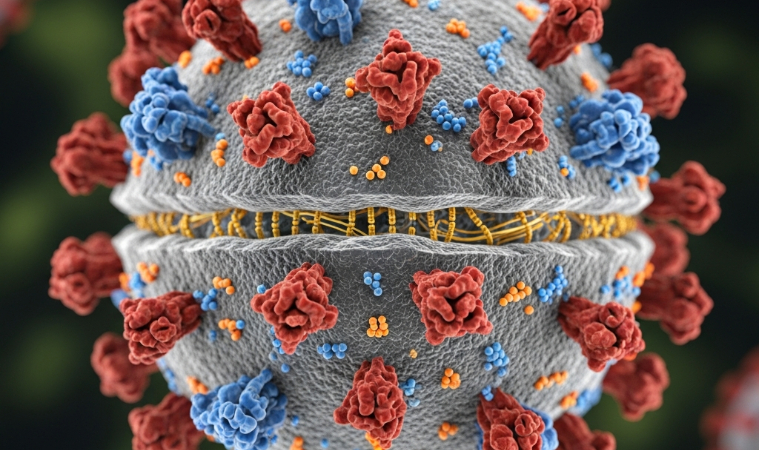A fines del siglo XIV, en el corazón del valle lacustre, dos ciudades hermanas y rivales —México-Tenochtitlan y México-Tlatelolco— disputaban algo más que prestigio: el derecho a definir el sentido del progreso en el Anáhuac. El texto base que recuperamos (cap. IV de una crónica decimonónica) detalla ese pulso: el buen gobierno de Cuacuauhpitzáhuac en Tlatelolco; la respuesta mexica multiplicando chinampas hasta convertir el lago en una “esmaltada campiña nadante”; la sucesión de Tlacateotl (1399, según la crónica; con variantes modernas que lo sitúan 1418–1428); y la gran liturgia del tiempo, el Fuego Nuevo, con el monte Huixachtlán (Cerro de la Estrella) como escenario. En paralelo, la región vivía tensiones con Azcapotzalco y Acolhuacan y, hacia 1409, la muerte del tlatoani Huitzilihuitl.
Para dimensionar esta rivalidad desde fuentes críticas y reconocidas, acudimos a testimonios clásicos y académicos: Bernal Díaz del Castillo, asombrado por el mercado de Tlatelolco; historiadores como Xavier Noguez, que documentan la cronología tlatelolca; y estudios sobre el Fuego Nuevo (Sahagún, López Austin, Broda), además de síntesis institucionales (INAH, MNA). Incorporamos, además, un apunte de Enrique Krauze sobre el carácter sacro-político del tlatoani y la memoria urbana de Tlatelolco, para enmarcar la tensión entre poder, rito y ciudad.
1) Prosperidad de México y Tlatelolco, y el segundo rey tlatelolca (Tlacateotl)
Buen gobierno y obra pública en Tlatelolco
Según la crónica base, Cuacuauhpitzáhuac promovió “buenos y sólidos edificios” y “hermosos jardines”, abrió comercio con naciones vecinas y protegió la agricultura (maíz, frijol), buscando superar a los mexicas. Su política —favorecida por la cercanía con Azcapotzalco— permitió a Tlatelolco crecer “rápidamente”. La muerte del monarca sobrevino en 1399, y el trono pasó a Tlacateotl, quien “impulsó las obras de construcción, protegió la agricultura y favoreció el comercio”, ensanchando la población. (Texto base)
Las fuentes modernas matizan fechas: Xavier Noguez fija el reinado de Tlacatéotl en 1418–1428, subrayando su linaje (nieto de Tezozómoc de Azcapotzalco e hijo de Cuauhcuauhpitzáhuac) y su papel en la consolidación tlatelolca. La historiografía advierte así variaciones cronológicas respecto de las crónicas dieciochescas/decimonónicas, pero coincide en el impulso urbano y comercial de Tlatelolco.
La respuesta mexica: chinampas, pesca y demografía
En espejo, los mexicas, “a pesar de las vejaciones de los tepanecas”, multiplicaron los huertos flotantes (chinampas) hasta volver al lago “una esmaltada campiña nadante… de granos, frutas y verduras”. Aumentó la pesca con nuevas canoas y “los edificios de la ciudad y la población” crecieron notablemente. (Texto base)
Las chinampas —hoy paisaje cultural en Xochimilco— son descritas en estudios recientes como un sistema agrohidráulico de alta productividad que persiste con riesgos y resistencias. El MNA e INAH insisten en su centralidad productiva; proyectos académicos recientes resaltan la continuidad de saberes y la presión ambiental contemporánea.
El nervio del comercio: el mercado de Tlatelolco
La crónica señala que Tlatelolco “animó el comercio” con vecinos. Siglos después, Bernal Díaz del Castillo confirmará el asombro europeo por el gran tianguis de Tlatelolco. En su Historia verdadera, comparó su orden con ferias de Castilla: “cuantos géneros de mercaderías hay… estaban en esta gran plaza… en su lugar señalado”, desde textiles y cacao hasta pieles, e incluso esclavos. Ese orden y la diversidad impactaron a los peninsulares, como sintetizan noticápsulas de Noticonquista-UNAM y artículos de Arqueología Mexicana.
“…y desta manera estaban cuantos géneros de mercaderías hay en toda la Nueva España, puesto por su concierto… como en mi tierra, Medina del Campo.” —Bernal Díaz del Castillo (citado por Noticonquista-UNAM).
Poder y sacralidad: el tlatoani como eje
Para entender la rivalidad sin caer en caricaturas, conviene recordar, con Enrique Krauze, el carácter sacro-político del tlatoani: “si no un dios, sí una encarnación divina… pontífice, juez supremo y señor de la guerra”. La autoridad no era solo militar ni económica, sino también religiosa y jurídica, lo que explica la delicada política matrimonial (alianzas) y la cautela ante guerras abiertas.
Testimonio humano (hoy): “Mi abuelo cultivaba por necesidad; yo por gusto…”, dice Javier Meza, joven chinampero que ha vuelto a Xochimilco pese a la escasez de agua, atando presente y pasado en la misma trama de trabajo lacustre. Su historia recuerda que la campiña de ayer pervive en familias que siguen sembrando en islas de lodo y carrizo.
2) Fiestas de fin de siglo (xiuhmolpilli) y el Fuego Nuevo: el tiempo como política pública del cosmos
La crónica base describe con dramatismo la noche final del siglo —cada 52 años—: se apagaban todos los fuegos, se rompían utensilios, se velaba en azoteas temiendo cataclismos; sacerdotes, con insignias divinas, marchaban a Huixachtlán (Cerro de la Estrella, Iztapalapa) para encender el Fuego Nuevo sobre el pecho de un prisionero, y repartir la llama al alba como garantía de continuidad del mundo. (Texto base)
La etnohistoria y la arqueología confirman el núcleo del rito: Sahagún (Libro VII, Códice Florentino) y estudios de Alfredo López Austin y Johanna Broda lo sitúan como liturgia mayor de la cuenta de los años, atadura del tiempo y renovación cósmica. Las instituciones culturales mexicanas (INAH, MNA) preservan su memoria, y el Getty abre el Florentine Codex al público.
“[En la medianoche]… sacaban nueva lumbre… y sacrificándole, [al cautivo] le sacaban el corazón… y lo que allí encendían llevaba cada pueblo para su templo…” —Toribio de Benavente, Motolinía (citado en síntesis académica).
La crónica base agrega 13 días de festejos, limpieza y reconstrucción (casas, templos, enseres, trajes), con prohibición de beber agua antes del cénit del sol el 26 de febrero y juegos como el de los voladores, atados a trece vueltas simbólicas. La tradición académica ha precisado variantes astronómicas y calendáricas (posibles ajustes y fechas), pero sin restar densidad ritual al relato: el Fuego Nuevo sincronizaba cielo, ciudad y trabajo.
3) Guerra contenida, prudencia dinástica y mejoras de Huitzilihuitl
El capítulo base inserta la rivalidad lacustre en una geopolítica más amplia: Acolhuacan y Azcapotzalco tensan el tablero; Tezozómoc busca una confederación contra el nuevo monarca acolhua (Ixtlilxóchitl); los mexicas dudan, pues han guardado buena armonía con los acolhuas, pero la feudataria relación con Azcapotzalco y el parentesco inclinan la balanza. El rey mexica Huitzilihuitl “pospuso, con abnegación heróica, sus sentimientos de padre” —tras el asesinato del príncipe Acolhuahcatl— a fin de evitar una guerra funesta para su pueblo. (Texto base)
El texto detalla campañas, bajas (como Cuauhxilotl, señor de Iztapallocan) y un acuerdo de paz tras tres años de destrucción agrícola. Ixtlilxóchitl pondera males presentes y riesgos futuros; acepta pacificar sin castigos. Al poco tiempo, en 1409, muere Huitzilihuitl —tras veinte años de reinado—, dejando un legado de comercio en auge, leyes adecuadas, arquitectura civil y la regla electiva (hermano, sobrino o primo del monarca difunto) para la sucesión. (Texto base)
A la luz de Enrique Krauze, aquel equilibrio entre sacralidad del trono y función institucional explica decisiones que hoy llamaríamos de “responsabilidad de Estado”: “el poder… se sostiene cuando encuentra forma institucional y sentido práctico”, anota en una reflexión histórica sobre la arquitectura del mando en México. Esa doble clave (ritual e institución) aparece ya en los albores de la grandeza lacustre.
4) “La gran plaza”: un espejo del trabajo y la ley
La crónica subraya que la emulación entre México y Tlatelolco fue “el más eficaz agente” para impulsar trabajo e industria. Tres siglos después, Bernal Díaz describirá el tianguis tlatelolca como un prodigio de ordenamiento, audiencias y jueces —lo que hoy llamaríamos “gobernanza de mercado”— con tribunales y ubicación por giros. En palabras de Arqueología Mexicana, Tlatelolco destaca como centro económico y los pochtecas sostienen redes de intercambio que asombraron a los europeos.
“Se asombraron de la cantidad de gente y productos… y del orden y control que se mantenía.” —Síntesis sobre Bernal Díaz, Gobierno de la CDMX.
Ese orden comercial convivía con la dureza de la época (la presencia de esclavos en el mercado, atestiguada por Bernal y explicada por proyectos académicos de la UNAM), recordándonos que la grandeza material prehispánica —como en otras civilizaciones— no estuvo exenta de prácticas hoy inaceptables, pero estuvo regida por normas y tribunales que estructuraban la vida económica.
Conclusiones: Competir para construir, ritmar para perdurar
- Rivalidad creativa. La competencia México–Tlatelolco —bajo Cuacuauhpitzáhuac y luego Tlacateotl, y del lado mexica bajo Huitzilihuitl— aceleró obras, agricultura y comercio. La “campiña nadante” de chinampas y el mercado tlatelolca fueron motores de productividad y cohesión comunitaria.
- Instituciones del tiempo. El Fuego Nuevo no era superstición aislada: fue una política pública del tiempo, capaz de coordinar a toda la sociedad —apagones controlados, renovación de bienes, limpieza urbana, reconstrucción— y reforzar unidad, fe y trabajo.
- Poder con forma. La figura del tlatoani, según Krauze, combinaba sacralidad y funciones civiles; el arte de gobernar exigía contener la venganza, apelar a alianzas y preservar la ciudad. La paz aceptada por Ixtlilxóchitl y la templanza de Huitzilihuitl son lecciones de prudencia política.
- Memoria viva. La economía del agua del valle no es un museo: jóvenes como Javier Meza vuelven a las chinampas frente al cambio climático. La civilización lacustre sobrevive si hay ley, comunidad y trabajo; valores queridos por la Doctrina Social de la Iglesia —dignidad, bien común, subsidiariedad— y por los mejores rasgos de los mexicanos: solidaridad, esfuerzo y honor.
Citas y fuentes clave
- Bernal Díaz del Castillo: descripciones del mercado de Tlatelolco (orden por giros, abundancia, incluso venta de esclavos). Síntesis y citas: Noticonquista-UNAM y Arqueología Mexicana.
- Cronología tlatelolca y Tlacateotl (Tlacatéotl): Xavier Noguez documenta el reinado 1418–1428 y el linaje tlatelolca (nota sobre variantes frente a crónicas decimonónicas).
- Fuego Nuevo, xiuhmolpilli y Huixachtlán/Cerro de la Estrella: Códice Florentino (vía Getty) y estudios de López Austin y Broda; síntesis INAH y MNA.
- Enrique Krauze: carácter sacro-político del tlatoani; memoria cívica de Tlatelolco.
- Testimonio actual: Javier Meza, chinampero, regreso generacional a Xochimilco (reportaje).
Nota historiográfica: la crónica base fija la muerte de Cuacuauhpitzáhuac y la elección de Tlacateotl en 1399; la historiografía moderna ubica el reinado de Tlacatéotl en 1418–1428. Registramos ambas, priorizando la trama (rivalidad y construcción) que coincide en todas las fuentes.
Facebook: Yo Influyo