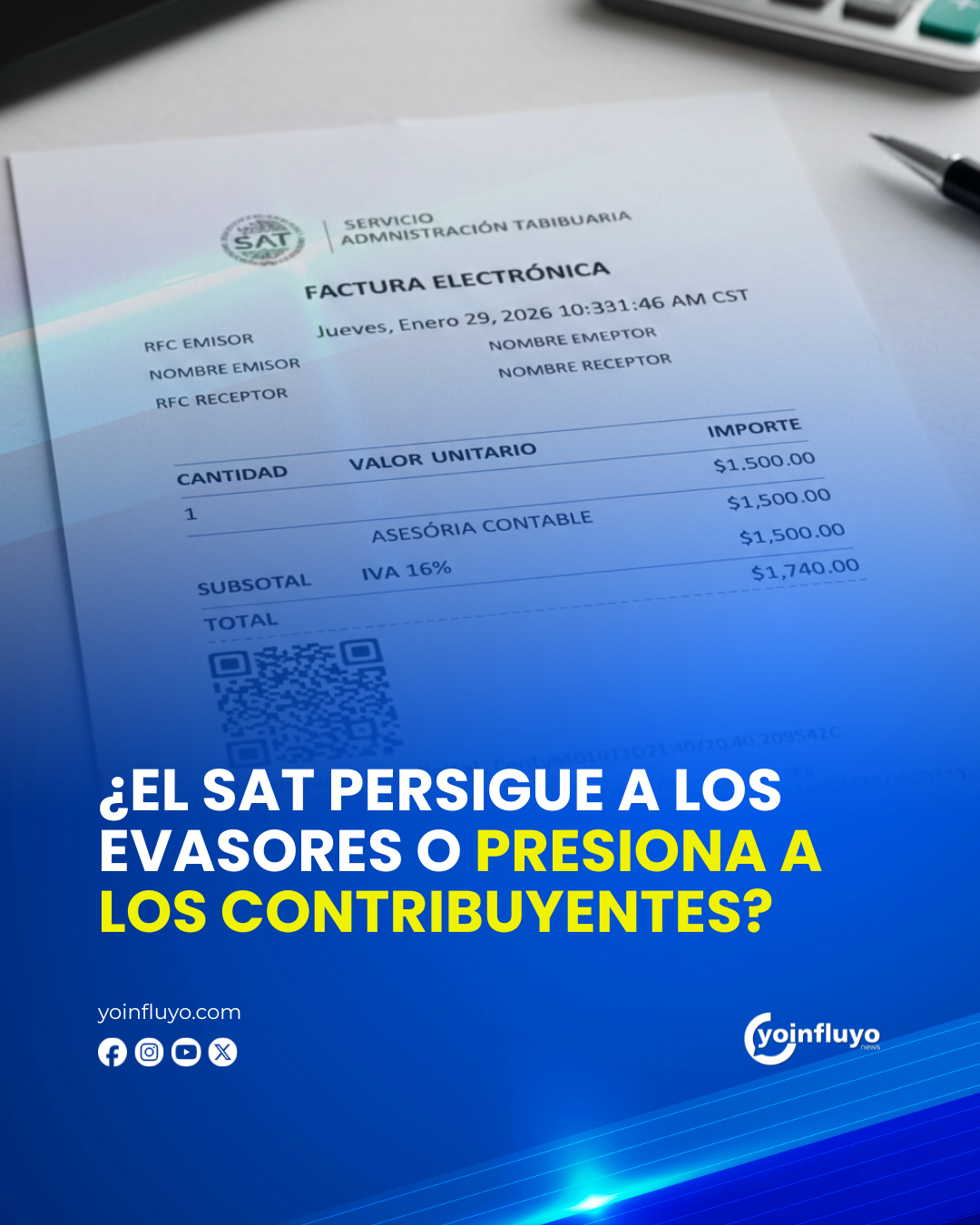La Guerra Cristera no fue un estallido espontáneo ni un fanatismo colectivo. Fue el punto de quiebre de un conflicto incubado durante más de medio siglo. Entre 1926 y 1929, el Estado mexicano y amplios sectores de su población católica se enfrentaron en una guerra abierta, sangrienta y profundamente dolorosa, cuyo origen fue la negación sistemática de la libertad religiosa.
Para miles de campesinos, maestros, madres de familia y jóvenes, la Cristiada no fue una cruzada ideológica, sino una reacción límite frente a un Estado que les prohibió vivir su fe. Como escribiría años después el historiador Jean Meyer: “La Cristiada fue una guerra defensiva”.
La Ley Calles: cuando la ley se volvió persecución
El detonante inmediato fue la llamada Ley Calles, impulsada por el presidente Plutarco Elías Calles. Esta ley reglamentó de manera extrema el artículo 130 constitucional y convirtió la práctica religiosa en un asunto penal.
Entre sus disposiciones más severas se incluían:
- Registro obligatorio de sacerdotes ante autoridades civiles.
- Limitación del número de ministros por estado.
- Prohibición de hábitos religiosos en público.
- Multas y cárcel por celebrar sacramentos sin autorización.
Calles fue explícito: “El clero debe someterse a la ley o desaparecer”. Para millones de creyentes, aquello no era laicidad, sino persecución directa.
La suspensión de cultos: una decisión desesperada
Ante la aplicación implacable de la ley, el episcopado mexicano tomó una decisión histórica: suspender el culto público a partir del 31 de julio de 1926. En su carta pastoral, los obispos afirmaron que no podían cooperar con leyes injustas que violentaban la conciencia.
Las iglesias cerraron. Las campanas callaron. El impacto emocional fue devastador. En pueblos enteros, la misa dominical desapareció de un día para otro. “Fue como si nos arrancaran el alma”, recordaría décadas después una mujer de Los Altos de Jalisco.
La reacción no vino primero de la jerarquía, sino del pueblo. En Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas y Colima, campesinos y obreros se organizaron espontáneamente. Surgió el grito que marcaría la guerra: “¡Viva Cristo Rey!”.
Mal armados, sin apoyo oficial de la Iglesia, los cristeros iniciaron una guerrilla irregular. Con el tiempo, la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa intentó coordinar el movimiento y contrató al general Enrique Gorostieta, un militar profesional, liberal y no especialmente religioso, que entendió el conflicto como una lucha por libertades civiles.
Fases de la guerra: del caos a la resistencia organizada
1926–1927: represión y brutalidad
El ejército federal respondió con dureza: fusilamientos sumarios, pueblos incendiados, sacerdotes colgados en plazas públicas. El conflicto se ensañó con la población civil. Ambos bandos cometieron excesos, pero la asimetría de poder fue evidente.
1927–1928: organización cristera
Bajo Gorostieta, los cristeros lograron controlar amplias zonas rurales. La guerra se estancó. El costo humano crecía: se estima que murieron entre 70 y 90 mil personas, entre combatientes y civiles.
1929: desgaste y negociación
Ni el Estado podía aplastar definitivamente a los cristeros, ni estos tomar el poder. El país estaba exhausto.
José Sánchez del Río, de 14 años, fue capturado en 1928. Antes de ser ejecutado, se negó a renegar de su fe. Sus últimas palabras —“Nunca fue tan fácil ganarme el cielo”— se convirtieron en símbolo de la Cristiada.
Del otro lado, soldados federales también dejaron testimonio del horror. En cartas privadas, algunos describen fusilamientos forzados y órdenes que no comprendían. La guerra deshumanizó a todos.
Los Arreglos de 1929: el fin sin victoria
Con mediación del embajador estadounidense Dwight Morrow, en junio de 1929 se firmaron los llamados Arreglos Cristeros. El culto se reanudó, los obispos regresaron, y el Estado prometió aplicar la ley con moderación.
No hubo reforma constitucional. No hubo justicia para los combatientes. Muchos cristeros fueron asesinados tras deponer las armas. Fue una paz pragmática, no una reconciliación.
La Cristiada no admite simplificaciones. Hubo heroísmo genuino y violencia atroz; fe profunda y fanatismo; funcionarios crueles y otros que buscaron evitar excesos. El gran villano fue un Estado incapaz de dialogar, convencido de que podía imponer la conciencia por decreto.
La Guerra Cristera fue una de las guerras religiosas más sangrientas del siglo XX. No nació del odio, sino de la negación de un derecho humano básico. Sus heridas tardaron décadas en empezar a sanar y solo comenzaron a cerrarse jurídicamente en 1992, cuando México reconoció plenamente la libertad religiosa.
Recordar la Cristiada no es glorificar la violencia, sino entender hasta dónde puede llegar una sociedad cuando el Estado confunde laicidad con persecución. La historia deja una advertencia clara: cuando se persigue la conciencia, la paz se vuelve imposible.
La siguiente entrega abordará lo que vino después: la persecución “silenciosa”, la educación socialista y el largo camino hacia una libertad religiosa incompleta, pero finalmente reconocida.
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com