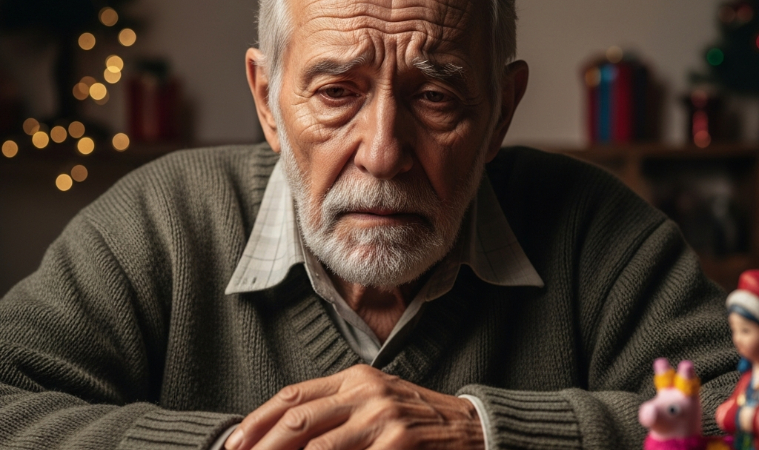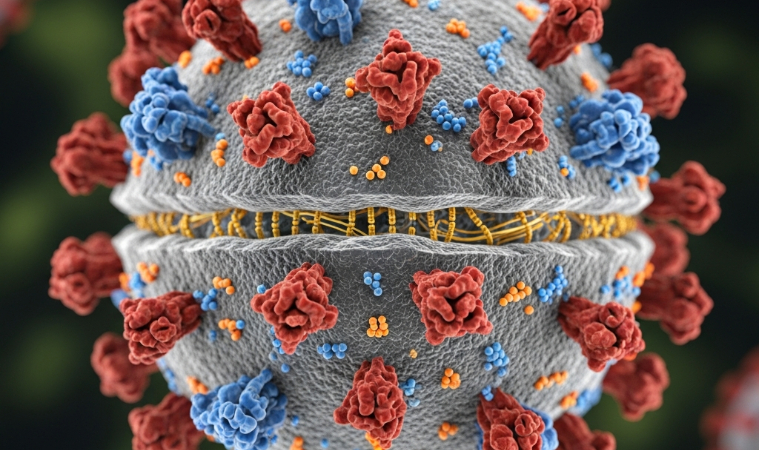Cada 2 de noviembre, millones de mexicanos conviven con la muerte sin miedo: la visten, la dibujan, la pintan y hasta la bailan. Entre flores de cempasúchil y altares encendidos, aparece siempre ella, elegante y burlona: La Catrina. Su rostro, convertido en símbolo del Día de Muertos y de la mexicanidad, tiene un origen mucho más profundo que los disfraces o el papel maché. Detrás de su sonrisa hay una crítica feroz al clasismo, una historia de arte popular y una afirmación de identidad que ha trascendido fronteras.
José Guadalupe Posada: el grabador del pueblo
El padre de La Catrina fue José Guadalupe Posada (1852–1913), un artista autodidacta nacido en Aguascalientes que revolucionó la gráfica mexicana. Aprendió el oficio de grabador en plomo y zinc, y su arte se imprimía en volantes, hojas sueltas y periódicos populares que circulaban en las calles. Su objetivo no era agradar a las élites, sino hablarle al pueblo.
“Posada fue el cronista visual de la gente común: registró sus miedos, sus alegrías, sus vicios y su esperanza”, señala la historiadora Helia Bonilla en su estudio El arte popular en tiempos del Porfiriato (UNAM, 2019).
Con humor ácido y mirada crítica, Posada retrató a políticos corruptos, mujeres de sociedad, revolucionarios, charros, curas y mendigos. Su estilo, directo y expresivo, convirtió a la calavera en espejo del alma mexicana. Cada grabado era una metáfora: la muerte igualaba a todos, ricos y pobres.
El contexto: Porfirio Díaz y la obsesión por parecer europeos
A finales del siglo XIX, México vivía bajo el régimen de Porfirio Díaz, quien promovía la “modernización” inspirada en el modelo europeo. La élite adoptó costumbres francesas: hablaba en francés, importaba su moda y construía mansiones estilo neoclásico.
El historiador Enrique Krauze explica en Porfirio Díaz: el sueño de la modernidad que “el país quiso ser París sin haber sido aún México”. En ese ambiente de apariencias, Posada utilizó la caricatura como resistencia cultural. Con sus grabados, desnudó la hipocresía de una clase que despreciaba lo mexicano mientras los campesinos morían de hambre.
Fue en ese contexto donde nació su obra más famosa: “La Calavera Garbancera”, antecedente directo de La Catrina.
La Calavera Garbancera: una burla con elegancia
Publicada hacia 1910, La Calavera Garbancera mostraba a una mujer esquelética, adornada con un gran sombrero de plumas y sin ropa. Su nombre venía de los “garbanceros”: vendedores de garbanzo que renegaban de sus raíces indígenas y aspiraban a parecer europeos.
“En los huesos pero con sombrero de plumas”, decía el texto que acompañaba el grabado, en tono de burla. La imagen era demoledora: todos morimos iguales, por más elegante que sea nuestro disfraz social.
El antropólogo Roger Bartra ha descrito a Posada como “un genio que descubrió la identidad moderna de la muerte mexicana”. La calavera garbancera, con su mezcla de crítica y humor, era ya una declaración estética: México no temía a la muerte, la reía.
Del grabado a la eternidad: Diego Rivera la bautiza “Catrina”
La figura de Posada pudo haberse quedado en los periódicos de la época si no fuera por Diego Rivera, quien décadas después le dio nueva vida. En su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central (1947), Rivera pintó a una calavera vestida de gala, tomada del brazo del propio Posada y de un niño que representa su yo infantil.
Rivera la llamó “La Catrina”, derivado de “catrín”, palabra usada para referirse a un hombre elegante. En ese gesto, la figura de Posada se transformó: de sátira social a emblema cultural. Rivera le dio cuerpo, nombre y color.
“La Catrina representa la continuidad entre el arte popular y el muralismo mexicano”, escribió Carlos Monsiváis, quien consideraba a Posada “el primer gran artista moderno de México”. A través del mural, la calavera se convirtió en icono nacional y, más tarde, en símbolo universal de nuestra visión de la vida y la muerte.
El arte que desafía la muerte
Hoy, más de un siglo después, La Catrina es parte del ADN mexicano. Aparece en los altares, en desfiles, en murales urbanos y hasta en tatuajes. Su elegancia sigue siendo una ironía: vestirse de gala para celebrar la muerte es una forma de reafirmar la vida.
En el municipio de Aguascalientes, cada noviembre se celebra el Festival de Calaveras, donde artistas y artesanos reinterpretan a La Catrina con papel, cerámica, cartonería, textiles y metales. “No hay dos Catrinas iguales —cuenta Rosa Martínez, artesana local—. Cada una lleva algo de quien la crea: una sonrisa, una flor, un recuerdo. Es como si ella también tuviera alma.”
El Museo José Guadalupe Posada, ubicado en la ciudad natal del artista, recibe más de 100 mil visitantes al año. Su director, Héctor Martínez García, explica que “la Catrina nos recuerda que el arte puede ser al mismo tiempo protesta y celebración”.
De símbolo nacional a ícono global
En 2003, la UNESCO declaró el Día de Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconociendo en él una de las expresiones más auténticas de México. Desde entonces, La Catrina ha cruzado fronteras: desfiles en Los Ángeles, Nueva York, París y Tokio replican su imagen como emblema de identidad mexicana.
Películas como Coco de Pixar (2017) o El Libro de la Vida (2014) la proyectaron a nuevas generaciones en todo el mundo. “La Catrina representa una manera distinta de entender la muerte, sin miedo y con belleza”, comentó Adrián Molina, director de Coco, durante su visita a México.
Sin embargo, expertos advierten del riesgo de banalizarla. La investigadora Tania Torres Meléndez, del INAH, subraya que “no es solo un disfraz ni una caricatura simpática: es un símbolo nacido de la crítica y la dignidad popular”. Su fuerza radica precisamente en ese origen: en reírse de la muerte, pero también de la soberbia.
La Catrina como espejo de identidad
Más que un personaje decorativo, La Catrina encarna una filosofía profundamente mexicana. En palabras de Octavio Paz, “para el mexicano, la muerte es un espejo donde se contempla la vida”. Esta figura nos recuerda que el valor está en aceptar nuestra mortalidad sin perder la alegría.
Hoy, La Catrina sigue evolucionando: artistas plásticos, diseñadores de moda y muralistas reinterpretan su figura. Desde las esculturas monumentales de papel maché en Ciudad de México hasta las versiones digitales en NFT o inteligencia artificial, su esencia permanece intacta.
La joven ilustradora Mariana Ávila, de 27 años, lo resume así: “Cuando dibujo a La Catrina, siento que hablo con mi abuela y con mis raíces. No es solo arte: es memoria viva”.
La elegancia de ser nosotros mismos
De burla social a emblema patrio, La Catrina ha recorrido el mismo camino que México: del complejo de imitar al orgullo de ser. Creada por Posada para denunciar una sociedad que negaba lo propio, hoy nos devuelve nuestra identidad, con elegancia y sonrisa.
Al mirarla, no vemos solo una calavera vestida de gala, sino la afirmación de un pueblo que aprendió a hacer arte con la muerte, humor con la tragedia y belleza con la historia. Por eso, cada noviembre, cuando las calles se llenan de Catrinas y de velas, no celebramos la muerte: celebramos la vida que sigue dialogando con ella.
Facebook: Yo Influyo