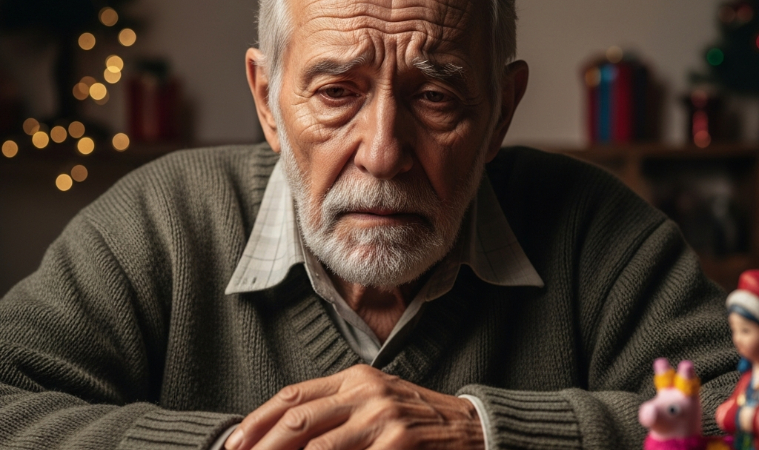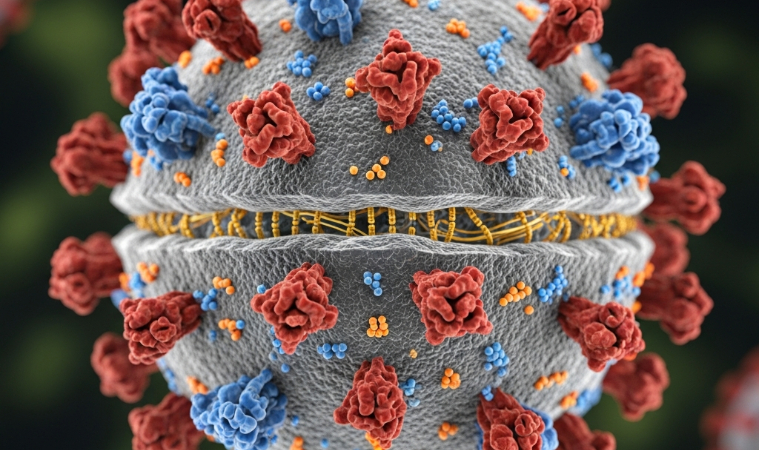Durante más de tres siglos, el nombre de Galileo Galilei estuvo envuelto en una sombra que lo colocó, injustamente, como enemigo de la fe. El hombre que, con su telescopio y su mente curiosa, abrió las puertas de la astronomía moderna fue también condenado por la Inquisición. Su delito: sostener que la Tierra gira alrededor del Sol, una idea que hoy es pilar de la ciencia, pero que en el siglo XVII desafiaba la visión teológica dominante. Fue hasta 1992 cuando el papa Juan Pablo II reconoció, en un gesto histórico, que la Iglesia se había equivocado al juzgarlo.
Galileo Galilei nació en Pisa, Italia, en 1564, desde joven mostró un talento singular para las matemáticas, la física y la observación del mundo natural. Su curiosidad lo llevó a fabricar uno de los primeros telescopios astronómicos y, con él, descubrió los satélites de Júpiter, las fases de Venus, las montañas de la Luna y las manchas solares. Cada observación reforzaba una idea que, aunque no era nueva, sí era revolucionaria: el modelo heliocéntrico propuesto por Nicolás Copérnico en el siglo XVI.
De acuerdo con esa teoría, el Sol se encuentra en el centro del sistema solar y los planetas, incluida la Tierra, giran a su alrededor. Era una afirmación que contradecía el modelo geocéntrico de Claudio Ptolomeo, vigente desde la antigüedad y respaldado por la Iglesia, según el cual la Tierra era el centro del universo. Galileo aportó pruebas empíricas que parecían confirmar el heliocentrismo, pero lo que para él era evidencia científica, para las autoridades eclesiásticas era una amenaza al orden teológico y social.
El conflicto no fue inmediato, pero sí inevitable. En 1616, la Iglesia declaró herética la teoría copernicana, al considerar que contradecía pasajes bíblicos donde se afirmaba que el Sol se movía y la Tierra permanecía inmóvil. Galileo fue advertido de no enseñar ni sostener esa doctrina. Sin embargo, su convicción científica lo llevó a desafiar la prohibición. En 1632 publicó Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, una obra escrita en forma de conversación entre tres personajes donde, de manera ingeniosa, defendía la teoría heliocéntrica y ridiculizaba el geocentrismo.
La respuesta de la Inquisición fue contundente. En 1633, Galileo fue llamado a Roma y sometido a juicio. A sus 69 años, enfermo y cansado, se vio obligado a abjurar públicamente de sus ideas para evitar una condena más severa. Pasó el resto de su vida bajo arresto domiciliario en su casa de Arcetri, cerca de Florencia, donde siguió trabajando hasta su muerte en 1642.
La Iglesia, en ese momento, veía el heliocentrismo no sólo como un error científico, sino como un peligro para la fe. Si la Biblia afirmaba que la Tierra era el centro, ¿cómo podía contradecirse la palabra divina? Para muchos teólogos, aceptar lo contrario significaba cuestionar la autoridad de las Escrituras. Sin embargo, con el paso de los siglos, el desarrollo científico demostró que Galileo tenía razón, y la rigidez teológica que lo condenó comenzó a ser vista como un error histórico.
Durante siglos, la figura de Galileo fue símbolo de la tensión entre ciencia y religión. La Ilustración lo convirtió en mártir del pensamiento libre; los científicos lo veneraron como pionero de la observación empírica; y la Iglesia, poco a poco, fue admitiendo su error, aunque sin una declaración formal. No fue sino hasta el siglo XX, en pleno pontificado de Juan Pablo II, que el tema volvió al centro del debate.
En 1979 el papa polaco, conocido por su apertura al diálogo con la modernidad, creó una comisión especial para estudiar el caso Galileo. Durante más de una década, teólogos, científicos e historiadores revisaron los documentos del proceso inquisitorial y el contexto cultural de la época. El objetivo no era reescribir la historia, sino comprender cómo un conflicto entre fe y razón pudo escalar hasta una condena injusta.
Finalmente, el 31 de octubre de 1992, Juan Pablo II reconoció públicamente que la Iglesia había cometido un error. En un discurso ante la Academia Pontificia de Ciencias, señaló que “la Iglesia lamenta sinceramente la manera en que fue tratado Galileo” y subrayó que su condena se debió a una “trágica incomprensión mutua”. El Papa defendió que la ciencia y la fe no son enemigas, sino caminos distintos que buscan la verdad.
El reconocimiento no fue una simple formalidad. Representó un paso decisivo en la relación entre la Iglesia y la ciencia moderna. Juan Pablo II entendió que la credibilidad moral de la institución dependía también de su capacidad para admitir sus errores históricos. Su gesto fue recibido como una reconciliación tardía, pero necesaria, entre dos visiones del mundo que durante siglos se vieron enfrentadas.
“Galileo sufrió mucho, dijo el Papa, pero su experiencia nos enseña que no hay oposición entre la fe y la ciencia, sino complementariedad.” La frase sintetizaba un cambio de paradigma dentro de la Iglesia, que desde entonces ha promovido un diálogo más abierto con la comunidad científica.
Más allá de su carga simbólica, la rehabilitación de Galileo marcó un antes y un después en la historia del pensamiento occidental. Significó reconocer que la verdad no pertenece a una sola esfera del conocimiento y que la búsqueda científica no amenaza a la fe, sino que la enriquece.
Con su disculpa, Juan Pablo II cerró un capítulo de desencuentro y abrió otro, donde la razón y la fe, lejos de enfrentarse, pueden caminar juntas en la búsqueda de la verdad.
Te puede interesar: Uso temprano de tecnología frena habilidades cognitivas
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com