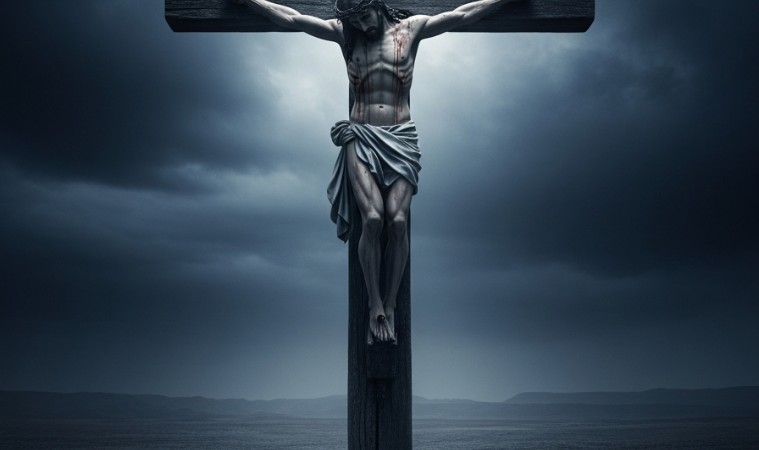La historia de México-Tenochtitlan y su ciudad hermana-rival, Tlatelolco, suele narrarse bajo el velo del mito. La fundación de 1325, marcada por el águila sobre el nopal, es recordada con orgullo; sin embargo, pocos se detienen a mirar las condiciones reales que enfrentaron los mexicas: hambre, aislamiento y tensiones internas que los llevaron a dividirse en dos ciudades. Como escribió Niceto de Zamacois en su monumental Historia de México, los primeros años fueron de “privaciones extremas que pusieron a prueba la resistencia de un pueblo forjado en el sufrimiento”.
El relato no es solo arqueología de un pasado remoto. Para los mexicanos de hoy, conocer cómo nuestros antepasados superaron adversidades sin perder dignidad y cómo las divisiones internas moldearon su destino, ofrece una lección sobre unidad, resiliencia y creatividad comunitaria.
Penurias iniciales: la mesa de los desesperados
La isla elegida por el oráculo no ofrecía tierras fértiles ni recursos abundantes. Los mexicas debieron improvisar una dieta basada en lo que el lago les brindaba. El historiador Francisco Javier Clavijero, en su Historia antigua de México, detalla que “los primeros mexicas se alimentaban de raíces, ranas, insectos, serpientes y del ajolote, cuya carne, aunque desagradable en apariencia, era nutritiva”.
Zamacois describe con crudeza que incluso recolectaban millones de moscos axayácatl para amasarlos en forma de panes o tortas llamadas ahuauhtli. Estos “alimentos de necesidad” no solo saciaban el hambre, sino que fueron comercializados en los mercados, mostrando un temprano ingenio económico.
María, una habitante de Xochimilco entrevistada en 2022 por la Universidad Nacional Autónoma de México, relataba con orgullo que su abuela todavía preparaba tortas de ahuauhtli: “Es fuerte pensar que lo que fue comida de emergencia es ahora un alimento de identidad”. Su testimonio conecta la memoria viva con las penurias de hace siete siglos.
Chinampas: la creatividad que floreció en el agua
La necesidad es madre de la invención. Al carecer de espacio para cultivar, los mexicas idearon las chinampas, balsas flotantes cubiertas de fango y césped que les permitieron sembrar maíz, frijol, calabaza y chile.
Según el arqueólogo Pedro Armillas, este sistema no solo resolvió la falta de tierras, sino que fue “uno de los modelos agrícolas más productivos del mundo prehispánico, con rendimientos superiores a los de muchas técnicas modernas”.
Los cronistas españoles quedaron asombrados al ver estas “huertas navegantes”. Bernal Díaz del Castillo escribió en su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España: “Parecía cosa de encantamiento ver las ciudades y pueblos en medio del agua y todas las huertas rodeadas de canales”.
La innovación agrícola de los mexicas nos recuerda que el trabajo comunitario y el ingenio colectivo pueden transformar la adversidad en oportunidad, una lección profundamente vinculada al principio del bien común de la Doctrina Social de la Iglesia.
División interna: de Coatlicamac a la fundación de Tlatelolco
Las tensiones entre facciones venían desde la peregrinación. Zamacois narra el episodio simbólico de Coatlicamac: un grupo se apropió de una piedra preciosa y otro de dos leños considerados más útiles. El conflicto, transmitido de generación en generación, acabó fracturando a la comunidad.
En 1338, apenas trece años después de fundar Tenochtitlan, un grupo de mexicas decidió separarse y pedir tierras al señor de Azcapotzalco. Así nació Tlatelolco, cuyo nombre proviene de xaltilolli, “montículo de arena”. Aunque ambas ciudades compartían lengua y origen, la rivalidad se volvió permanente.
El cronista Hernando Alvarado Tezozómoc señala que “los tlatelolcas se tenían por más nobles, mientras que los tenochcas se jactaban de su fuerza guerrera”. Estas diferencias marcaron el destino: Tlatelolco se convirtió en el gran mercado del valle, y Tenochtitlan, en el poder político y militar.
Tenochtitlan: cuatro barrios, un corazón
Mientras tanto, en la isla principal, Tenochtitlan se organizaba en cuatro grandes calpullis o barrios: Cuepopan, Moyotlán, Zoquipan y Atzacoalco (más tarde llamados San Pablo, San Sebastián, San Juan y Santa María tras la evangelización).
En el centro se alzaba el templo de Huitzilopochtli, símbolo de identidad colectiva. La estructura urbana respondía a una lógica comunitaria: cada barrio tenía su propio dios protector, pero todos convergían en el culto al dios de la guerra y del sol.
Fray Bernardino de Sahagún, en su Historia general de las cosas de Nueva España, destacó que “el orden y la disciplina en que vivían era causa de su engrandecimiento”. Esa disciplina fue clave para su rápido ascenso como potencia mesoamericana.
Hoy, en el barrio de Tlatelolco de la Ciudad de México, la memoria sigue viva. Don Ignacio López, comerciante del mercado de San Juan, cuenta: “Mis abuelos decían que ser tlatelolca era distinto a ser tenochca. Aquí siempre se sintió el orgullo de haber sido el gran tianguis, el corazón comercial del mundo mexica”.
Su testimonio refleja cómo la división inicial dio lugar a identidades complementarias: el poder político-militar de Tenochtitlan y la vocación comercial de Tlatelolco. Juntas, las dos ciudades representaron la dualidad que sostuvo al imperio.
Lecciones para el presente
La historia de tenochcas y tlatelolcas no es un simple relato del pasado. Nos enseña que:
- La adversidad puede convertirse en oportunidad: de comer insectos a crear chinampas, los mexicas demostraron resiliencia.
- Las divisiones internas debilitan, pero también diversifican: la separación entre Tenochtitlan y Tlatelolco dio lugar a especializaciones que fortalecieron al conjunto.
- El bien común requiere unidad en la diversidad: aun con diferencias, ambas ciudades crecieron bajo un mismo horizonte cultural y espiritual.
Hoy, cuando México enfrenta desafíos de desigualdad, polarización y falta de cohesión social, recordar el origen de nuestras grandes ciudades lacustres es también un llamado a la unidad y al trabajo conjunto. La grandeza de los mexicas no estuvo en lo que poseyeron, sino en lo que supieron construir con sus propias manos.
Facebook: Yo Influyo