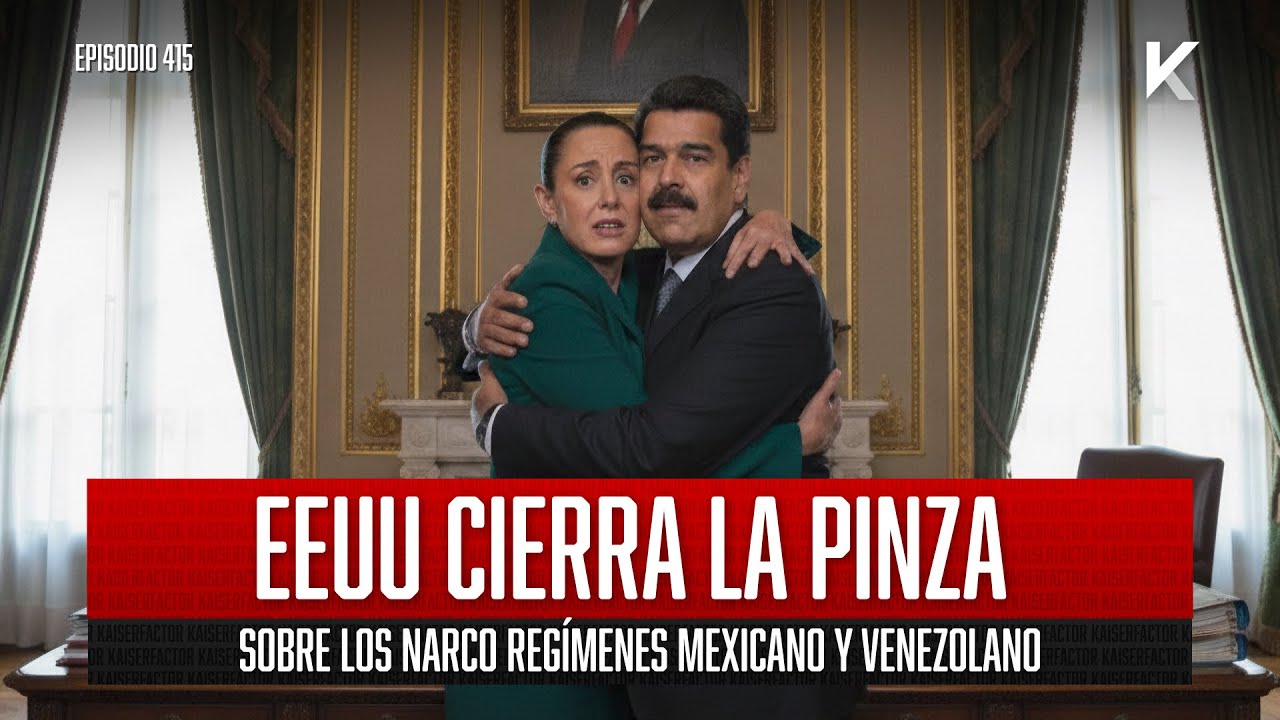En México, tener un empleo no garantiza salir de la pobreza. Más bien, al contrario: millones de personas trabajan, pero bajo condiciones tan precarias que sus ingresos no bastan ni para cubrir lo más esencial. Esta paradoja —que la informalidad laboral sea una de las causas estructurales más profundas de la pobreza— se refleja en datos recientes que muestran cómo la formalidad, los derechos laborales y la seguridad social quedan fuera del alcance de una gran parte de la población. La Doctrina Social de la Iglesia subraya la dignidad del trabajo, la justicia salarial y el derecho de toda persona a una vida plena: valores que chocan con la realidad actual de quienes son trabajadores pero viven sin las garantías mínimas.
Este artículo explora cómo la informalidad opera en México, quiénes la padecen más, qué implicaciones tiene en términos de pobreza, salud, bienestar y tejido social, y qué acciones serían necesarias para transformar el sistema laboral hacia uno más justo, humano y sostenible.
El Estado actual: cifras que duelen
- Tasa de informalidad y trabajos vulnerables
- De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de INEGI, la tasa de informalidad laboral en el país se ha mantenido alta: en julio de 2025 fue aproximadamente 56.1 % de la población ocupada.
- La “tasa de condiciones críticas de ocupación” (TCCO), que agrupa los casos donde el ingreso laboral es inferior al salario mínimo, quienes trabajan menos de 35 horas por semana por razones de mercado, o los que hacen más de 48 horas con ingresos muy bajos, se ubicó en 32.5 % al segundo trimestre de 2025. Esto representa una ligera mejora respecto al año anterior, pero sigue siendo muy alta.
- Pobreza laboral, ingresos insuficientes y desigualdad
- El porcentaje de población cuya ingreso laboral es inferior al valor monetario de la canasta alimentaria —lo que se denomina pobreza laboral— fue de 35.4 % en el cuarto trimestre de 2024.
- En ese mismo periodo, el ingreso laboral real promedio mensual de la población ocupada fue de $7,363.33 pesos reales; los hombres reportaron en promedio $8,025.83, las mujeres $6,431.81: una brecha de género significativa.
- También hay diferencias muy marcadas entre lo que gana un trabajador formal en comparación con uno informal: promedio formal mensual de $10,349.13 pesos, frente a $5,146.34 pesos para los informales. Esa diferencia casi se duplica.
- Seguridad social, prestaciones y derechos laborales
- En 2024, 64.73 % de las personas ocupadas —es decir, casi dos de cada tres— reportaron carecer de acceso directo a la seguridad social, ya sea por prestación laboral o contratación voluntaria.
- Las carencias en seguridad social forman parte de un panorama más amplio: en la medición multidimensional de pobreza del INEGI para 2024, se reporta que 29.6 % de la población vive en pobreza multidimensional, lo que incluye entre otras cosas la carencia de al menos uno de los derechos sociales como salud, educación, vivienda, servicios básicos o seguridad social.
- Grupos particularmente afectados
- Jóvenes entre 15 y 24 años enfrentan niveles muy altos de informalidad: alrededor del 64 % de quienes tienen ocupación remunerada están en la informalidad.
- Zonas rurales también padecen mayor pobreza laboral y condiciones críticas más severas. En el cuarto trimestre de 2024, en el ámbito rural la pobreza laboral pasó de 48.5 % a 50.7 %; en urbano se mantuvo casi constante.
“Me levanto a las cinco de la mañana para vender comida en la calle. Si llueve, no vendo; si no hay clientes, no ingreso. Mi hija se enferma, no tengo servicio médico. Trabajo casi todos los días, pero lo que gano alcanza apenas para despensa y luz. Cuando digo que tengo trabajo, la gente cree que ya estoy bien… pero no es así.” — María López, 38 años, vendedora ambulante, Oaxaca. María es parte de los millones cuyos días no están asegurados: sin contrato, sin seguro, sin regularidad, sin prestaciones. Cada enfermedad, cada accidente, puede hacer caer el poco sustento del hogar. Lo que para muchos es una garantía, para ella y su familia es un lujo lejano.
Raíces del problema
Para entender por qué la informalidad es persistente y por qué los trabajadores pobres siguen siendo un grupo tan amplio, conviene mirar sus causas estructurales:
- Modelo económico dual: existe un sector formal con regulaciones, derechos, prestaciones, y otro informal que opera al margen, sin regulación ni protección laboral suficiente. Muchos empleos informales surgen por necesidad: la formalización cuesta para empresarios (impuestos, obligaciones) y para trabajadores (rigidez, exigencias).
- Bajo crecimiento en productividad y en creación de empleo formal: la formalización no se da si la economía no crece de modo sostenido, si no hay inversiones, si no aumentan las empresas que puedan contratar bajo regulaciones formales.
- Brechas geográficas y educativas: zonas rurales, sur del país, regiones indígenas, personas con menor escolaridad son mucho más propensas a tener empleo informal, con poca seguridad social y bajos ingresos.
- Mercado laboral con rigidez y barreras: normas laborales, pérdida de derechos, carga regulatoria, informalidad autoempleada, dificultad para supervisión, falta de cumplimiento, mediación institucional insuficiente, etc.
Implicaciones sociales, morales y económicas
Desde el valor humano y social:
- Dignidad del trabajo: sin derechos ni prestaciones, sin seguridad social, el trabajo deja de ser instrumento de dignificación para convertirse en mera lucha de supervivencia.
- Vulnerabilidad ante imprevistos: enfermedad, desempleo, vejez. Sin cotizaciones, sin acceso a servicios de salud ni pensiones, los trabajadores informales y sus familias quedan desprotegidos.
- Desigualdad intergeneracional: los hijos de trabajadores informales tienen menos oportunidades de educación, menos seguridad de un ambiente saludable, de servicios básicos, lo que perpetúa la pobreza.
- Tensión social y fragmentación: cuando gran parte de la población trabaja, pero vive sin los derechos que la ley promete, la confianza en las instituciones se resiente.
Económicamente:
- Pérdida de recaudación fiscal: porque muchos no pagan impuestos o cotizaciones, lo que debilita los recursos públicos para salud, pensiones, servicios.
- Menor inversión en capital humano: trabajadores con mala salud, sin seguridad social, con oportunidades educativas limitadas, reducen la productividad agregada del país.
- Presiones crecientes sobre los programas asistenciales, que funcionan como “parches” en lugar de resolver causas estructurales.
Poner a la persona al centro nos lleva a concluir que el trabajo humano es esencial para la dignidad de la persona, que los trabajadores tienen derecho a un salario justo, que debe garantizar no solo la subsistencia, sino una vida digna. Los trabajadores tienen derecho a condiciones de trabajo que respeten su dignidad, seguridad, horas razonables, salario digno. También se promueve la solidaridad, la subsidiariedad y el bien común: que nadie quede excluido, que el Estado promueva justicia social, y que la eficacia económica esté al servicio de las personas, no al revés.
Buenas señales y lo que ha cambiado
Hay algunos indicios de mejora:
- Se ha observado en ciertos trimestres una ligera reducción en la tasa de condiciones críticas de ocupación. Por ejemplo, de 36.7 % a 32.5 % entre un periodo del año anterior hasta el segundo trimestre de 2025.
- La pobreza multidimensional disminuyó de 41.9 % en 2018 a 29.6 % en 2024, lo que significa que alrededor de 13.4 millones de personas han salido de esa situación.
- Algunos estados muestran avances más rápidos en formalización o mejores ingresos, y aumentos en el salario mínimo real han tenido efecto, aunque insuficiente para cerrar muchas brechas.
Para transformar el panorama y asegurar que trabajar signifique vivir con dignidad, algunas propuestas urgentes desde lo práctico, lo legal y lo moral:
- Impulsar una formalización progresiva y real
- Simplificar trámites, reducir costos regulatorios para las micro y pequeñas empresas que deseen formalizarse.
- Incentivos fiscales para quienes contraten formalmente, especialmente en zonas rurales e indígenas.
- Programas de fomento del empleo formal asociado a capacitación, para que los trabajadores puedan acceder a mejores salarios y mayor productividad.
- Mejorar el salario mínimo, prestaciones y condiciones laborales
- Aumentos de salario mínimo que sean consistentes con la inflación, costo de vida, canasta alimentaria.
- Garantizar jornadas laborales dignas, límites de horas extras, descansos, prestaciones legales.
- Fortalecer mecanismos sancionadores para quienes contravengan la ley laboral.
- Universalizar el acceso efectivo a la seguridad social
- No basta con estar afiliado: que los servicios funcionen, que se tenga acceso real a salud, pensiones, incapacidad.
- Extender cobertura a trabajadores independientes, informales, plataformas digitales, mediante esquemas contributivos o mixtos adaptados.
- Sistema educativo y formativo más equitativo
- Mejorar la educación básica, media superior y técnica con contenidos orientados al mercado del trabajo, habilidades digitales, idiomas.
- Programas de acceso a la educación continua para adultos.
- Políticas territoriales y sectoriales con equidad
- Focalizar apoyo en los estados con mayor informalidad y pobreza: sur, sureste, zonas indígenas.
- Mejor infraestructura, conectividad, transporte, servicios públicos para que vivir y trabajar allí no sea un castigo.
- Fortalecer instituciones y participación ciudadana
- Que existan mecanismos de denuncia efectivos para violaciones laborales, informalidad “clandestina”, abusos.
- Transparencia en contratos, inspecciones laborales reales.
- Cultura de justicia social y solidaridad
- Promover valores sociales como la dignidad del trabajo, la equidad de género, la reciprocidad, y la responsabilidad colectiva.
- Las comunidades, iglesias, organizaciones civiles pueden jugar un papel de acompañamiento, formación y reivindicación de derechos.
La informalidad laboral en México no es un accidente ni una mera estadística: es una estructura de desigualdad que afecta profundamente a la dignidad humana, la justicia social y el desarrollo sostenible del país. Ya no basta con aceptar que muchos mexiquenses “trabajen, pero no escapen de la pobreza”: es necesario recuperar el sentido del empleo decente como vía de realización personal, familiar y social.
Los datos muestran que muchos avances son posibles, pero también que sin voluntad política fuerte, sin compromiso con los valores de justicia, solidaridad, verdad y bien común, las mejoras serán insuficientes. El Estado, los empleadores, los trabajadores y la sociedad tienen una responsabilidad compartida: construir un mercado laboral que garantice que trabajar signifique vivir, no simplemente subsistir. Sólo así se cumplirá el mandato moral de que el trabajo ofrezca vida digna a todos, sin exclusiones.
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com