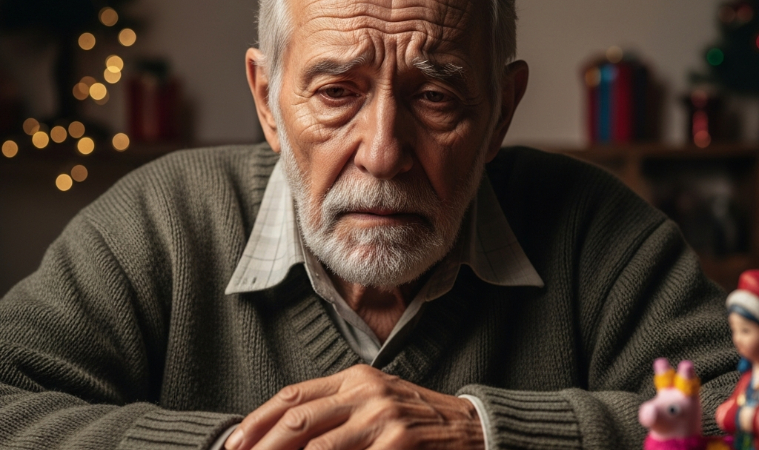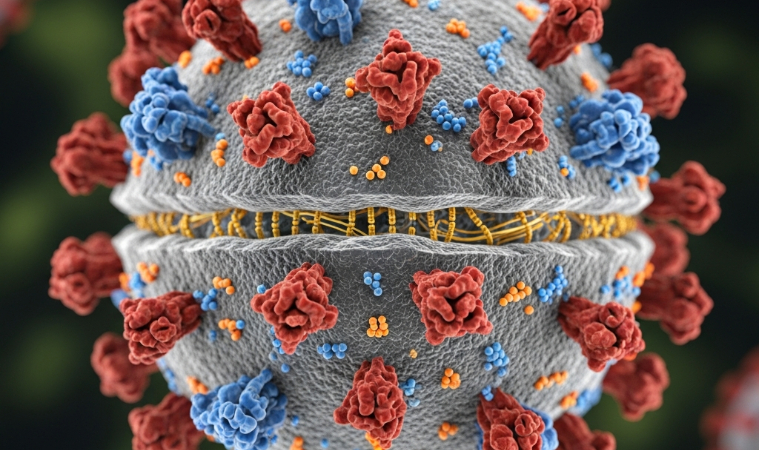Los habitantes de la Ciudad de México iniciaban una jornada más el jueves 19 de septiembre de 1985. Ese jueves todo transcurría normal: familias enteras se preparaban para salir a la escuela y al trabajo, amas de casa preparaban el desayuno y apuraban a los niños para no llegar tarde a clases. Pero al filo de las 7:19 de la mañana todos se paralizaron al percibir un terremoto de magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter que sacudió violentamente la ciudad por casi un minuto y medio, tiempo que bastó para que edificios, casas y bardas se derrumbaran dejando atrapadas a miles de personas bajo los escombros, algunos ya sin vida y otros tantos más con la esperanza de ser rescatados.
Todo mundo estaba en shock, la gente corría de un lado a otro buscando a sus seres queridos, los autos recogían gente para darles un aventón, quienes se encontraban cerca de alguna construcción derrumbada inmediatamente comenzaron a intentar quitar los escombros para encontrar a sobrevivientes, la solidaridad se hizo presente.
A pesar de la sorpresa y el caos generado por los derrumbes y la falta de servicios, como agua y luz, la gente comenzó a organizarse en brigadas, unos para retirar escombros, otros para llevar a hospitales a los heridos, unos más para preparar alimentos y repartirlo entre los afectados, así como para brindar albergue, aunque sea improvisado, a quienes se quedaron sin nada.

Las primeras imágenes que emergieron tras la sacudida fueron de polvo, vidrios hechos trizas y un silencio abrupto interrumpido por gritos de auxilio. En el corazón de la capital el daño fue mayúsculo, entre las colonias más afectadas se encontraban la Roma, la Juárez, el Centro Histórico y Tlatelolco se convirtieron en escenarios de ruina.
Se derrumbó parte del edificio de Televisa Chapultepec que transmitía su noticiero matutino, también se vino abajo el Centro Médico Nacional donde pacientes, médicos y enfermeras encontraron el mismo destino: la muerte. El Hotel Regis, símbolo del lujo en décadas anteriores, quedó reducido a escombros. Con él se fueron huéspedes, trabajadores y una parte de la memoria urbana de la ciudad. No muy lejos, el Hotel del Prado, que había albergado obras artísticas y hospedado a figuras internacionales.
En Tlatelolco, el coloso de concreto llamado Edificio Nuevo León se vino abajo con estrépito. Vecinos que la víspera habían celebrado cumpleaños o reuniones familiares quedaron atrapados bajo el concreto que alguna vez prometió modernidad habitacional. En las calles cercanas, madres y padres corrían con fotografías de sus hijos en mano, preguntando a rescatistas improvisados si habían visto a alguien, si habían escuchado una voz entre los cascajos.
En la colonia Doctores, el derrumbe de las oficinas de la Procuraduría de Justicia dejó imágenes desoladoras: trabajadores atrapados, archivos sepultados, historias truncadas. Y en avenida Cuauhtémoc, parte de la Secretaría de Comercio se desplomó como si hubiese sido hecha de arena. Las cifras oficiales hablaron de poco más de siete mil muertos, pero voces ciudadanas y recuentos posteriores elevaron el número hasta 35 mil. Nadie parecía tener la cuenta exacta; lo que sí era visible era el duelo en las calles y el clamor de quienes escarbaban con las manos para rescatar a desconocidos.

En la colonia Obrera, decenas de talleres de costura se desplomaron en segundos, dejando atrapadas a cientos de trabajadoras, la mayoría mujeres jóvenes que empezaban su jornada en condiciones precarias.
Los escombros revelaban una doble tragedia: la natural y la social. Entre máquinas de coser retorcidas, rollos de tela y expedientes de nómina, los rescatistas improvisados —vecinos, familiares y voluntarios— buscaban a las costureras con las manos desnudas. Muchas de ellas eran madres solteras o migrantes de provincia, empleadas sin contratos ni prestaciones, obligadas a trabajar en edificios viejos, inseguros y sin salidas de emergencia.
La indignación se multiplicó cuando los patrones negaron vínculos laborales para evadir responsabilidades, dejando a las familias sin respuestas sobre quiénes habían quedado atrapadas. Así, el terremoto destapó la explotación oculta tras la industria textil de la capital.
De la tragedia surgió también un movimiento de resistencia. Sobrevivientes y familiares de víctimas comenzaron a organizarse, exigiendo justicia y mejores condiciones laborales. Aquellas voces invisibles encontraron eco en organizaciones sociales y feministas, que ayudaron a visibilizar la explotación de miles de mujeres en talleres clandestinos.
La tragedia de las costureras marcó un parteaguas en la memoria del país. El sismo no solo derrumbó edificios, sino también las paredes de silencio que ocultaban la desigualdad y la negligencia. El recuerdo de esas mujeres permanece como herida y lección: los desastres no son únicamente naturales, también nacen de la corrupción y la injusticia.
La tragedia se multiplicaba en cada esquina. “Aquí hay alguien vivo”, gritaban algunos, y enseguida decenas se sumaban a cargar piedras, sin pensar en su propia seguridad. Esa espontaneidad dio origen a un nuevo concepto en la vida cívica mexicana: la solidaridad organizada desde abajo. Brigadas de jóvenes, amas de casa, médicos y obreros se coordinaron cuando el gobierno parecía rebasado por la magnitud del desastre. Aquel sismo no sólo derrumbó edificios; también cimbró la política y la confianza ciudadana.
Misma fecha, nuevo terremoto
Treinta y dos años después, el calendario volvió a ser cruel. Era martes, 19 de septiembre de 2017, poco después de la una de la tarde. Horas antes, en escuelas y oficinas se había realizado un simulacro en memoria de los sismos de 1985. Muchos recordaban las imágenes de aquel amanecer fatídico. Pero nadie imaginaba que la tierra volvería a sacudirse con semejante fuerza ese mismo día. El reloj marcaba las 13:14 cuando un sismo de magnitud de 7.1 en escala de Richter, con epicentro en Puebla, estremeció la capital.

La ciudad, que apenas había terminado de reír y comentar el simulacro, se encontró de nuevo bajo nubes de polvo. En cuestión de segundos, edificios enteros cedieron. En la colonia Roma, el inmueble de Álvaro Obregón 286 colapsó con decenas de trabajadores en su interior. La avenida, que normalmente bulle de tránsito y ruido, quedó tomada por sirenas y por un silencio sepulcral que sólo rompían los alaridos de quienes buscaban a sus seres queridos.
En Coapa, el Colegio Enrique Rébsamen se convirtió en el símbolo del dolor nacional: 19 niños y siete adultos perdieron la vida cuando la estructura se vino abajo debido al sobrepeso de la estructura que a pesar de no estar permitido por la ley, pudo construirse con el visto bueno de la delegación Tlalpan.
La colonia Condesa también sufrió su propia herida. En la esquina de Ámsterdam y Laredo, un edificio residencial quedó reducido a ruinas. Vecinos que horas antes habían participado del simulacro ahora pedían a gritos que alguien escuchara las voces que aún salían desde adentro. En Tlalpan, parte de los multifamiliares se desplomaron como si fueran naipes, dejando a comunidades enteras sin techo.
Las cifras oficiales marcaron 228 muertos en la Ciudad de México y 369 en todo el país, pero cada número escondía un nombre, un rostro, una historia. El recuerdo de 1985 se hizo carne otra vez: gente sacando escombros con palas y cubetas, cadenas humanas trasladando piedras, brigadas de rescate improvisadas. Las redes sociales sustituyeron al radio de los ochenta, pero la esencia fue la misma: la ciudadanía haciéndose cargo del rescate inmediato.
Los terremotos de 1985 y 2017, separados por 32 años pero unidos por la misma fecha, exhibieron las vulnerabilidades de la ciudad. En ambos casos, los colapsos más trágicos no fueron inevitables: hubo corrupción en permisos de construcción, materiales de mala calidad, añadidos estructurales que nunca debieron autorizarse. En 1985, la normativa de construcción era laxa y poco supervisada; en 2017, aun con reglamentos más estrictos, muchos inmuebles ignoraron la ley o la evadieron mediante sobornos.

Pero más allá de la política y los números, la memoria que queda es humana. Está en quienes sobrevivieron atrapados durante horas bajo los escombros y aún hoy tiemblan al escuchar una alarma sísmica. Está en los rescatistas que no durmieron por días con la esperanza de encontrar una vida más. Está en las madres del Rébsamen que cada 19 de septiembre cargan fotografías de sus hijos, y en los vecinos de Tlatelolco que recuerdan cómo una mole de concreto llamada Nuevo León se vino abajo.
Dos generaciones distintas, dos sismos idénticos en fecha, una misma herida abierta en la memoria de la ciudad. En cada aniversario, las sirenas suenan a la misma hora y la ciudad guarda silencio. No es sólo un ritual: es el recordatorio de que la tierra puede volver a sacudirse, pero también de que, entre el dolor y las pérdidas, ha brotado una fuerza colectiva que se resiste a caer.
La Ciudad de México aprendió, a fuerza de duelo, que no unicamente se trata de reforzar edificios, sino de reforzar la memoria. Porque en las historias de 1985 y 2017 no sólo se cuentan los muertos: se cuentan también los abrazos en medio del polvo, las manos enlazadas en las cadenas de rescate, y la certeza de que, aunque los muros se derrumben, la solidaridad levanta a la ciudad una y otra vez.
Te puede interesar: Enseñar a vivir con dignidad, alegría y esperanza, labor de la Fundación León XIII
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com