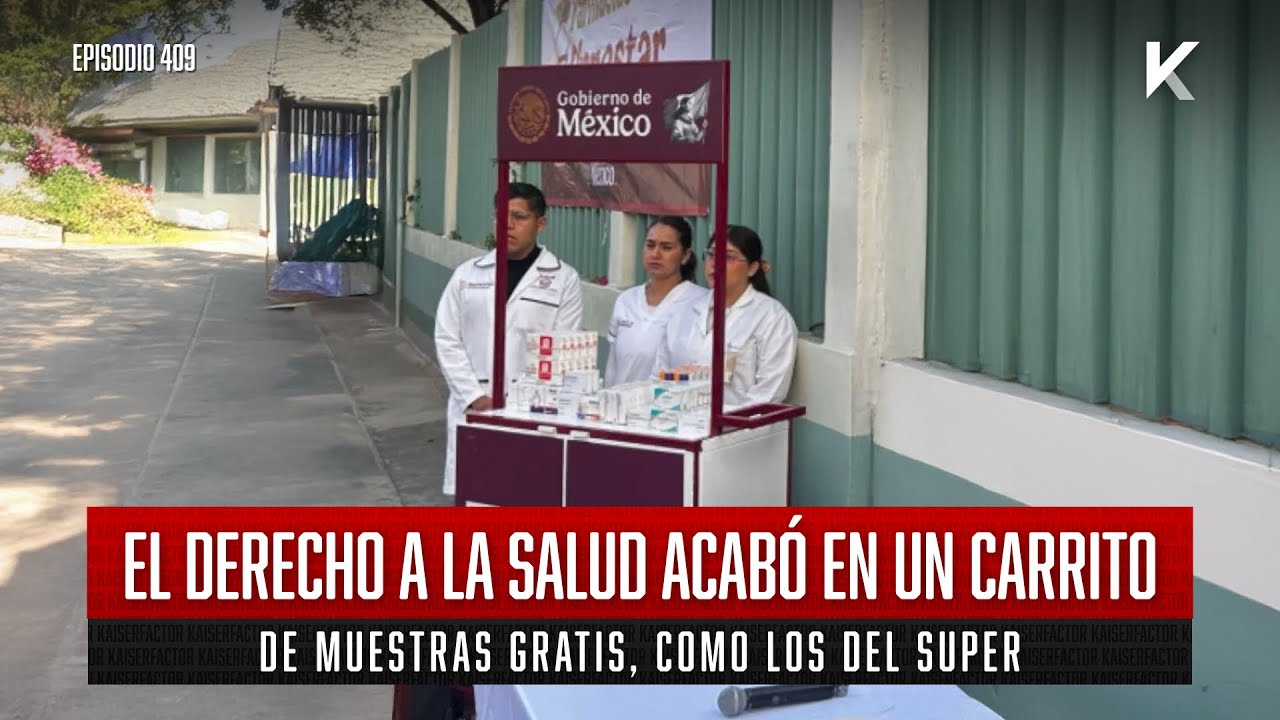El 23 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Voto Femenino, fecha que invita a mirar hacia atrás y hacia adelante: para honrar las luchas que permitieron que las mujeres accedieran al pleno ejercicio de la ciudadanía política, y para reflexionar sobre los obstáculos que aún subsisten. Esta conmemoración mundial busca recordar que sin la igualdad de participación política no hay democracia plena.
Cada 23 de septiembre, el mundo recuerda el Día Mundial del Voto Femenino. Es una jornada de memoria para reconocer las luchas globales que hicieron posible que las mujeres ejercieran el derecho de votar, participando en la toma de decisiones públicas. Aunque esta fecha tiene raíces particulares en algunos países (por ejemplo Argentina), su conmemoración trasciende fronteras: es una invitación universal a valorar el derecho que muchas generaciones arriesgaron para conquistar.
Orígenes y expansión del sufragismo
La idea de que las mujeres merecían igualdad política no surgió de la nada; se gestó en la Ilustración y en los movimientos por los derechos humanos. En 1791, la activista francesa Olympe de Gouges redactó la “Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana”, planteando que no podía haber libertad si las mujeres quedaban al margen. En 1848, la Convención de Seneca Falls en Estados Unidos amplificó esas demandas.
Uno de los hitos más inspiradores fue Nueva Zelanda en 1893, cuando se convirtió en el primer país que legalmente concedió el sufragio pleno a las mujeres, sentando un precedente internacional. A partir de ahí, el movimiento sufragista se extendió con estrategias diversas: manifestaciones, publicaciones, alianzas con otros movimientos sociales, y presión política desde organizaciones femeninas.
Cada país tuvo su propia ruta: obstáculos culturales, religiosos, legales, geográficos. En América Latina, muchas naciones aprobaron el voto femenino entre las décadas de 1930 y 1950. Por ejemplo, en Argentina la Ley 13.010 fue sancionada el 9 de septiembre de 1947 y promulgada el 23 del mismo mes, otorgando a las mujeres el derecho a votar y ser elegidas. Esa fecha pasó a conmemorarse como el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer allí.
Pero la conmemoración del 23 de septiembre no es uniforme en todos los países; algunas naciones tienen fechas propias ligadas a su historia. Aun así, al asumirlo como Día Mundial del Voto Femenino, se busca solidaridad global y visibilidad de que esa conquista aún no está completa.
Reconocimiento del voto femenino en México
En México, el reconocimiento formal de los derechos políticos de las mujeres ocurrió el 17 de octubre de 1953, cuando se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a los artículos 34 y 115 de la Constitución, que permitieron que las mujeres votaran y también pudieran ser candidatas en elecciones federales. Aunque con anterioridad, en 1947, se había agregado al artículo 115 la posibilidad de que las mujeres participaran en elecciones municipales.
Esta reforma fue el resultado de años de presión política, movilización social y de activismo feminista en un contexto en que la cultura política aún consideraba a las mujeres como seres dependientes. Ya en 1952, el entonces presidente electo Adolfo Ruiz Cortines recibió demandas de grupos femeninos para garantizar derechos completos.
Primer ejercicio del voto femenino
Aunque el derecho fue reconocido en 1953, el primer momento real en que las mujeres pudieron votar en una elección federal fue el 3 de julio de 1955, durante las elecciones para renovar la Cámara de Diputados. En ese proceso electoral, México duplicó su padrón electoral, pasando de unos 3 millones a 6 millones de votantes aproximadamente.
Desde esa fecha histórica, las mexicanas pudieron transformar su estatus de ciudadanas pasivas a ciudadanas con voz en el diseño del país.
Mujeres pioneras
La historia mexicana del sufragismo está marcada por figuras que desafiaron los roles tradicionales.
- Hermila Galindo (1886–1954): feminista, periodista y legisladora de convicciones progresistas. En el Congreso Feminista de 1916 en Yucatán pronunció discursos audaces que defendían la igualdad de género y la educación laica.
- Elvia Carrillo Puerto (1881–1965): conocida como “la Monja Roja del Mayab”, fue una de las primeras mujeres en ocupar un cargo legislativo local aún antes de tener reconocidos sus derechos políticos; militó con firmeza contra las estructuras que imponían exclusión.
- Margarita García Flores (1922–2009): abogada y activista clave en el impulso del voto femenino. Fue directora de la sección femenil del PRI y coordinó congresos que fueron fundamentales para la reforma constitucional de 1953.
Estas mujeres no solo exigían el derecho al voto, también ampliaron la demanda hacia la participación política real, la autonomía jurídica y la equidad social.
El sufragio femenino no solo implicó “votar”; significó reconocer la plena ciudadanía de las mujeres. Desde esa conquista, la democracia mexicana adquirió una dimensión más inclusiva. En un país donde el 52 % de la población es mujer, su invisibilización política habría sido una grieta profunda en la legitimidad institucional.
Según datos del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), para el año 2024, el padrón local reflejaba que las mujeres representaban el 52.98 % de la Lista Nominal en la capital. En las elecciones mexicanas recientes, el 59 % de las personas registradas como candidatas fueron mujeres; en alcaldías se ganó el 56 % de las concejalías y el 58 % de las diputaciones en la III Legislatura local fueron ocupadas por mujeres.
Estas cifras exhiben que las mujeres no solo acceden, sino que compiten y ganan espacios. Pero el hecho de que México tenga leyes de paridad no garantiza que todas las autoridades electas impulen una agenda de género.
Retos contemporáneos: brechas y violencia política
La conquista del voto no resolvió por sí sola las barreras estructurales que limitan la real participación política de las mujeres:
- Violencia política de género: muchas mujeres candidatas son objeto de amenazas, hostigamiento digital o campañas de desprestigio con base en su identidad de género, algo documentado por varias organizaciones electorales y de derechos humanos.
- Cuotas vs. empoderamiento real: algunas veces, las mujeres son posicionadas en candidaturas “blandas” (lugares donde no ganan) o sometidas a jefes de estructura masculina en partidos, lo que limita su autonomía real.
- Brecha de poder ejecutivo: aunque hay más diputadas y regidoras, son pocas las gobernadoras, ministras o presidentas municipales de gran magnitud.
- Desigualdades estructurales: las mujeres enfrentan doble carga laboral, menos recursos económicos para competir, menos redes de apoyo y frecuencia en estereotipos culturales que cuestionan su capacidad política.
La participación política de las mujeres en México ha sido objeto de análisis académico: se reconoce que la mera representación numérica no asegura que se transformen las reglas del poder ni que la voz femenina sea escuchada en las decisiones sustantivas del Estado.
“Nosotras queremos contestar a los que preguntan ¿por qué se le concedió el voto a la mujer? Porque era una necesidad social, un derecho político y una exigencia de justicia. El voto femenino no es una dádiva, sino el otorgamiento de un derecho que había sido desconocido por mucho tiempo.” — Marcelina Galindo Arce, periodista y docente mexicana. Una joven activista de 28 años que prefiere permanecer en anonimato relata: “Cuando iba creciendo, me decían que la política no era cosa de mujeres; hoy veo que mi voto es la única herramienta que me permite alterar lo que no me gusta. Pero muchas de mis amigas me han dicho que se han sentido amenazadas al intentar postularse.”
Estas historias son representativas de miles de mujeres en México que aún enfrentan obstáculos invisibles pero poderosos: inseguridad, acoso, falta de respaldo en sus comunidades.
Según el sitio Participación política de las mujeres las mujeres mexicanas ejercieron por primera vez el voto el 3 de julio de 1955 —un momento simbólico que no borró las persistencias del privilegio masculino en la política nacional—.
Las cifras, por su parte, muestran avances que aún son frágiles: mayor representación numérica en ciertos niveles, pero un techo sólido en cargos con mayor poder.
Actividades y conmemoraciones: movilización y memoria
Cada 23 de septiembre, diversas organizaciones, electorales y académicas aprovechan para generar consciencia:
- El INE (Instituto Nacional Electoral) suele organizar foros, mesas de diálogo y campañas en redes bajo el lema de concientización de la participación femenina.
- Institutos estatales como el IECM han emitido protocolos y guías para prevenir la violencia política contra las mujeres y destinan presupuestos para fortalecer liderazgos femeninos.
- Universidades y colectivos feministas organizan conversatorios, exposiciones fotográficas, proyecciones documentales y talleres de empoderamiento político.
- En redes sociales proliferan campañas bajo hashtags como #VotoFemenino o #Paridad, acompañadas de publicaciones de mujeres activistas o críticas hacia las barreras que aún persisten.
- En 2023, por ejemplo, se emitió una estampilla postal para conmemorar los 70 años del sufragio femenino en México, un símbolo oficial de reconocimiento histórico.
Estas acciones buscan no solo rememorar un pasado heroico sino motivar a las mujeres jóvenes a conocer su poder electoral, discutir su relevancia política y exigir condiciones justas para competir.
Conmemorar el Día Mundial del Voto Femenino es mucho más que recordar una fecha: es reconocer que la democracia solo se hace fuerte cuando todas las voces pueden hablar, proponer, decidir y gobernar en igualdad de condiciones. La conquista del voto fue un paso monumental, un acto de justicia social, pero no el destino final.
El humanismo nos enseña que la participación política es parte del bien común: cada persona tiene el deber de involucrarse, especialmente quienes han sido históricamente marginadas. El respeto a la legalidad y la dignidad humana exige que no aceptemos que las mujeres sean “votantes pasivas”, sino agentes activos del cambio.
Hoy, México camina hacia una cultura política más paritaria, aunque con heridas: estructuras partidistas que resisten, violencia que intimida, sesgos culturales que minan la confianza. Pero también hay generaciones nuevas dispuestas a tomar el relevo, a rehacer las reglas y a construir una ciudadanía plena.
La conmemoración del 23 de septiembre (o de cualquier día que recordemos la extensión del derecho) debe impulsarnos a examinar no solo cómo votamos, sino quién decide gobernarnos, con qué medios y con qué justicia. Que la memoria de quienes lucharon, de quienes aguardan voz, nos inspire a consolidar una democracia donde todos —sin distinción de género— influyamos de verdad.
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com