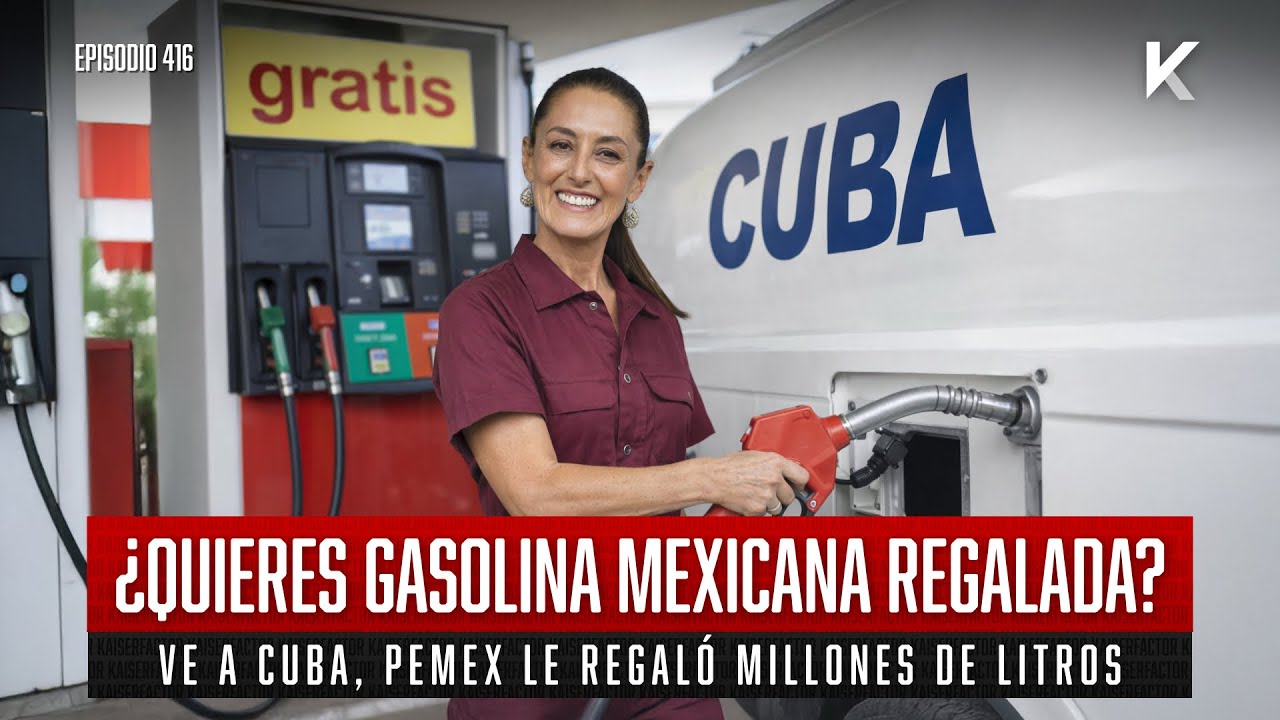“Cuando salgo al balcón y siento ese aire denso en los pulmones, pienso que no estoy respirando aire, estoy tragando una mezcla de humo, polvo y gases que no debería estar aquí”, relata Sandra G., de 28 años, quien vive en una zona industrial de la ciudad de Monterrey. Su testimonio ilustra la escena cotidiana de millones de jóvenes urbanos que, sin quererlo, cargan con un factor de riesgo: el aire que respiran.
La contaminación del aire ha dejado de ser un asunto periférico para convertirse en uno de los principales riesgos de salud pública en México. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la guía de calidad para partículas finas (PM2.5) establece un límite anual de 5 µg/m³. Sin embargo, en México la realidad es muy distinta. A nivel nacional, la concentración de PM2.5 promedio alcanza los 17.35 µg/m³, es decir, más de tres veces el valor ideal.
Las partículas PM 10 y el dióxido de nitrógeno (NO₂) también están presentes de forma sistémica en el aire que respiramos. Los estudios señalan que las partículas finas PM2.5 son las más peligrosas: penetran en los pulmones, pasan al torrente sanguíneo e incluso pueden quedarse en el cuerpo por años. Por su parte, el NO₂ —generado principalmente por tráfico e industria— reduce la función pulmonar y potencia enfermedades crónicas.
Una investigación publicada en la revista de la Universidad Nacional Autónoma de México alerta que “la exposición crónica es gravísima… muchas veces nos preocupa una vez al año, pero ¿qué sucede?”.
Cobertura desigual y datos incompletos
México posee sistemas de monitoreo —como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y su base SINAICA— pero su cobertura es limitada y los datos, desiguales.
Por ejemplo, el “Informe Nacional de la Calidad del Aire 2021” señala que en el estado de Chihuahua, el 92 % de los días del año se registraron concentraciones de PM2.5 superiores al límite diario normado. Estudios regionales, como el realizado en el Área Metropolitana de Monterrey, advierten que las mediciones confirman exposiciones elevadas de PM2.5 en zonas escolares, residenciales y de tránsito intenso.
Estas brechas generan una situación paradójica: aunque “todo el aire” está contaminado, no todos los ciudadanos poseen el mismo nivel de información ni acceso a protección. Según un informe, el 99.5 % de los mexicanos está expuesto a niveles de contaminación del aire que representan riesgo para la salud.
Casos concretos: ¿dónde y quiénes sufren más?
Las zonas urbanas concentran el problema. Ciudades como la Ciudad de México (CDMX) o la Ciudad Juárez se señalan con frecuencia entre las más críticos, por tráfico, industria, densidad poblacional y condiciones geográficas adversas.
Un artículo señala que en la CDMX, “7 de cada 10 días del año” los habitantes estuvieron expuestos a un aire por debajo de la calidad aceptable. En Nuevo León, otro informe revela que el área metropolitana registró 142 días (66.9 %) con mala calidad del aire en un sólo año.
Estos datos configuran una realidad: la exposición no es homogénea. Viven peor las familias que habitan cerca de avenidas con mucho tránsito, zonas industriales, rellenos sanitarios o basureros. Son justamente las comunidades con menor acceso a servicios de salud preventiva, lo que hace que el impacto sea mayor desde la perspectiva de justicia social —un valor que la Doctrina Social de la Iglesia (D S I) resalta como clave: proteger a los más vulnerables, asegurar el bien común, promover la equidad.
Impactos para la salud: no es sólo respirar mal
Los efectos de la contaminación del aire van mucho más allá de toser ocasionalmente. El trabajo realizado en la CDMX halló que un incremento de sólo 10 µg/m³ en PM2.5 se asoció con un aumento del 3.43 % en mortalidad por accidente cerebrovascular.
Otra investigación sintetizó: “La exposición crónica a contaminación del aire… disminuye nuestra esperanza de vida”.
Además de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, se asocian incluso con deterioro cognitivo, pérdida de memoria y mayor riesgo de Alzheimer en contextos de alta polución.
¿Y la normativa? ¿Qué tan lejos estamos del ideal?
El marco legal mexicano distingue ciertos valores normados. Por ejemplo la norma oficial mexicana para PM2.5 fija 12 µg/m³ como concentración anual máxima reconocida internacionalmente, pero la norma mexicana vigente lo ubica en hasta 45 µg/m³ para promedio de 24 horas.
Por su parte, la OMS amplía que sus guías globales actualizadas señalan los 5 µg/m³ como meta a largo plazo.
En otras palabras: México acepta normas más laxas que las recomendadas internacionalmente, lo que implica que una ciudad puede “cumplir” la norma local pero estar muy lejos de los estándares del bienestar humano. Aquí entra el valor de la legalidad que defiende la D S I: las leyes deben proteger la vida y la salud dignamente, no simplemente cumplir formalidades.
Retos estructurales y de gobernabilidad
¿Por qué no se avanza más rápido? Algunas de las causas detectadas:
- Cobertura desigual de estaciones de monitoreo: muchas zonas carecen de datos confiables.
- Políticas fragmentadas entre municipios, estados y federación: un estudio sobre transporte pesado en la Zona Metropolitana del Valle de México señala que la regulación voluntaria o laxamente aplicada ha impedido mayor eficacia.
- Prioridades económicas que entran en tensión con salud pública: inversiones industriales, movilidad motorizada, combustibles más económicos pero más contaminantes.
- Falta de conciencia ciudadana plena y cultura de exigencia: aunque la mayoría vive con aire insalubre, no necesariamente se moviliza como colectivo para cambiarlo.
- Factores geográficos y climáticos que agravan la dispersión del aire en ciertas ciudades (irrigadas por montañas, circulaciones débiles de viento).
El cuidado de nuestra “casa común” implica una responsabilidad comunitaria y estatal: no basta con el esfuerzo individual, se requiere estructura, normativa, justicia y participación ciudadana.
Avances y esperanzas de mejora
Pese a lo grave, hay señales de avance: en el documento del Banco Mundial sobre la mejora de la calidad del aire en la Ciudad de México se menciona una reducción de 47 % en PM10 en cierto lapso, gracias a políticas consistentes.
Un dirigente de la Subsecretaría de Regulación Ambiental de México explicó que actualmente se emplea un modelo llamado NowCast para notificar con mayor oportunidad a la población cuando el aire empeora.
Estos avances muestran que sí se puede actuar: no es inevitable vivir con aire tóxico. Pero requiere voluntad política sostenida, inversión, cambios en movilidad, industria, uso del suelo, combustibles y conciencia colectiva.
A partir del análisis, se alzan tres ejes de acción en línea con lla legalidad y los valores mexicanos de solidaridad, dignidad humana y bien común:
- Fortalecer el derecho a respirar aire limpio: Las normas deben alinearse con la salud humana (5 µg/m³ de PM2.5 sería meta justa), priorizando a las poblaciones vulnerables.
- Mejora del monitoreo y transparencia de datos: Cobertura ampliada, datos en tiempo real, alertas ciudadanas y participación comunitaria.
- Movilización social consciente: Jóvenes de 18 a 35 años (millennials y centennials) tienen un papel especial: como usuarios de transporte, redes sociales, agentes de cambio urbano. Su voz puede exigir ciudades más limpias, transporte público eficiente, menos dependencia del auto privado, menos combustibles fósiles y más zonas verdes.
Sandra G., mencionada al inicio, trabaja en una zona industrial y relata cómo su hijo de 5 años ya presenta episodios de tos recurrente. “Hace unos años pensaba que la tos era normal cuando terminaba el patio de la escuela. Pero hoy me pregunto si respiró aire normal o lo que se supone que debía estar filtrado en él nunca trámite esa limpieza”. Para ella, no basta con quejarse: “Si no exijo que me digan qué calidad de aire hay, no sabré si estoy haciendo lo correcto, ni si mis pulmones van a aguantar”.
Su experiencia refleja una realidad mayor: respirar ya no es un acto automático libre de daño, y las desigualdades hacen que unos reciban aire más peligroso. Como comunidad, como nación, tenemos la obligación de garantizar que respirar sea un bien común, no un privilegio.
La contaminación del aire en México es una emergencia silente que atraviesa generaciones y territorios. Las partículas PM2.5, PM10, el NO₂ y otros contaminantes no son cifras abstractas: son compromisos rotos con el derecho a la salud, la dignidad humana y la justicia social. Un joven que vive cerca de un corredor industrial, un niño en una secundaria junto a una avenida congestionada, una madre que lleva a su bebé a dar un paseo… todos están en riesgo.
Pero no todo está perdido. La normativa puede alinearse con lo que corresponde para la salud humana. Los sistemas de monitoreo pueden fortalecerse y hacerse accesibles. Y los jóvenes —nosotros— podemos ser agentes de cambio: exigir, proponer, movilizar. Desde los valores de la Doctrina Social de la Iglesia —solidaridad, subsidiariedad, cuidado de la creación— podemos asumir que el aire limpio no es un lujo sino una clave para la vida digna.
Respirar bien no debe ser un privilegio. Es un derecho. Y como mexicanos, con responsabilidad y esperanza, podemos exigir ciudades habitables, poblaciones más saludables y aire que realmente merezca la palabra “vida”.
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com