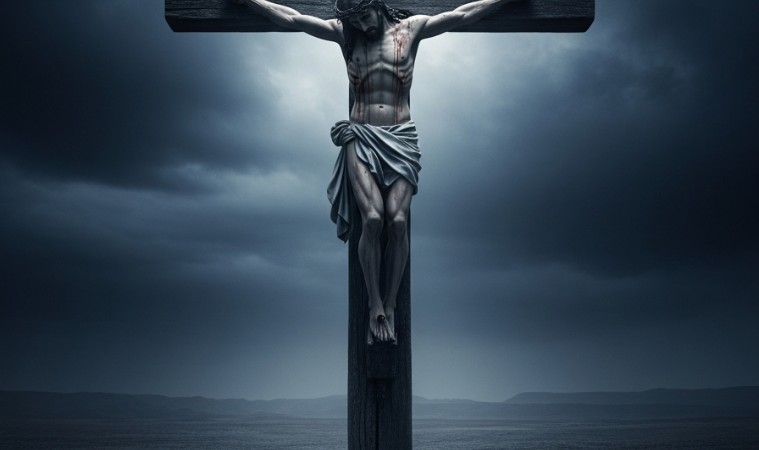¿Por qué migra la gente hoy? La respuesta rápida suele ser: “por trabajo”. La respuesta real es más compleja —y más dura—: las personas se están moviendo porque sus comunidades se volvieron inviables.
En junio de 2024, ACNUR registró 122.6 millones de personas desplazadas por la fuerza en el mundo: refugiados que cruzaron fronteras, solicitantes de asilo, desplazados internos que huyeron dentro de su propio país, apátridas. Es la cifra más alta desde que hay registros modernos, casi el doble que hace una década. Eso significa que 1 de cada 67 habitantes del planeta vive desplazado.
Pero nadie huye por una sola causa. Guerra y persecución política empujan. El hambre y la falta de futuro económico terminan de sacar a la gente. Y el clima —sequías extremas, inundaciones históricas, huracanes más violentos— hace que quedarse sea simplemente inviable. Las tres causas se mezclan. Y esa mezcla está rediseñando poblaciones enteras en África, Oriente Medio, América Latina y Asia.
Desde la Doctrina Social de la Iglesia y desde valores que los mexicanos entendemos bien —la defensa de la vida, la prioridad de la familia, la solidaridad con el que sufre— la migración forzada de hoy no es un fenómeno “ilegal”: es un grito humanitario.
Veamos, con datos reales y evidencia reciente.
Conflictos y persecución: 122.6 millones de desplazados forzosos (2024)
La guerra sigue siendo la primera gran causa de desplazamiento humano global.
A junio de 2024, ACNUR reporta más de 122.6 millones de personas desplazadas por la fuerza debido a persecución, conflictos armados, violencia generalizada, violaciones graves de derechos humanos o colapso del orden público.
Dentro de esa cifra hay al menos 43.7 millones de refugiados —personas que cruzaron una frontera buscando protección— y decenas de millones más desplazados internos, gente que huyó de su casa pero sigue técnicamente en su país.
Los detonantes más recientes son conocidos, dolorosos y muy concretos:
- Sudán: la guerra estallada en 2023-2024 entre fuerzas armadas rivales y milicias ha generado una de las crisis de desplazamiento más rápidas del planeta; se calcula que más de 14 millones de sudaneses han tenido que huir de sus hogares, una tercera parte del país.
- Siria y Afganistán: siguen produciendo refugiados más de una década después de iniciados sus conflictos, lo que demuestra que el desplazamiento ya no es algo temporal; se vuelve crónico.
- Ucrania: la invasión rusa desde 2022 provocó millones de desplazamientos tanto internos como hacia otros países europeos, rompiendo la idea de que la guerra y el refugio masivo son “cosas del Sur Global”.
- Sahel y Cuerno de África: violencia armada entre grupos insurgentes, crimen organizado, fuerzas estatales y milicias comunitarias ha obligado a comunidades enteras a moverse repetidamente, a veces más de una vez en el mismo año. En África, unas 35 millones de personas vivían desplazadas internamente al cierre de 2023, casi el triple que en 2009.
“Yo no quería irme”, dice Rosmira Campos, lideresa indígena colombiana desplazada por violencia armada en el Chocó y ahora refugiada interna en Bogotá. “Pero cuando te dicen que te quedas o te matan a tus hijos, ya no es decisión”. Su relato —documentado junto a testimonios de personas en Sudán y Bangladesh— ilustra que hablamos de supervivencia, no de aventura migratoria. T
Desde una ética cristiana básica, esto es clarísimo: nadie puede ser devuelto a morir. Por eso existe el principio de no devolución (non-refoulement) en el derecho internacional de refugio.
Economía y demografía: brechas salariales, envejecimiento y remesas
El segundo motor es económico, pero ojo: es más que “quiero ganar más”. Es “quiero que mis hijos coman, vayan a la escuela y no caigan en manos del crimen”.
Millones de personas dejan países donde el salario mínimo no alcanza ni para la canasta básica, o donde el desempleo juvenil supera el 30%, rumbo a economías donde sí hay empleo, aunque sea duro, peligroso y mal pagado. Esto es especialmente visible en:
- Migración de América Latina hacia Estados Unidos y Canadá.
- Migración de África subsahariana hacia polos regionales como Sudáfrica, Costa de Marfil o Nigeria.
- Migración del sur y sudeste de Asia hacia el Golfo Pérsico (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar), donde millones de trabajadores extranjeros sostienen construcción, servicios, limpieza, logística y cuidados. En muchos de estos países del Golfo, los migrantes representan la mayoría de la fuerza laboral, pero casi nunca acceden a ciudadanía ni a plenos derechos laborales y políticos.
Aquí aparece una contradicción moral fuerte: esos países dependen estructuralmente del trabajo migrante para su prosperidad… pero muchas veces consideran a ese trabajador como temporal, descartable, prescindible. Eso choca con la Doctrina Social de la Iglesia, que insiste en que el trabajo humano tiene dignidad intrínseca y no puede reducirse a “mano de obra barata”.
Europa occidental, Norteamérica, Japón y Corea del Sur están envejeciendo. Su población activa (gente en edad de trabajar) ya no alcanza para sostener sistemas de salud, construcción, agricultura, transporte, cuidados de personas mayores. Resultado: necesitan migrantes.
El modelo alemán del gastarbeiter en los años sesenta y setenta —“trabajador invitado”, sobre todo turco, yugoslavo e italiano— fue el antecedente directo. Hoy, ese patrón continúa en clave global: países ricos reclutan enfermeras filipinas, cuidadores latinoamericanos, personal de limpieza y logística africano o asiático. Es decir, la migración sostiene literalmente el bienestar cotidiano de sociedades envejecidas.
Las remesas enviadas por migrantes a sus familias en el país de origen superan en muchos casos a la ayuda internacional o incluso a la inversión extranjera directa en países pobres.
Para millones de hogares —en México, Centroamérica, el Caribe, África Occidental, el sur de Asia— esas remesas son la diferencia entre comer o no, entre estudiar o no, entre caer en una pandilla o tener otra opción.
Esto desmonta un prejuicio muy común: “el migrante se va por egoísmo”. No. Muchas veces migra como estrategia colectiva de supervivencia familiar.
Clima y desastres: 24.5–32 millones de desplazamientos anuales recientes (internos)
Tercer motor: el clima ya no es “una causa futura”. Es ahora. El desplazamiento provocado por eventos climáticos extremos está rompiendo récords:
- En 2022, desastres como inundaciones históricas en Pakistán o huracanes y tormentas en Asia y el Caribe generaron alrededor de 32.6 millones de nuevos desplazamientos internos en el mundo, según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC). Fue la cifra más alta de la última década.
- De esos nuevos movimientos, cerca del 98% se debieron a fenómenos meteorológicos extremos (inundaciones, tormentas, sequías), muchos de ellos agravados por el cambio climático.
Ejemplos concretos:
- Nigeria (2022): inundaciones masivas —las peores en una década— desplazaron a más de 1.4 millones de personas, destruyeron más de 200,000 viviendas y arrasaron cultivos en múltiples estados. Autoridades atribuyeron el desastre a lluvias extremas vinculadas al cambio climático y a la mala gestión hídrica regional.
- Chad (2022): lluvias extraordinarias hicieron desbordar ríos como el Chari y el Logone, afectando a más de un millón de personas y desplazando a más de 100,000, en un país ya golpeado por pobreza estructural y fragilidad política.
Importante: la mayoría de estos desplazamientos climáticos son internos. Es decir, la gente no cruza necesariamente una frontera internacional: se va de su aldea a la ciudad cercana que no está bajo el agua, del campo arrasado por la sequía a la capital regional donde quizá haya trabajo informal.
Pero eso no significa que el problema sea menor. Significa que es masivo, silencioso y recurrente.
Causalidad múltiple: el caso del Sahel, Centroamérica y el Pacífico insular
Hasta aquí podríamos pensar “ok, hay tres motores distintos”. La realidad es que ya casi nunca actúan por separado. Se cruzan. Se potencian. Se vuelven una tormenta perfecta.
En el Sahel —el cinturón semiárido que atraviesa países como Mali, Níger, Chad y Burkina Faso— la gente huye por tres razones al mismo tiempo:
- Avance de grupos armados y violencia política/comunitaria.
- Colapso económico local: cuando hay inseguridad no hay comercio ni cosecha estable.
- Estrés climático brutal: sequías, pérdida de tierras agrícolas, luego inundaciones repentinas que destruyen lo poco sembrado.
Resultado: millones de desplazados internos y regionales. África concentra hoy cerca de la mitad de las personas desplazadas internas del planeta (35 millones al final de 2023), con un crecimiento que se ha triplicado desde 2009.
Esto demuestra que “refugiado climático” no es un concepto teórico. Es real y ya vive en campamentos improvisados en el Sahel.
En Honduras, Guatemala y El Salvador, comunidades enteras huyen de la violencia de pandillas y crimen organizado. Pero al mismo tiempo huyen del colapso económico local y de la pérdida de medios de subsistencia agrícolas tras sequías prolongadas o huracanes extremos.
Esa misma combinación empuja a familias a intentar la ruta hacia el norte, cruzando primero la selva del Darién entre Colombia y Panamá —que en 2023 fue atravesada por más de 500,000 personas, un récord histórico— y luego México.
En términos morales, esto importa mucho para México: la familia que llega a Tapachula no necesariamente es “ilegal”; muchas veces es desplazada de facto por violencia + hambre + clima.
En países insulares bajos del Pacífico, como Kiribati o Tuvalu, el aumento del nivel del mar, la intrusión salina en acuíferos y tormentas ciclónicas más intensas está volviendo inhabitables tierras ancestrales.
Aunque gran parte de esa movilidad es todavía interna (mover aldeas tierra adentro) o hacia países vecinos dentro de la misma región, estos casos ya plantean una bomba jurídica global: ¿qué pasa cuando el territorio físico de un país deja de ser habitable? ¿Quién reconoce la ciudadanía de alguien cuyo país, literalmente, desaparece bajo el mar?
Aquí la Doctrina Social de la Iglesia habla de “casa común”: el clima no es un tema verde abstracto, es una causa directa de desarraigo humano.
Mirando a 2050: escenarios de movilidad por cambio climático
Los datos actuales ya son extremos. Y van a empeorar si no cambiamos de rumbo.
Organismos internacionales como el IDMC y agencias de la ONU advierten que, sin adaptación climática seria, las presiones combinadas de sequía, inundaciones, pérdida de costas y eventos extremos podrían desplazar a decenas de millones de personas adicionales hacia 2050, sobre todo dentro de sus propios países, pero también a través de fronteras en regiones especialmente vulnerables (Sahel, cuenca del Ganges-Brahmaputra, Sudeste Asiático costero y Pacífico insular).
Esto no es ciencia ficción. Ya hoy:
- Bangladesh reubica comunidades enteras tras ciclones.
- Nigeria tiene inundaciones que desplazan a más de un millón de personas en una sola temporada.
- Chad vive patrones de lluvias extremos que dejan a cientos de miles sin hogar estable.
Si esos patrones se hacen anuales, hablamos de una presión migratoria estructural, no “eventual”. Para México y América Latina el mensaje es directo: huracanes más fuertes, sequías agrícolas más prolongadas, crimen organizado más violento cuando el Estado no puede ofrecer empleo formal. La ruta ya la conocemos: Darién → Chiapas → frontera norte. No va a parar sola.
¿Por qué migra la gente hoy? porque la guerra los persigue, la economía los excluye y el clima les quita el piso —literalmente.
- Conflicto y persecución: Más de 122.6 millones de personas estaban desplazadas a la fuerza en junio de 2024. Es el “país” que más crece en el mundo. 1 de cada 67 seres humanos.
- Economía y demografía: Países envejecidos necesitan trabajadores; países empobrecidos no ofrecen futuro. Las remesas sostienen familias y a veces superan la ayuda internacional.
- Clima y desastres: Entre 24 y 32 millones de nuevos desplazamientos internos al año están ligados a eventos climáticos extremos, que ya no son “anormales” sino recurrentes.
- Todo junto: En el Sahel, Centroamérica y el Pacífico, violencia, pobreza y clima se fusionan en una sola razón para huir.
Desde el humanismo y desde los valores de nuestra cultura mexicana —solidaridad, respeto a la vida, centralidad de la familia, búsqueda del bien común— esto nos deja frente a una obligación ética clara: no podemos seguir discutiendo migración solo como “seguridad fronteriza”. Tenemos que hablar de personas, no de flujos; de causas, no solo de efectos; de justicia, no solo de contención.
CINTHIA PARA GALERIA ABAJO
- Diagrama “triple motor”: tres círculos que se intersectan —Conflicto/violencia, Economía/desigualdad, Clima/desastres— con el área central etiquetada “Desplazamiento forzado contemporáneo”.
- Serie ACNUR/IDMC: línea de tiempo 2010–2024 mostrando el salto de ~60-70 millones de desplazados forzosos a más de 122 millones hoy; y barras anuales de nuevos desplazamientos internos por desastres (24–32 millones).
- Recuadro “Remesas vs. ayuda internacional”: destacar que el dinero que los migrantes envían a casa supera la asistencia oficial al desarrollo en muchos países pobres, mostrando que migrar no es solo escapar: es sostener a toda una comunidad.
Al final, migrar hoy no es “irse a buscar suerte”. Es, en demasiados casos, la única forma de seguir vivos. Y eso —a la luz de la fe, de la ética social y del simple humanismo— no se puede ignorar.
Facebook: Yo Influyo