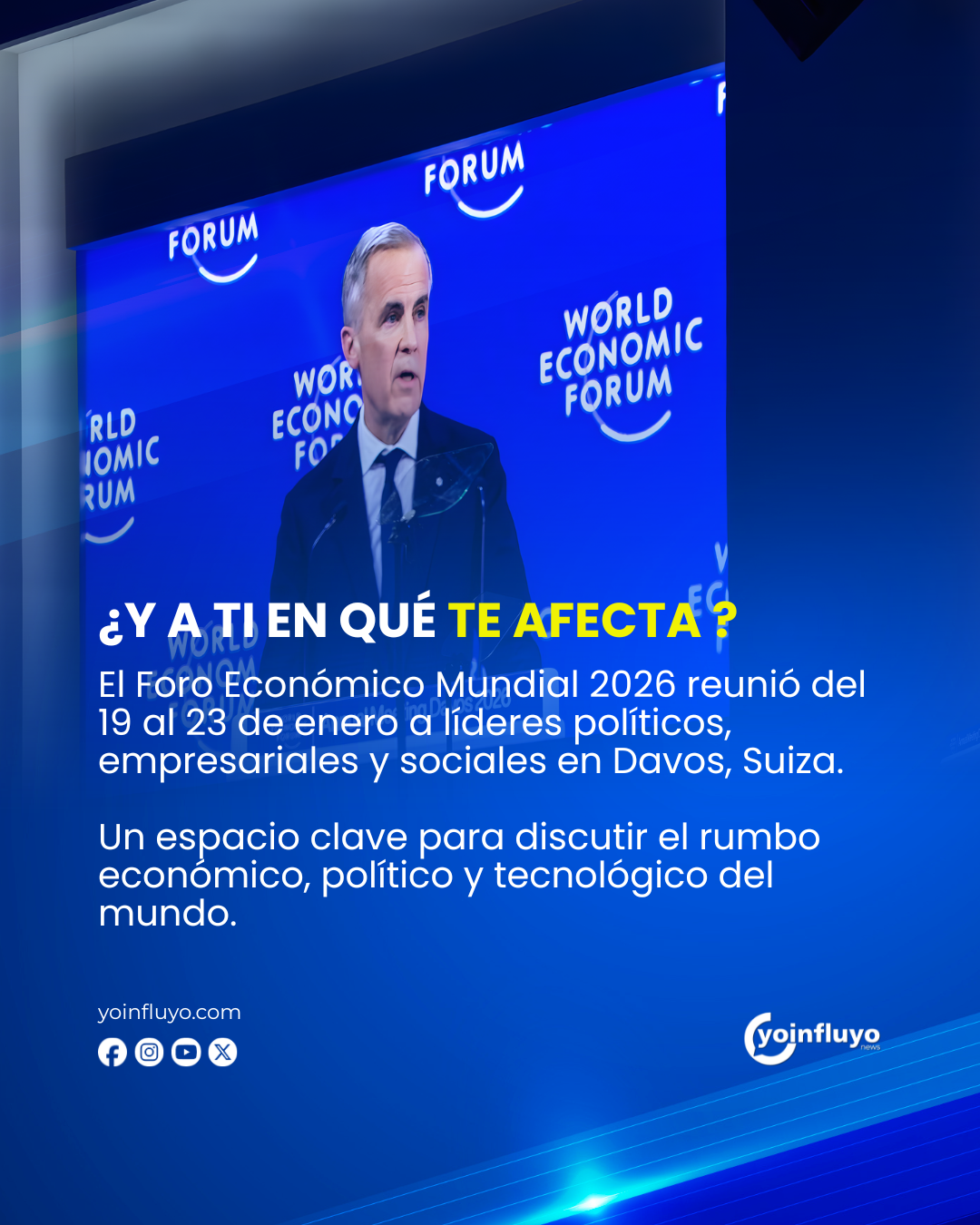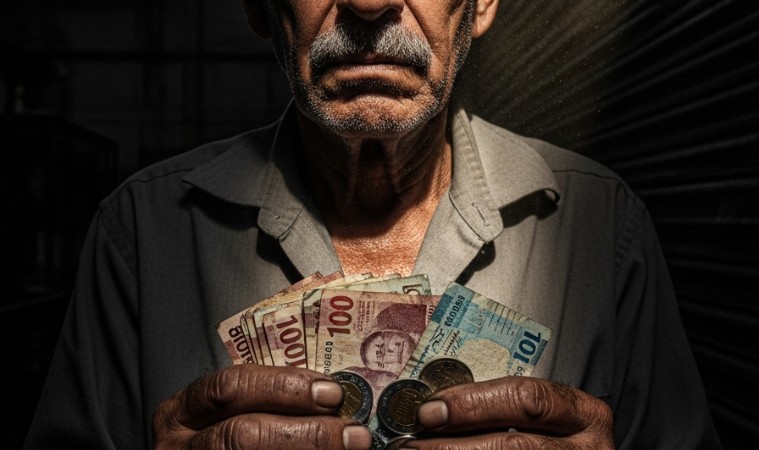Sinaloa y Michoacán son dos estados distintos —uno en el noroeste, con salida estratégica al Pacífico frente a las rutas hacia Estados Unidos y Asia; otro en el occidente, con acceso a la Tierra Caliente y al corredor industrial del Bajío— pero comparten una marca que se ha vuelto casi identidad impuesta: el crimen organizado.
Sinaloa es históricamente el corazón de uno de los cárteles más poderosos del continente, el Cártel de Sinaloa, que durante décadas controló rutas de cocaína, metanfetamina y fentanilo hacia EE.UU., y que hoy vive una guerra interna entre los herederos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y el histórico líder Ismael “El Mayo” Zambada. Esa fractura interna ha detonado algunos de los episodios más sangrientos de la historia reciente del estado, con más de mil homicidios dolosos en apenas siete meses de 2025, superando ya todo el total registrado oficialmente en 2024.
Michoacán, por su parte, fue laboratorio de otra cosa: la mezcla de cárteles, economías criminales locales y autodefensas. Ahí nacieron y se desdoblaron grupos como La Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ahí también los ciudadanos armados dijeron “basta” y, en muchos pueblos, sustituyeron a la autoridad municipal que había sido capturada por el narco. Hoy, en estados como Michoacán, hablar de territorio no es sólo hablar de drogas, sino de minería ilegal, tala clandestina, extorsión al transporte y control violento del aguacate.
La pregunta es incómoda pero urgente: ¿por qué, después de operativos militares, capturas de capos, discursos oficiales sobre “pacificación” y cifras que presumen reducciones en homicidio, la gente sigue viviendo con miedo? La respuesta cruza cuatro palabras clave: dinero, territorio, impunidad y Estado.
SINALOA: EL CÁRTEL QUE NO ES UNO, SINO VARIOS
Para entender Sinaloa hay que decirlo sin rodeos: el llamado “Cártel de Sinaloa” ya no es una sola estructura vertical. Durante décadas se habló de la dupla “El Chapo” Guzmán – “El Mayo” Zambada. Guzmán Loera, detenido y extraditado, fue presentado por el gobierno de EE.UU. como el rostro más visible del tráfico internacional de droga; Zambada, históricamente más bajo perfil, ha sido descrito por analistas de seguridad como el cerebro logístico que mantuvo las rutas vivas incluso mientras los grandes capos caían.
Pero desde finales de 2023 y durante 2024-2025, el poder interno se quebró. Las facciones identificadas como “Los Chapitos” —los hijos de Joaquín Guzmán— y el grupo leal a “El Mayo” entraron en una disputa abierta, que dejó masacres, levantones masivos, cuerpos torturados con mensajes y ataques armados incluso contra policías estatales. Entre septiembre de 2024 y octubre de 2025, esa guerra interna dejó más de dos mil homicidios, más de 2,600 secuestros y el desplazamiento forzado de al menos 1,700 familias, además del asesinato de 58 policías y hasta 70 menores de edad, según recuentos periodísticos y de seguridad citados recientemente.
El impacto social es brutal. En Culiacán, Navolato, San Ignacio, Mocorito y Mazatlán, un solo fin de semana de junio de 2025 dejó 24 homicidios, incluidos dos policías asesinados y hallazgos de fosas clandestinas con restos humanos. Un vecino de la zona rural de Navolato lo resume así: “Ya ni es que te asalten, es que te desaparecen. Aquí la amenaza no es el robo, es que no regreses”. Ese miedo cotidiano se traduce en desplazamiento: familias enteras abandonando rancherías para irse con parientes a la periferia de Culiacán o directamente a otro estado.
Las cifras oficiales confirman la escalada. Para el 1 de agosto de 2025, la Fiscalía estatal reportó mil 53 homicidios dolosos acumulados sólo de enero a julio. Eso es más asesinatos en siete meses que en todo 2024, y coloca a Sinaloa cerca de niveles de 2018, uno de los años más violentos del sexenio anterior. Algunas estimaciones locales contabilizan más de 5,000 ejecuciones atribuidas a disputas del crimen organizado entre 2018 y 2024, lo que revela que el fenómeno no es “picos de violencia aislados”, sino una guerra sostenida entre bandos armados con capacidad paramilitar.
El gobierno estatal y federal sostienen que la estrategia de seguridad conjunta —Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal— ha permitido reducciones puntuales en ciertos meses, reportando incluso caídas mensuales de hasta 34% en homicidio doloso entre octubre de 2024 y febrero de 2025. Pero la percepción ciudadana va por otro lado. En encuestas nacionales recientes, Culiacán aparece como una de las urbes donde la población se siente más insegura, parte de un 70% de mexicanos que dicen tener miedo cotidiano a la violencia, pese a los reportes oficiales de disminución de homicidios.
Traducido a la vida diaria: las familias ajustan horarios, evitan ciertos caminos rurales, no dejan que los hijos salgan de noche. “Salimos sólo para la escuela y para el mandado, y de día”, cuenta Laura (nombre reservado), madre de dos adolescentes en la zona norte de Culiacán. “Mi hijo ya no juega fut en la cancha del ejido porque ahí se llevaron a un chavo. Todos lo sabemos, pero nadie dice nada porque no sirve de nada denunciar”.
MICHOACÁN: AUTODEFENSAS, CARTÉLES Y ECONOMÍA CRIMINAL
Si Sinaloa es la historia del narco como multinacional, Michoacán es la historia del narco como gobierno paralelo.
Desde inicios de los 2000, Michoacán fue el escenario de organizaciones que mezclaron religión, símbolos caballerescos y justicia “comunitaria” para justificar violencia extrema. Primero La Familia Michoacana, luego los Caballeros Templarios, y más tarde la fragmentación en células como Los Viagras y, sobre todo, la entrada agresiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los Viagras —una organización nacida en Tierra Caliente— han sido señalados por controlar laboratorios de metanfetaminas y la extorsión a productores agrícolas, y en los últimos años han operado en alianzas tácticas con el CJNG para disputar control económico local, incluyendo el aguacate y el limón.
Cuando la gente dejó de confiar en el Estado, aparecieron las autodefensas. Comunidades enteras, hartas de secuestros, extorsión y asesinatos, se organizaron con armas largas para expulsar a los grupos criminales. Ese fenómeno fue celebrado en su momento como un acto de dignidad y resistencia comunitaria, pero también generó otro dilema: ¿quién controla al que dice que te va a proteger? Con el paso de los años, varias autodefensas se institucionalizaron, fueron cooptadas o terminaron convertidas en nuevos brazos armados con interés territorial y económico propio. En muchos municipios rurales, la línea entre “autodefensa” y “grupo armado con fines de control local” es borrosa.
El gobierno de Michoacán argumenta que sí hay avances. La Secretaría de Seguridad Pública estatal afirma que el homicidio doloso bajó alrededor de 50-60% entre octubre de 2021 y junio de 2025, pasando de promedios diarios cercanos a ocho asesinatos a poco más de tres. Se presume además una reducción de feminicidios en el primer semestre de 2024 frente al mismo periodo de 2023.
Pero de nuevo, la estadística y la calle no siempre coinciden. Medios nacionales han documentado que, aun con menos homicidios registrados formalmente, la violencia armada y los enfrentamientos entre células del crimen persisten, y siguen ocurriendo desplazamientos, quema de vehículos, bloqueos carreteros, cobro de piso a transportistas y asesinatos selectivos. Productores de aguacate —un sector que en Michoacán mueve miles de millones de pesos cada año— denuncian extorsión por cada caja que sale al mercado internacional. Pequeños aserraderos describen cómo la tala ilegal, protegida por grupos armados, destruye bosques enteros mientras los comuneros que se oponen aparecen amenazados o desaparecen.
“Nos dijeron que ya había paz porque bajó el número de homicidios”, cuenta Óscar, transportista entre Uruapan y Apatzingán. “Pero a mí me siguen cobrando por pasar. Si no pagas, te paran hombres con rifles. ¿Eso no cuenta en las cifras? ¿Eso no es violencia?” Su testimonio refleja una realidad que las cifras puramente letales no capturan: la captura económica.
LAS CAUSAS DE FONDO: MÁS QUE BALAS
- Corrupción
Ni Sinaloa ni Michoacán se entienden sin hablar de corrupción. La capacidad del crimen organizado para infiltrar policías municipales, comprar mandos, influir en campañas locales y garantizar protección a sus cargamentos es una ventaja estratégica. Expertos en seguridad han señalado que, cuando un alcalde o un director de policía responde más a una célula criminal que a la comunidad, ya no existe piso parejo para el ciudadano común. En Sinaloa, el asesinato de policías en servicio o en sus casas no sólo es un mensaje de fuerza criminal, es también una advertencia a otros agentes para “alinearse”. - Impunidad
El segundo factor es la impunidad. México cerró 2024 con más de 26 mil homicidios y un promedio de 70 asesinatos diarios. Pero la mayor parte de esos crímenes no llega a sentencia. Las familias lo saben. ¿Para qué denunciar si el asesino de tu hermano está libre, armado y sabe dónde vives? Esa impunidad judicial es la gasolina emocional del silencio. - Pobreza y falta de oportunidades
El crimen recluta donde el Estado no ofrece futuro. En municipios rurales de ambos estados, el narco paga más por “halconear” que cualquier programa social local paga por una beca técnica. Jóvenes de 15, 16, 17 años se integran como choferes, vigías, cobradores de piso. No entran “al narco” por vocación de maldad, sino porque es lo que hay. Es un fracaso estructural del Estado, pero también un reto moral para la sociedad: en la Doctrina Social de la Iglesia, la dignidad del trabajo y la opción preferencial por los más pobres obligan a preguntarnos qué estamos ofreciendo a esos jóvenes para que no terminen empuñando un arma. - Estado de derecho débil
Cuando las instituciones locales —policía municipal, ministerios públicos, jueces de control, fiscalías regionales— son frágiles, el crimen se vuelve Estado. En Sinaloa y Michoacán hay comunidades donde la autoridad real que decide horarios de cierre, circulación de camiones o precios de productos agrícolas no es el cabildo ni el Congreso local: es el jefe de plaza. Eso destruye el principio básico de legalidad y rompe el bien común, que para la Doctrina Social de la Iglesia es condición de toda convivencia justa.
¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO Y QUÉ FALTA?
Las autoridades federales presumen una reducción nacional del promedio diario de homicidios de más de 25% entre septiembre de 2024 y julio de 2025, y atribuyen ese descenso a la coordinación del Gabinete de Seguridad encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Esto incluye detenciones de miles de presuntos integrantes de grupos criminales, el aseguramiento de toneladas de droga y el desmantelamiento de laboratorios de metanfetaminas —actividad clave tanto en Sinaloa como en Michoacán.
En Michoacán, hubo un viraje hacia el mando estatal y federal de la seguridad, con secretarios surgidos de las fuerzas armadas —primero el general José Alfredo Ortega Reyes y después Juan Carlos Oseguera Cortés— que han apostado por presencia territorial y coordinación con Guardia Nacional. El discurso oficial insiste en que la violencia va a la baja.
Pero los desafíos siguen siendo enormes:
– Profesionalización y control interno de policías locales. Sin policías confiables a nivel municipal y ministerios públicos que no estén comprados o aterrorizados, cualquier estrategia federal es temporal.
– Protección real a denunciantes, activistas y periodistas. En Michoacán, los comunicadores que documentan tala ilegal o extorsiones al aguacate viven amenazados. En Sinaloa, colectivos que buscan desaparecidos encuentran fosas clandestinas en medio de zonas controladas por el narco.
– Reconstrucción económica local. Si la única industria en Tierra Caliente es la droga o la tala ilegal, seguirá habiendo jóvenes dispuestos a matar y morir; si los productores de aguacate siguen pagando “cuota”, el crimen seguirá financiándose.
– Justicia que llegue a sentencia. Sin juicios, no hay mensaje de que el delito tiene consecuencia.
¿HAY SALIDA?
Sí, pero no es mágica ni rápida. Los analistas consultados plantean una ruta en cuatro niveles:
- Fortalecer instituciones locales
Esto no es sólo mandar más militares. Es formar policías honestos y bien pagados, fiscalías con capacidad técnica e independencia real, y jueces que puedan trabajar sin que les maten a la familia. Es el corazón del Estado de derecho. - Prevenir, no sólo reaccionar
Programas económicos y educativos dirigidos específicamente a jóvenes en zonas de reclutamiento forzado. Becas técnicas reales, empleos legales reales, créditos para pequeños productores que hoy dependen del narco para mover mercancía. Esta dimensión no es caridad: es seguridad preventiva. - Cerrar el paso a la impunidad
La impunidad no es una abstracción jurídica, es la razón por la que la madre de un desaparecido siente que nadie la ve. Cada desaparición sin investigar manda el mensaje de que la vida humana puede tirarse a una fosa y ya. Romper esa lógica es, desde una ética cristiana, una obligación moral del Estado: toda persona tiene dignidad, no precio. - Cooperación internacional
Ni Sinaloa ni Michoacán operan aislados: las drogas salen a EE.UU. y Canadá, las armas entran desde EE.UU., el dinero se lava en cuentas globales. La coordinación internacional para frenar armas, dinero y químicos precursores no es un favor a México, es una corresponsabilidad.
Sinaloa y Michoacán son, hoy, espejos. En Sinaloa vemos el costo humano de una guerra interna dentro del propio Cártel de Sinaloa: policías asesinados, familias desplazadas, cuerpos en fosas, mil 53 homicidios en siete meses de 2025 y una sociedad que se siente insegura aunque le digan que “las cifras mejoraron”.
En Michoacán vemos otra cara de la misma herida: la captura económica del territorio. El cobro por cada camión de aguacate, la tala clandestina protegida por fusiles, el control armado de caminos rurales. Y, a la vez, un gobierno que presume una reducción cercana al 60% en homicidios dolosos desde 2021, pero que no ha logrado desmontar la estructura criminal que amenaza a transportistas, productores, activistas ambientales y comunidades indígenas.
El humanismo trascendente insiste en tres principios: dignidad de la persona, bien común y subsidiariedad. Traducido a lo cotidiano: ninguna familia debería vivir aterrorizada por un grupo armado; el Estado tiene la obligación de garantizar seguridad y justicia; y las comunidades tienen derecho a organizarse para protegerse, pero no a convertirse en señores de la guerra.
“Yo quiero que mis hijos se queden a vivir aquí”, dice Laura, la madre en Culiacán. “Pero si esto sigue así, nos vamos. Y me duele, porque esta es mi tierra”. Su frase no es sólo dolor privado. Es el aviso de lo que está en juego: si el crimen organizado sigue marcando la vida, el futuro de estas regiones no será decidido en las urnas ni en los congresos, sino en manos de quien tenga más armas.
Y eso, en México, no lo podemos aceptar como normal.
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com