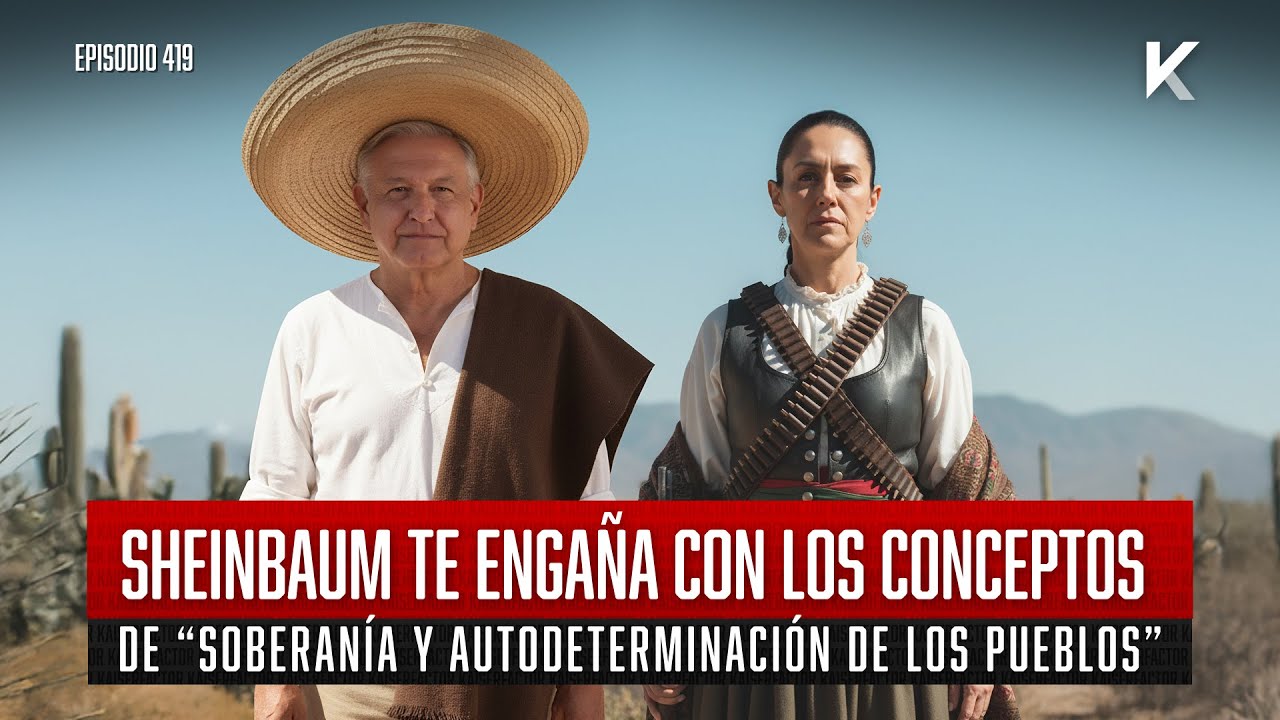Durante décadas, la salud mental fue considerada un tema secundario frente a las enfermedades físicas. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 reveló con crudeza su centralidad: ansiedad, depresión, burnout laboral y suicidios se convirtieron en señales de alarma que ya no pueden ignorarse. En palabras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), “la salud mental es el corazón de la salud pública en el siglo XXI”.
Hoy, el debate no se limita al ámbito médico, sino que se ha trasladado al terreno de las políticas públicas y las iniciativas internacionales, donde se juegan derechos, presupuestos y prioridades de los gobiernos. Este reportaje explora cómo México y el mundo están abordando este desafío, cuáles son las apuestas y qué testimonios revelan la urgencia de pasar de los discursos a la acción.
Planes nacionales: del papel a la realidad
Un primer paso clave es reconocer la salud mental como una prioridad de Estado. La OPS instó a los países de la región a actualizar sus marcos estratégicos conforme al Plan de Acción 2013-2030.
México cuenta actualmente con un Programa de Acción Específico 2020-2024, que sentó las bases para la transición hacia un modelo comunitario y de derechos. Además, se trabaja en un Plan Nacional de Salud Mental 2024-2030 que deberá ser más ambicioso en metas cuantificables: reducir tasas de suicidio, ampliar cobertura para depresión y garantizar acceso a medicamentos esenciales.
La psicóloga clínica Andrea Rivas lo resume: “Las políticas existen, pero la pregunta es si hay presupuesto y voluntad política para implementarlas. De nada sirve un plan bien escrito si no llega a los hospitales, a las escuelas y a los barrios”.
La inversión pendiente
Sin financiamiento suficiente, los planes quedan en letra muerta. La OMS recomienda que al menos el 5% del gasto sanitario se destine a salud mental; en países desarrollados, la meta es del 10%. En México, la inversión aún se mantiene por debajo de ese umbral.
El resultado son realidades palpables: desabasto de antidepresivos y ansiolíticos, hospitales generales sin unidades psiquiátricas y campañas preventivas insuficientes. Un joven de Guadalajara, que pidió omitir su nombre, comparte: “Cuando tuve una crisis de ansiedad me mandaron a lista de espera de tres meses. Terminé pagando un psiquiatra privado, pero ¿y quienes no pueden hacerlo?”.
Invertir en salud mental no solo es éticamente necesario, también económicamente inteligente. El Banco Mundial calcula que la pérdida de productividad mundial por trastornos mentales supera el billón de dólares anuales. Por cada dólar invertido en depresión y ansiedad, se recuperan cuatro en productividad.
Salud mental en todas las políticas
La salud mental no puede limitarse al sector salud. La lógica actual es la de integración intersectorial, es decir, incorporar el bienestar psicoemocional en educación, trabajo, justicia, urbanismo y desarrollo social.
- Educación: programas contra el bullying y capacitación docente.
- Trabajo: la NOM-035 en México obliga a empresas a identificar y prevenir riesgos psicosociales.
- Justicia: capacitación a policías y jueces para atender crisis emocionales sin criminalizar.
- Urbanismo: creación de espacios verdes y transporte digno para reducir estrés.
La profesora universitaria Rosa Elena Sandoval enfatiza: “Un joven que crece en un barrio violento y sin áreas recreativas tiene menos oportunidades de bienestar emocional que alguien en un entorno cuidado. Por eso la salud mental debe estar en todas las políticas”.
Derechos y marcos legales
Otro frente es el reconocimiento legal. México reformó en 2022 la Ley General de Salud para garantizar un modelo comunitario y con enfoque de derechos. Argentina, desde 2010, tiene una Ley Nacional de Salud Mental que prohíbe la internación indefinida y promueve inclusión social.
Sin embargo, la implementación es la gran deuda. La abogada laboral Verónica Torres señala: “Todavía hay personas despedidas injustamente por padecer depresión. Hace falta reglamentar y vigilar que los derechos se cumplan en la vida cotidiana”.
Prevención del suicidio: una urgencia impostergable
El suicidio es una de las principales causas de muerte entre jóvenes. Países como Japón y Reino Unido han logrado avances gracias a estrategias multisectoriales que incluyen regulación de medios de comunicación, control de acceso a medios letales y líneas de atención 24/7.
En México, la Línea de la Vida atiende crisis emocionales y adicciones, pero especialistas consideran que requiere mayor difusión y capacitación del personal. María, madre de un joven que intentó quitarse la vida, cuenta: “La línea nos salvó, pero tardamos mucho en saber que existía. No debería ser un secreto”.
Cooperación internacional y aprendizajes
La OMS y la ONU han integrado la salud mental en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 3.4). Experiencias internacionales sirven de guía: Brasil con sus Centros de Atención Psicosocial (CAPS), Chile integrando depresión en atención primaria y Canadá con campañas nacionales de prevención del estigma.
México también tiene modelos replicables, como los Centros Nueva Vida para prevención de adicciones. La cooperación permite compartir experiencias y acceder a financiamiento internacional, vital para sostener proyectos a largo plazo.
Comunidad y usuarios: del paternalismo al empoderamiento
Una tendencia creciente es la participación activa de usuarios y familiares en la planificación y evaluación de servicios. Programas de “acompañamiento por pares”, donde expacientes capacitados apoyan a otros, han mostrado efectividad y reducen el estigma.
Epsy Campbell, presidenta de la Comisión de Salud Mental de la OPS, lo expresó con claridad: “Debemos recordar que la carga de la salud mental no es una lucha privada, sino una crisis de salud pública que justifica acción urgente e inmediata”.
Perspectiva ética y valores
La salud mental toca principios esenciales:
- Dignidad humana: toda persona, sana o enferma, merece atención y respeto.
- Solidaridad: la comunidad debe sostener a los más vulnerables.
- Bien común: una sociedad mentalmente sana beneficia a todos.
- Justicia: dar más apoyo a quien más lo necesita.
- Subsidiariedad: acercar la atención a las comunidades, empoderando lo local.
Los países que han avanzado lo hicieron entendiendo que la salud mental no es un lujo, sino una inversión en humanidad y en futuro. El reto para México y América Latina es pasar de planes bien intencionados a políticas concretas con presupuesto, leyes aplicadas y comunidades involucradas.
Como sociedad, debemos aspirar a que pedir ayuda psicológica sea tan normal como acudir al médico por un brazo roto. Ese es el verdadero sentido del principio de que “nadie se quede atrás”: construir un país donde la salud mental se viva como un derecho y no como un privilegio.
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com