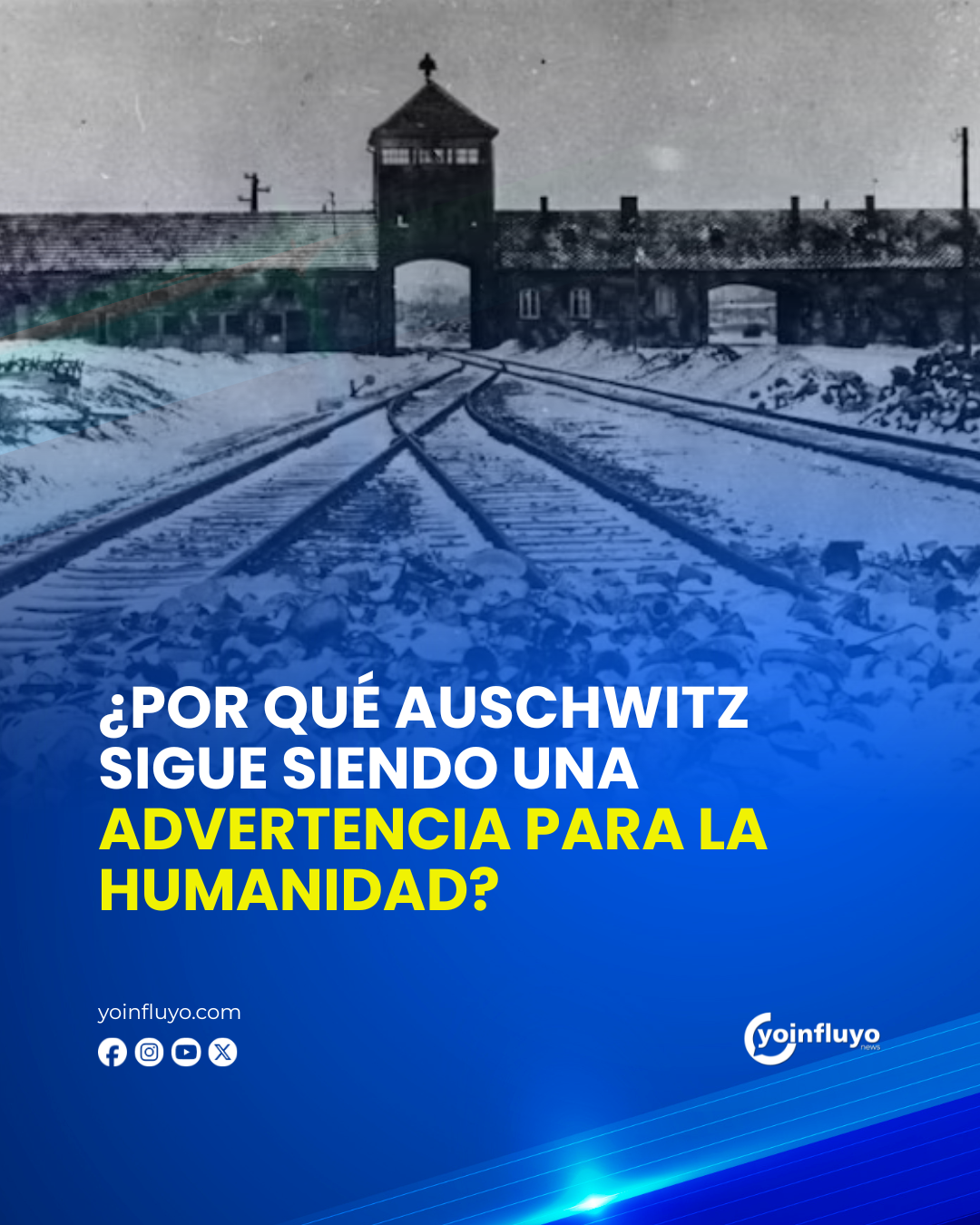El planeta está envejeciendo. Por primera vez en la historia, hay más personas mayores de 65 años que niños menores de cinco. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) calcula que en 2050 una de cada seis personas en el mundo superará los 65 años, y que el número de mayores de 80 años se triplicará, pasando de 150 millones en 2020 a más de 430 millones.
La longevidad, celebrada como un triunfo del desarrollo humano, también trae consigo nuevos desafíos: el aumento de las enfermedades crónicas, la dependencia física y emocional, el aislamiento y, en muchos casos, el miedo al sufrimiento prolongado. En ese contexto, el debate sobre la eutanasia —presentado por algunos como “el derecho a morir dignamente”— ha resurgido con fuerza, especialmente en las sociedades industrializadas y envejecidas.
Pero ¿qué hay detrás de esa tendencia? ¿Por qué el “buen morir” se ha convertido en un tema político, jurídico y moral en pleno siglo XXI?
El siglo de los mayores: datos que marcan un cambio de era
En los últimos 70 años, la esperanza de vida global pasó de 45 años en 1950 a más de 73 años en 2023 (Banco Mundial). En Europa y América del Norte, supera los 80. En América Latina, países como Chile, Costa Rica y México alcanzan promedios entre 75 y 78 años.
Este fenómeno se explica por tres factores:
- Reducción de la mortalidad infantil.
- Avances médicos en enfermedades crónicas.
- Caída sostenida en las tasas de natalidad.
Según la OMS, la proporción de mayores de 60 años pasará del 12% en 2015 al 22% en 2050, lo que significa que habrá más de 2,100 millones de personas mayores. En países como Japón, Italia y España, los ancianos ya representan casi el 30% de la población.
México no está exento: el INEGI reporta que en 2025 el 13% de los mexicanos tendrá más de 60 años (unos 17 millones de personas), y en 2050 ese grupo podría duplicarse hasta los 35 millones. En estados como Ciudad de México, Morelos o Colima, ya hay más adultos mayores que niños.
El costo de vivir más: enfermedades crónicas y dependencia
La longevidad ha traído un nuevo rostro a la enfermedad. Hoy, el 70% de las muertes globales se deben a enfermedades crónicas no transmisibles: cáncer, diabetes, Alzheimer, insuficiencia cardíaca o EPOC.
La OMS estima que en América Latina los casos de demencia y Alzheimer se triplicarán entre 2020 y 2050. En México, hay más de 1.3 millones de personas con demencia, y cada año se suman 200 mil nuevos diagnósticos.
El doctor Francisco González Crussí, patólogo mexicano y autor de El cuerpo y sus metáforas, resume esta paradoja: “La medicina nos enseña a prolongar la vida, pero no siempre nos enseña a vivirla ni a acompañar el final.”
El envejecimiento poblacional también genera lo que los demógrafos llaman “transición de la carga familiar”: menos hijos para cuidar a más padres y abuelos. En México, el 85% de los adultos mayores dependen económicamente de sus familias. Solo el 28% cuenta con pensión, y apenas un 12% tiene acceso a servicios de cuidados geriátricos profesionales.
¿Por qué ahora se habla de eutanasia?
El auge del debate sobre la eutanasia coincide con tres tendencias globales:
- Envejecimiento acelerado y aumento de enfermedades terminales.
- Individualismo posmoderno, que privilegia la autonomía por encima de la comunidad.
- Crisis de los sistemas de salud, incapaces de sostener el costo de cuidados paliativos prolongados.
En los países con mayor envejecimiento —Países Bajos, Bélgica, Canadá, Japón—, el argumento de la “muerte digna” ha sido impulsado como alternativa ante el dolor o la dependencia. Pero, en el fondo, muchos críticos señalan una respuesta estructural insuficiente: no se está invirtiendo lo suficiente en cuidados humanos, sino en salidas médicas rápidas.
La bioeticista chilena Claudia Bascuñán advierte: “Cuando la sociedad deja solos a sus viejos, el debate sobre la eutanasia aparece como síntoma, no como solución.”
América Latina: entre tradición y modernidad
En América Latina, la mayoría de los países mantienen prohibida la eutanasia. Solo Colombia la ha legalizado (desde 2015), mientras México, Argentina, Perú y Chile han abierto el debate en el Congreso sin aprobarla aún.
Sin embargo, la región enfrenta un problema común: sistemas de salud fragmentados y envejecimiento rápido.
- En México, el gasto público en salud ronda el 2.8% del PIB, por debajo del promedio de la OCDE (6.6%).
- Solo 8% de los hospitales tienen unidades especializadas en cuidados paliativos.
- Cada año, más de 350 mil mexicanos enfrentan enfermedades terminales sin acceso adecuado a control del dolor.
Estas carencias alimentan el discurso de que la eutanasia es una “solución compasiva”, cuando en realidad —como recuerda la Doctrina Social de la Iglesia— el verdadero humanismo se mide por cómo se cuida a los vulnerables, no por cómo se los descarta.
El papa Francisco lo expresó con claridad en 2020, en la carta Samaritanus Bonus: “La eutanasia es una derrota humana. No elimina el sufrimiento, elimina al que sufre.”
La paradoja de la longevidad: ¿vivir más o vivir mejor?
En muchos países, el aumento de la esperanza de vida no ha significado una vida más sana. Según la OMS, los últimos 10 años de vida promedio transcurren con algún grado de discapacidad o enfermedad crónica.
El sociólogo francés Alain Touraine señalaba que “la sociedad posindustrial teme más al deterioro que a la muerte”, y esa ansiedad colectiva alimenta la aceptación social de la eutanasia. Pero el problema no es la vejez, sino la soledad, el abandono y la falta de políticas de cuidado.
La filósofa mexicana Gabriela Rodríguez García, autora de La vejez y la dignidad, resume así el dilema: “Si el envejecimiento nos parece una carga, la eutanasia se presenta como alivio. Pero si la vida del anciano se valora como fuente de sabiduría y vínculo, su muerte vuelve a tener sentido.”
Hacia un modelo de compasión activa
Los cuidados paliativos integrales, la atención espiritual y el acompañamiento familiar son hoy las alternativas más sólidas frente a la eutanasia. En países como Francia o Italia, la legislación promueve unidades de acompañamiento domiciliario, financiadas por el Estado, que han reducido drásticamente las peticiones de eutanasia.
En México, el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) y organizaciones como Fundación Paliativa de México trabajan para que los pacientes terminales no mueran con dolor.
“La gente no pide morir; pide no sufrir”, explica la doctora María del Carmen Cortés, jefa de cuidados paliativos del INCan.
La Doctrina Social de la Iglesia propone la solidaridad intergeneracional y la subsidiariedad familiar como respuesta al envejecimiento: una sociedad donde los jóvenes cuidan a los mayores y el Estado respalda ese compromiso con políticas justas y humanas.
El envejecimiento del mundo no es un problema, sino un logro. El desafío está en cómo lo gestionamos. Si la vida se mide solo en términos de productividad, los ancianos parecerán “inútiles”. Pero si se mide en términos de dignidad, sabiduría y comunidad, cada anciano se convierte en memoria viva del pueblo.
La pregunta que el siglo XXI debe responder no es si tenemos derecho a morir, sino si estamos dispuestos a cuidar.
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com