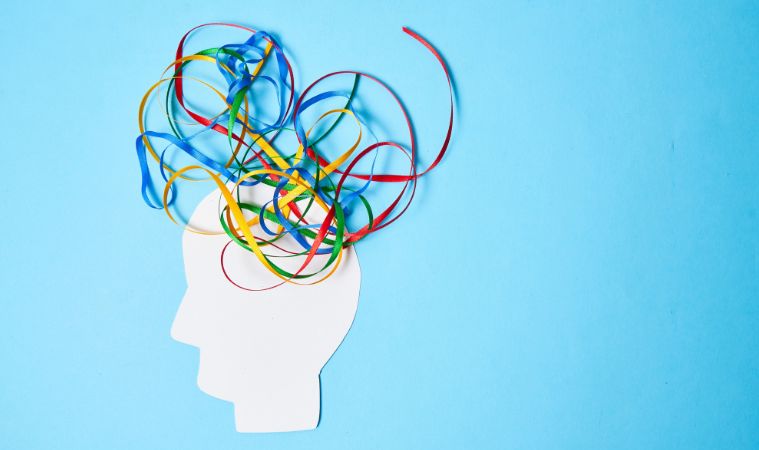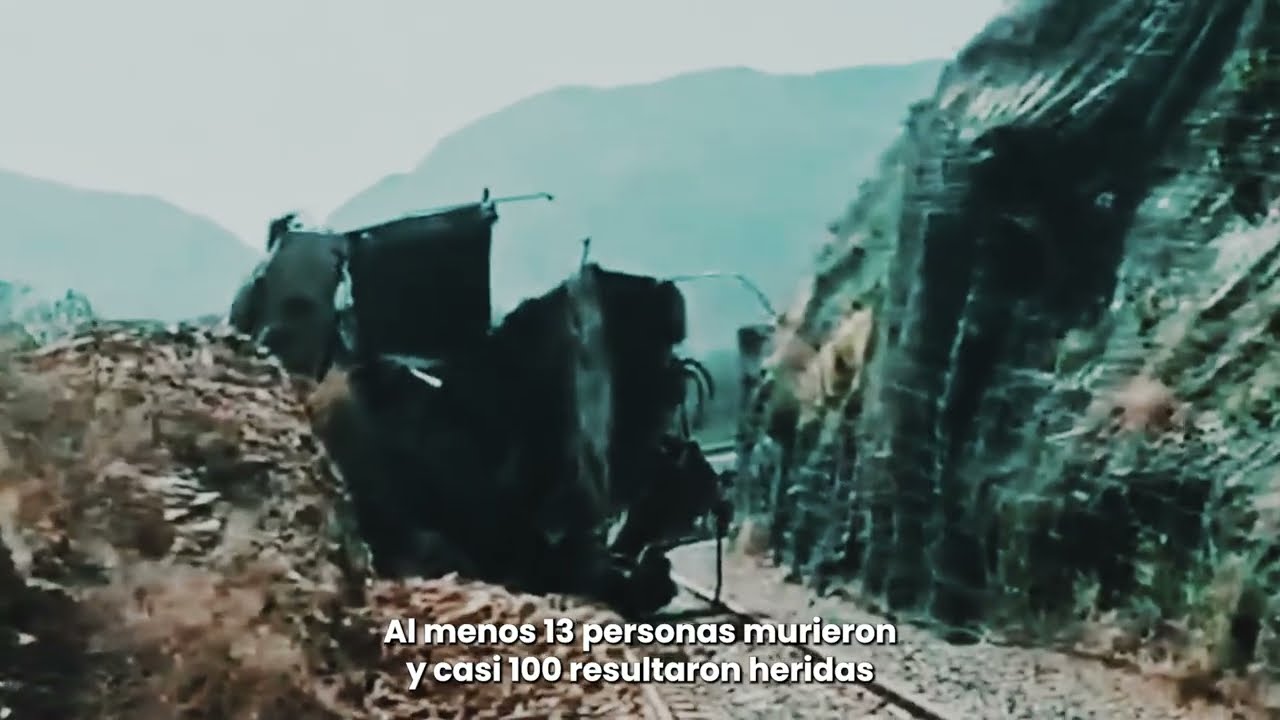La percepción y tratamiento de la salud mental han experimentado cambios radicales a lo largo de la historia. Desde las explicaciones sobrenaturales y prácticas crueles hasta los enfoques científicos actuales, el tránsito refleja no solo avances médicos sino una creciente conciencia humanitaria y social. Revisar esta evolución permite valorar el respeto y atención integral que aún hoy se lucha por consolidar.
En las civilizaciones antiguas, el comportamiento que hoy reconocemos como trastorno mental solía atribuirse a causas sobrenaturales. En Mesopotamia y el antiguo Egipto, se creía que las personas “locas” estaban poseídas por espíritus malignos. En culturas mesoamericanas, la trepanación – perforar el cráneo – era común para liberar a esos supuestos espíritus. En Grecia, aunque Hipócrates ya enunciaba teorías naturalistas relacionando los trastornos con desequilibrios físicos de los “humores”, persistían explicaciones mitológicas y espirituales.
La Edad Media en Europa significó un profundo retroceso. La fuerte influencia de la cosmovisión cristiana medieval provocó que las enfermedades mentales fueran vistas como resultado de posesiones demoníacas o brujería. Las persecuciones y torturas contra personas con trastornos mentales eran frecuentes, muchas acusadas de brujería. La superstición fue ilustrada grotescamente por la idea de la “piedra de la locura”, una piedra que supuestamente se alojaba en el cerebro y causaba la insania. Algunos charlatanes realizaban dolorosas “extracciones” de esta inexistente piedra, como refleja la famosa pintura de El Bosco.
Con el Renacimiento emergió un incipiente cambio. Aunque todavía prevalecía un trato inhumano en los primeros manicomios – aislamiento, cadenas, condiciones infrahumanas –, comenzó un nuevo interés por explicar racionalmente la enfermedad mental. El médico Thomas Willis exploró conexiones entre el cerebro y las enfermedades mentales, sentando bases para la neurología, mientras el filósofo John Locke anticipaba nociones modernas al relacionar experiencias vitales con la mente.
Durante el Siglo de las Luces y el siglo XIX, surgió formalmente la psiquiatría como disciplina médica. Philippe Pinel en Francia y William Tuke en Inglaterra encabezaron el “tratamiento moral”, argumentando que las personas con trastornos mentales debían recibir atención compasiva, liberándolas de cadenas y tratos vejatorios. Pinel, en un acto histórico en La Salpêtrière, mostró al mundo que el respeto era esencial para sanar. El Retiro de York, fundado por Tuke, demostró cómo un entorno humano y comprensivo podía ayudar realmente a los pacientes.
La consolidación científica llegó con Emil Kraepelin, quien desarrolló la primera clasificación sistemática de enfermedades mentales, y Sigmund Freud, que con el psicoanálisis destacó la importancia del inconsciente y la terapia hablada. Aunque controvertido hoy en día, Freud promovió la idea revolucionaria de que los trastornos mentales se podían tratar mediante conversación y comprensión profunda del individuo, no solamente con aislamiento y medicamentos.
El siglo XX trajo una verdadera revolución científica y social en salud mental, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial. Los psicofármacos, descubiertos en la década de los cincuenta, como la clorpromazina para psicosis o los antidepresivos tricíclicos, permitieron tratar síntomas graves, facilitando que muchos pacientes recuperaran cierta calidad de vida fuera de las instituciones.
Paralelamente, la psicología humanista de Carl Rogers y Abraham Maslow, junto con la terapia cognitivo-conductual, dio herramientas prácticas a las personas para manejar su salud mental y crecimiento personal. La idea era clara: más allá de la enfermedad, existía una persona con derechos, dignidad y potencial de mejora.
Un hito clave fue la desinstitucionalización. A partir de los años 60, la mayoría de países occidentales cerraron sus grandes hospitales psiquiátricos, fomentando la atención comunitaria. Italia lideró con la Ley Basaglia de 1978, cerrando manicomios para reintegrar a las personas en sociedad. Este enfoque fue profundamente transformador en términos de derechos humanos, aunque también mostró debilidades en la infraestructura para atender adecuadamente a todas las personas necesitadas.
En la actualidad, aunque prevalecen desafíos significativos, como la estigmatización persistente y limitaciones en el acceso a tratamientos oportunos y de calidad, existe mayor reconocimiento social sobre la importancia de la salud mental como parte fundamental del bienestar integral. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cuatro personas sufrirá algún trastorno mental en su vida, destacando la necesidad urgente de reforzar sistemas de apoyo.
Lucía, joven estudiante mexicana, relata cómo la terapia cognitivo-conductual transformó su vida: “Antes sentía que no tenía control sobre mis emociones, vivía en ansiedad constante. Hoy, gracias al tratamiento, sé cómo manejar esas situaciones. Todos merecemos acceso a esa ayuda”. Su testimonio ejemplifica la trascendencia de contar con atención adecuada y temprana.
Finalmente, el trato digno hacia quienes padecen trastornos mentales es un imperativo ético y moral. El respeto a la dignidad humana y la solidaridad con quienes sufren es crucial. México, como sociedad, tiene el reto y la responsabilidad de garantizar una atención integral y accesible en salud mental, promoviendo el respeto, la inclusión y la esperanza para todos.
Facebook: Yo Influyo