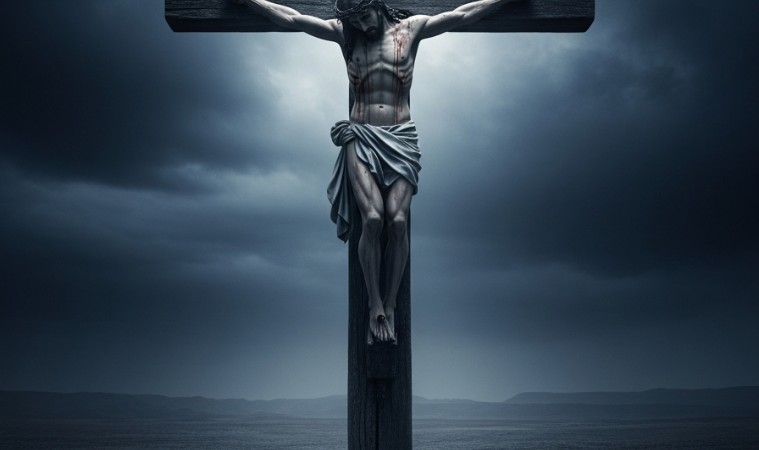La migración internacional ya no es “un tema de otros países”: es la arquitectura real del mundo en el que vivimos. Naciones Unidas estima que en 2020 unas 281 millones de personas vivían fuera de su país de nacimiento, casi el doble que en 1990. Eso equivale a cerca del 3.6% de la población mundial.
Detrás del número hay rutas concretas —corredores migratorios— que se han vuelto tan visibles que hoy definen titulares, presupuestos de seguridad nacional y elecciones. Tres dominan la conversación global actual:
- América Latina → México → Estados Unidos/Canadá (incluyendo la selva del Darién).
- África / Medio Oriente / Asia → Mediterráneo → Unión Europea.
- Asia del Sur y Sudeste → países petroleros del Golfo Pérsico.
Junto a ellas hay otra realidad que casi nunca sale en portada: la mayoría de los migrantes africanos se mueven dentro de África; la mayoría de los venezolanos se quedan en América Latina; la mayoría de los mexicanos en el exterior están en Estados Unidos. Es decir: la migración es regional antes que intercontinental.
Desde el humanismo y desde valores muy mexicanos —dignidad humana, familia, bien común— esta fotografía global obliga a una pregunta ética: ¿estamos protegiendo personas o solo conteniendo flujos?
Vamos punto por punto.
Cuántos migrantes hay hoy y dónde viven
Según datos de Naciones Unidas y la Organización Internacional para las Migraciones, el número de migrantes internacionales pasó de unos 153 millones en 1990 a 281 millones en 2020. Eso es 3.6% de la población mundial.
Ojo con un matiz importante: el mundo tiene más migrantes que nunca en términos absolutos, pero en proporción seguimos hablando de una minoría. Más del 96% de las personas del planeta vive en su país de origen.
En otras palabras: aunque los medios usan palabras como “invasión”, la realidad estadística es que la inmensa mayoría de la humanidad no cruza fronteras internacionales.
Otra realidad clave: gran parte de los movimientos son regionales, no de “sur pobre” a “norte rico”.
- Millones de migrantes africanos se mueven dentro de África (por trabajo en Costa de Marfil, Sudáfrica, Nigeria).
- Millones de venezolanos se han asentado en Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Brasil, no en Europa ni EE.UU.
- La mayor parte de los mexicanos que migran viven en EE.UU. (alrededor del 97% de la diáspora mexicana).
Esto cambia el relato: la migración no es solo cruzar océanos, también es moverse al país vecino porque ahí sí hay empleo, o porque no te matan.
Principales países de origen y destino
Los datos más recientes compilados por la ONU, la OIM y plataformas estadísticas coinciden en patrones muy claros: India es el principal país de origen de migrantes internacionales (≈18 millones de personas nacidas en India viviendo fuera), seguida por México (~11 millones), Rusia (~10–11 millones), China (~10 millones) y Siria (~8 millones, impulsados sobre todo por la guerra).
¿Y a dónde van?
- Estados Unidos sigue siendo el mayor país de destino del mundo, con alrededor de 51 millones de residentes nacidos en el extranjero.
- Alemania aparece en segundo lugar con alrededor de 15.8 millones de migrantes.
- Arabia Saudita y otros Estados del Golfo (como Emiratos Árabes Unidos y Qatar) albergan a millones de trabajadores extranjeros temporales.
- Rusia, Reino Unido, Francia y Canadá también concentran poblaciones migrantes muy altas (entre 8 y 13 millones).
Esto ya nos dice mucho sobre el mundo post-Guerra Fría y post-globalización:
- Norteamérica y Europa occidental siguen atrayendo talento, mano de obra y solicitantes de asilo.
- El Golfo Pérsico compra literalmente fuerza laboral global.
- Rusia actúa como polo regional para ex repúblicas soviéticas.
Para México, hay un ángulo emocional: Estados Unidos no es solo “el vecino poderoso”, es el lugar donde viven millones de familias mexicanas. Eso implica responsabilidades mutuas en materia de derechos laborales, reunificación familiar y trato digno. La dignidad del migrante mexicano no es negociable si hablamos en serio de bien común y justicia social.
Corredores América Latina–EE. UU. (incl. Darién)
El corredor migratorio más visible del continente americano hoy es el que conecta Sudamérica y Centroamérica con la frontera entre México y Estados Unidos. Ese corredor tiene una puerta sin ley: la selva del Darién, entre Colombia y Panamá.
En 2023, más de medio millón de personas cruzaron el Tapón del Darién a pie. Es la cifra más alta jamás registrada. Y duplicó aproximadamente la del año anterior (cerca de 250 mil en 2022).
¿Quién cruza?
- Venezolanos expulsados por la crisis económica y política.
- Haitianos desplazados por colapso institucional y violencia.
- Ecuatorianos, que huyen de la inseguridad y la falta de empleo estable.
- Personas de lugares aún más lejanos —África occidental, China, incluso Afganistán— que usan Sudamérica como punto de entrada y luego suben hacia el norte.
Ese corredor ya no es solo “migración económica”. Es mezcla de refugio, huida de violencia, desesperación climática y reunificación familiar. “Yo no podía quedarme porque allá o te recluta la banda o te mata”, cuenta José, 22 años, hondureño, que cruzó Chiapas en tren tras atravesar selva, estafas y extorsiones. Su voz representa a miles que no se definen como “ilegales” sino como sobrevivientes.
México dejó de ser solo expulsor de mano de obra hacia EE.UU. y se volvió corredor y contenedor. Caravanas, detenciones, campamentos improvisados y tragedias como el incendio del centro migratorio en Ciudad Juárez en marzo de 2023 —donde murieron 40 personas bajo custodia— dejaron claro que nuestro país también tiene responsabilidades de trato digno y legal.
Desde la Doctrina Social de la Iglesia y los valores mexicanos de hospitalidad, esto duele: no basta decir “es política estadounidense”. También es nuestra casa, nuestra frontera sur, nuestra Guardia Nacional, nuestros centros de detención.
Mediterráneo y rutas hacia Europa
Europa recibe una presión migratoria constante desde tres grandes rutas irregulares:
- Mediterráneo central: Sale principalmente del norte de África —Libia y Túnez— rumbo a Italia o Malta. Es hoy una de las rutas más mortíferas del planeta, marcada por naufragios masivos como el hundimiento frente a Pilos (Grecia) en junio de 2023, con decenas de cuerpos recuperados y cientos de desaparecidos que se presume murieron encerrados en la bodega.
- Mediterráneo oriental / ruta del Egeo y Balcanes: Parte de Turquía hacia Grecia (islas del Egeo) o cruza por la ruta terrestre balcánica hacia el corazón de la Unión Europea. Esta ruta está fuertemente ligada a conflictos en Siria, Afganistán, Irak y más recientemente a inestabilidad en países como Yemen.
- Atlántico / Canarias: Migrantes que parten desde Marruecos, Sáhara Occidental, Mauritania o Senegal intentan llegar a las Islas Canarias (España). Organizaciones de defensa de migrantes en España reportan que esta ruta Atlántica se ha convertido en una de las más letales: sólo en el acceso a España se habla de miles de muertes al año, con embarcaciones perdiéndose literalmente en el Atlántico.
Europa ha respondido con más fronteras exteriores y acuerdos con países de tránsito (por ejemplo Túnez, Libia o Turquía) para frenar salidas y patrullar el mar. El resultado práctico, denuncian ONG y también organismos católicos, es que se empuja a las personas hacia rutas todavía más peligrosas.
Aquí vuelve el dilema ético: el Estado tiene derecho a regular su frontera, sí; pero también tiene el deber moral y jurídico de no dejar ahogar familias enteras en el mar. La Doctrina Social de la Iglesia insiste en la centralidad de la persona y la prioridad de salvar vidas sobre la lógica de descarte.
Asia hacia el Golfo y movilidad intra-Asia; flujos dentro de África y América Latina
No toda migración apunta al “Norte global”. Muchos de los corredores más masivos se quedan en el Sur.
Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait han construido su prosperidad petrolera (y más recientemente infraestructura logística, turística y deportiva) sobre millones de trabajadores migrantes de India, Pakistán, Bangladesh, Filipinas, Nepal y otros países asiáticos. Esos trabajadores levantan estadios, aeropuertos, rascacielos y atienden hoteles, restaurantes, casas y hospitales.
En varios de estos países del Golfo, los migrantes extranjeros son mayoría en la fuerza laboral y una parte enorme de la población residente. Pero casi nunca acceden a ciudadanía ni a derechos políticos plenos. El estatus migratorio suele estar atado al empleador, lo que facilita abusos laborales. Esto es clave: hablamos de un corredor “legal”, pero no necesariamente “justo”.
Para la ética social cristiana esto es una alerta roja: el trabajo humano tiene dignidad en sí mismo. No puede reducirse a “te pago y cállate”.
Además del Golfo, hay una migración intrarregional intensa:
- Trabajadores del sudeste asiático (por ejemplo, de Myanmar, Camboya, Indonesia) hacia polos como Tailandia, Malasia, Singapur, Corea del Sur y Japón.
- Profesionales altamente calificados de India y China moviéndose hacia Norteamérica y Europa, pero también entre hubs asiáticos de tecnología, salud y servicios financieros.
Esta movilidad sostiene cadenas de suministro globales y sistemas de cuidados (enfermeras filipinas en todo el mundo, por ejemplo), pero genera tensiones sobre reconocimiento de títulos profesionales, visados temporales y reunificación familiar.
En África subsahariana, la mayoría de los migrantes africanos se quedan en África: se mueven hacia economías más fuertes dentro del continente, como Sudáfrica o Costa de Marfil, o hacia zonas menos violentas o menos afectadas por sequía. Es migración laboral… y también de supervivencia climática. El Sahel, castigado por desertificación y violencia armada, expulsa comunidades enteras que buscan agua, empleo y seguridad.
En América Latina, la diáspora venezolana —más de 7 millones de personas en la última década— ha sido absorbida sobre todo por países vecinos: Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil. Eso convirtió a Sudamérica y el Caribe en regiones receptoras de refugiados/migrantes a escalas históricas.
Esta realidad contradice el discurso simplista de “todos quieren ir a Estados Unidos o Europa”. No. Mucha gente solo quiere llegar a un lugar medianamente seguro y trabajable, aunque esté a dos países de distancia.
Riesgos y mortalidad en ruta (2023, año más letal)
Aquí está el punto más duro, y el que debería sacudirnos como sociedad: moverse hoy puede costarte la vida.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) registró al menos 8,565 muertes de personas migrantes en rutas migratorias alrededor del mundo en 2023. Es el número anual más alto desde que hay registro sistemático.
- El Mediterráneo sigue siendo la ruta más mortífera, con miles de muertes y desapariciones en el mar. Sólo el naufragio frente a Grecia en junio de 2023 dejó decenas de cuerpos recuperados y cientos de personas dadas por desaparecidas, incluidas familias enteras encerradas en la bodega.
- En el continente americano, la OIM calcula más de mil migrantes muertos o desaparecidos en 2023, muchos de ellos en el cruce de la frontera México–EE.UU. y en la selva del Darién. Algunos murieron ahogados, otros asfixiados en camiones cerrados o calcinados en centros de detención.
- A nivel global, las causas principales de muerte fueron ahogamientos, accidentes de transporte extremo (camiones hacinados, lanchas precarias), violencia criminal y abandono en zonas sin rescate.
Esto tiene nombre: crisis humanitaria. No es “costo colateral”. Es estructural. Las rutas más mortales son precisamente aquellas donde los Estados han cerrado vías legales y han externalizado el control fronterizo, obligando a la gente a buscar pasos cada vez más peligrosos.
Desde la visión humanista y desde nuestros propios valores mexicanos —que siempre presumen hospitalidad y respeto a la vida— hay una línea que no se puede cruzar: ninguna política migratoria puede justificarse si su resultado práctico es que mujeres, hombres y niños tengan que jugarse la vida en el mar, en el desierto o en una selva infestada de crimen organizado.
El mapa actual de la migración global (2020–2024) es, al mismo tiempo, un mapa de necesidad y un mapa de dignidad.
Necesidad, porque la gente se mueve por guerra, hambre, colapso económico, violencia criminal, crisis climática o simple supervivencia familiar. La selva del Darién, cruzada por más de 500,000 personas en 2023, es hoy un símbolo continental de desesperación, igual que el Mediterráneo lo es para África y Medio Oriente.
Dignidad, porque esos mismos movimientos nos recuerdan que la persona migrante no es un número sino un rostro. Es la mamá que carga a su hijo sobre una lancha inflable; es el joven haitiano que atraviesa Panamá con chancletas; es la familia siria encerrada en la bodega de un barco que nunca llegó a Italia; es el guatemalteco que murió en un centro de detención en México esperando no ser expulsado.
Hoy existen marcos globales —como el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular adoptado por la mayoría de los Estados miembros de la ONU en 2018— que insisten en dos principios: reconocer la soberanía de cada Estado para regular su frontera y, al mismo tiempo, defender los derechos humanos básicos de todas las personas migrantes.
Para una sociedad como la mexicana, que se dice solidaria, católica en su raíz cultural y defensora de la familia, el mensaje es directo: no basta hablar de seguridad fronteriza; también hay que hablar de responsabilidad, humanidad y legalidad justa. Porque si de verdad creemos en el bien común, la vida de quien cruza no puede ser tratada como un daño colateral aceptable.
Facebook: Yo Influyo