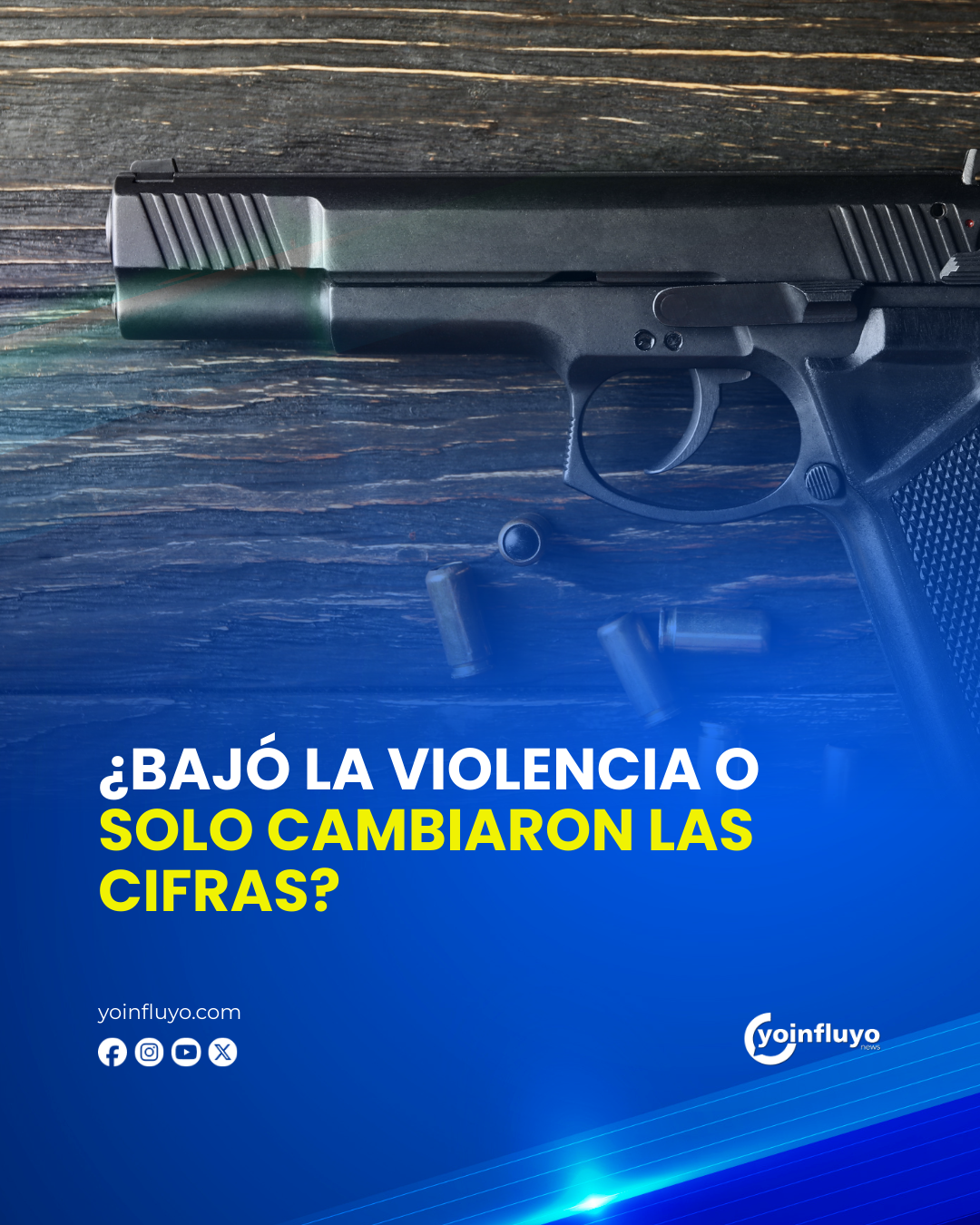En medio de las cenizas humeantes de la Segunda Guerra Mundial, con millones de muertos, hospitales destruidos, brotes de enfermedades descontroladas y una humanidad desgarrada, un grupo de visionarios se sentó a imaginar algo impensable: un sistema de salud global, coordinado, que pusiera a la persona humana en el centro de la reconstrucción. En julio de 1946, en Nueva York, nació la idea que daría lugar a la Organización Mundial de la Salud (OMS), un pilar de cooperación internacional que sigue siendo esencial hoy, en pleno siglo XXI.
Un mundo enfermo: el contexto sanitario tras la guerra
El mundo de 1945 estaba gravemente herido. Según datos del propio archivo de la OMS, más de 70 millones de personas habían muerto en la Segunda Guerra Mundial, muchas de ellas por enfermedades o falta de atención médica básica. En Asia, África y Europa, los sistemas sanitarios estaban colapsados o inexistentes. El tifus, la tuberculosis, la malaria, el cólera y la desnutrición mataban más que las balas.
“La salud global era un caos. No había coordinación, no había prevención. El drama humano era inmenso”, explica la historiadora de la salud Anne-Emanuelle Birn en su análisis sobre los orígenes de la salud pública moderna. El mundo necesitaba algo más que reconstrucción física: necesitaba sanar por dentro.
La Conferencia Internacional de 1946: cuando se gestó una revolución sanitaria
Entre el 19 de junio y el 22 de julio de 1946, en el auditorio del Hunter College en Nueva York, se celebró la Conferencia Internacional sobre Salud. Participaron delegados de 61 países, incluyendo representantes de potencias aliadas, naciones de América Latina, Medio Oriente y Asia, además de observadores de organizaciones no gubernamentales y de fundaciones filantrópicas como Rockefeller y Carnegie.
Ahí se aprobó el texto de la Constitución de la futura Organización Mundial de la Salud, un documento de enorme valor ético y político que afirmaba por primera vez que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”.
“El consenso fue asombroso para una época tan fracturada. Pero la salud unió lo que la política había destruido”, señala el doctor Gro Harlem Brundtland, exdirectora de la OMS, en una conferencia conmemorativa de 2001.
El nacimiento de la OMS: salud como derecho humano
El 7 de abril de 1948 —fecha que ahora celebramos como el Día Mundial de la Salud— entró oficialmente en vigor la Constitución de la OMS, ratificada por 26 Estados miembros. La nueva organización se integró como una de las agencias especializadas de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza.
Los objetivos fundacionales eran claros y ambiciosos: combatir las enfermedades infecciosas, coordinar campañas de vacunación, estandarizar medicamentos, formar personal sanitario y asesorar a los gobiernos en políticas públicas. Pero su principio rector fue aún más profundo: considerar la salud como un bien común de la humanidad.
“El hecho de que esta idea naciera en un momento de desesperación nos habla de una esperanza radical, una apuesta por la dignidad de cada ser humano”, reflexiona la doctora mexicana Guadalupe Soto, experta en salud pública internacional.
Primeros logros: vacunas, erradicaciones y solidaridad mundial
Desde sus primeros años, la OMS mostró que no era una organización decorativa. A finales de los años 50 lideró la campaña global para erradicar la viruela, que culminó con éxito en 1980, salvando millones de vidas. También coordinó programas de saneamiento en Asia y África, diseñó estándares de nutrición y promovió sistemas de salud para países en desarrollo.
En América Latina, por ejemplo, la OMS colaboró con la creación de institutos nacionales de salud en México, Brasil, Colombia y Chile. La Escuela de Salud Pública de México, hoy parte del Instituto Nacional de Salud Pública, fue una de las primeras beneficiarias de los fondos y asesorías técnicas del organismo.
Testimonios de la época, como el del médico costarricense Rodrigo Briceño (1952), recuerdan: “Por primera vez teníamos mapas de enfermedades, vacunas disponibles y un sentido de pertenencia global. La salud dejó de ser privilegio de potencias”.
Retos actuales y papel en la pandemia
Aunque su prestigio ha sido cuestionado en algunos momentos —como durante la gestión inicial de la pandemia de COVID-19 en 2020—, la OMS sigue siendo una referencia indispensable. Coordinó la respuesta global a la pandemia, estableció protocolos de detección, emitió alertas, facilitó la investigación y distribución de vacunas, y combatió la desinformación sanitaria.
“La OMS no es perfecta, pero es el mejor intento que hemos hecho como humanidad para cuidarnos unos a otros”, afirmó en 2021 Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien sigue siendo director general del organismo.
Además, en la era del cambio climático, los desastres naturales y las migraciones masivas, el rol de la OMS se ha ampliado: vigila la salud mental, promueve entornos sostenibles, trabaja en prevención del suicidio, violencia, enfermedades crónicas y hasta salud digital.
¿Por qué sigue siendo importante hablar de la OMS?
Para los jóvenes de hoy, hablar de salud global es hablar de su propio futuro: pandemias, contaminación, estrés, ansiedad, alimentación. La OMS representa un pacto entre naciones para que nadie quede atrás. Su existencia recuerda que la cooperación es más eficaz que el aislamiento, y que la dignidad humana —como señala la Doctrina Social de la Iglesia— debe ser siempre el principio organizador de la política y la economía.
“Necesitamos instituciones que pongan a la persona por encima del lucro. La OMS, pese a sus fallas, es una de ellas”, comenta el profesor José Manuel Márquez, de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Un legado de esperanza que debemos cuidar
A casi 80 años de su fundación, la OMS continúa siendo una de las apuestas más nobles que ha hecho la humanidad: cuidar juntos la salud de todos. En un mundo fragmentado por guerras, nacionalismos y desinformación, esta organización es un recordatorio de lo que podemos construir cuando nos guiamos por el principio del bien común.
Su historia no es perfecta, pero es profundamente humana. Y como todo lo humano, vale la pena defenderla, reformarla, fortalecerla.
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com