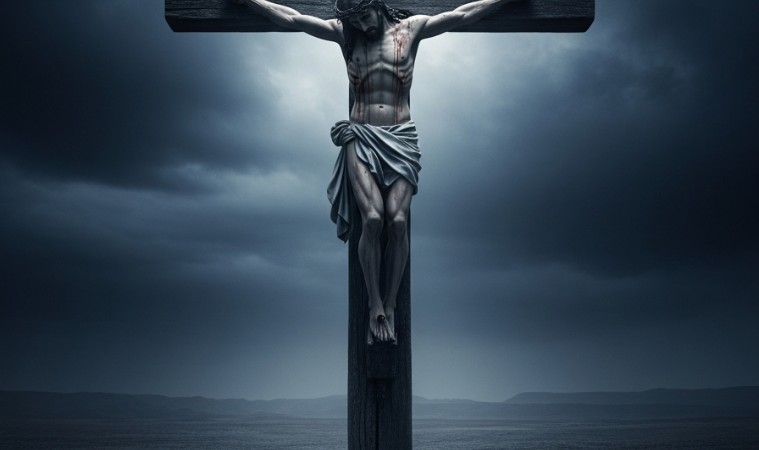En 2025 seguimos viendo desplazamientos, migraciones forzadas y refugiados. Pero ¿cuántos saben que esos fenómenos tienen raíces que se extienden siglos atrás? Este reportaje se adentra en el gran eje de las migraciones forzadas históricas —la llamada esclavitud transatlántica, las grandes expulsiones religiosas o étnicas previas a la era moderna de refugiados — y explora sus dimensiones, rostros humanos, consecuencias demográficas y culturales, y las rupturas y continuidades hacia hoy. Desde los puertos africanos hasta las plantaciones del Caribe o Brasil, desde la expulsión de judíos y musulmanes en España hasta los ecos actuales en América Latina, esta es una historia que interpela valores de dignidad humana, justicia, solidaridad y memoria — en sintonía con la Doctrina Social de la Iglesia, que reclama reconocer la dignidad de cada persona, su derecho a migrar con dignidad, y la construcción de una comunidad humana solidaria.
Para hacerla tangible, incluyo un testimonio: “Mi abuela siempre decía que en ella vivía el viento de África y un llanto que nunca se apagó”, me contó Ana Luisa Hernández, descendiente de afrodescendientes en Veracruz, México; su frase resume que esas legiones arrancadas y desplazadas siguen vivas en la memoria familiar. Con ella abrimos este viaje.
La trata de africanos: cifras, puertos, destinos y mortalidad
La trata atlántica de esclavos constituye uno de los mayores desplazamientos forzados de personas en la historia. Según la enciclopedia Encyclopaedia Britannica, entre los siglos XVI y XIX se transportaron de 10 a 12 millones de africanos hacia las Américas.
La base de datos Trans-Atlantic Slave Trade Database del proyecto Voyages: The Trans-Atlantic Slave Trade Database registra más de 34 000 viajes de esclavitud desde África hacia el Atlántico entre 1501 y 1866.
Los europeos establecieron factorías y puertos costeros en África —desde la Costa de Oro hasta Angola — para abastecer la trata. Las rutas cruzaban el Atlántico en lo que se conoció como el «Middle Passage», una travesía mortífera.
La distribución no fue uniforme. Por ejemplo, la mayoría de los africanos esclavizados desembarcaron en la región del Caribe y Brasil, y sólo una pequeña fracción llegó directamente al territorio que hoy es Estados Unidos.
La mortalidad fue brutal: se estima que 1.8 millones de africanos murieron en la travesía del Atlántico. Además, los historiadores sugieren que la exportación masiva de población masculina en edad reproductiva debilitó regiones enteras de África Occidental.
Por ejemplo, según estadísticas de Statista, alrededor de 4.5 millones de africanos esclavizados arribaron al Caribe y otros 3.2 millones al Brasil. Estos números permiten dimensionar la magnitud de la diáspora africana hacia América y sus implicaciones demográficas.
Desde la perspectiva de valores, cabe destacar que la Doctrina Social de la Iglesia llama a reconocer la dignidad de todo ser humano, crea repulsa hacia la «mercantilización» de personas y exige justicia reparadora. Que millones hayan sido tratadas como mercancía es una herida histórica que conviene reparar con memoria y acción.
Brasil y el Caribe: la mayor diáspora africana en América
Como se ha señalado, la mayor parte de la trata esclavista se dirigió a América Latina, en especial al territorio del actual Brasil y al Caribe.
En Brasil, durante los siglos XVI a XIX, la llegada de africanos fue sistemática. Aunque las cifras varían, muchos estudios coinciden en que Brasil recibió más africanos que ningún otro país americano.
El Caribe, por su parte, fue epicentro del trabajo esclavo ligado a la economía de azúcar, tabaco y café.
El legado afro en Brasil es profundo. La población afrodescendiente tiene raíces que se remontan a ese tráfico masivo. Por ejemplo, un estudio sobre ascendencia genética señala que aunque más esclavos desembarcaron en América Latina, la proporción de ascendencia africana suele ser menor que en EEUU, producto de mezclas, repoblaciones, y dinámicas regionales.
En el Caribe, las sociedades esclavistas generaron desigualdades profundas que persisten hoy en día. El valor personal del individuo fue repetidamente vulnerado, lo que contrasta con la visión cristiana de que cada persona es portadora de dignidad.
Ana Luisa Hernández, de Veracruz (México), recuerda que su abuela decía: “Mi corazón lleva tambor de África”. Aunque Ana Luisa pertenece a la diáspora mexicana —no necesariamente brasileña—, este eco personal conecta con millones de descendientes de africanos en toda América Latina: un legado de resistencia, identidad y memoria. Su testimonio invita a mirar más allá del dato y reconocer la dimensión humana de la historia.
En términos de corresponsabilidad social, los países latinoamericanos tienen la posibilidad de reconocer esta herencia, trabajar por la equidad y promover políticas que valoren la presencia afrodescendiente como parte clave del tejido nacional, no como marginalidad.
Expulsiones por motivos religiosos/étnicos (1492 y otros casos)
Aunque habitualmente la esclavitud transatlántica se entiende como la gran migración forzada moderna, no fue la única. Las expulsiones religiosas y étnicas del mundo europeo son otro capítulo de migraciones forzadas.
El 31 de marzo de 1492, los Reyes Católicos de España promulgaban el llamado Edicto de Granada (“Alhambra Decree”), ordenando la expulsión de los judíos que no se convirtieran al cristianismo. Se estima que entre 40 000 y 100 000 judíos fueron expulsados de la península ibérica. Este hecho marcó el fin de una comunidad judía que había vivido en España por más de 1 500 años.
La expulsión de los moriscos (musulmanes convertidos o forzados) también configuró otro episodio de migración forzada entre 1492 y 1610, afectando a hasta 3 millones de personas.
Estas expulsiones se llevaron a cabo bajo el ideal de unidad religiosa y nacional que se estaba consolidando en Europa. Según Fiveable:
Desde el punto de vista de la doctrina social católica, que destaca la libertad de conciencia, el valor de la diversidad cultural y la dignidad humana, estos actos constituyen una vulneración del derecho fundamental de los pueblos a conservar su identidad.
Se ha argumentado que gran parte de las poblaciones actuales en el mundo tienen al menos un antepasado expulsado de la España de 1492, según modelos genealógicos.
Esta sección complementa la historia de migraciones forzadas: no todo fue esclavitud transatlántica — las expulsiones religiosas, étnicas y políticas también implicaron desplazamientos masivos, pérdida de hogares, ruptura de tejido social y efectos generacionales. Al incluirla, ampliamos la mirada hacia «otras migraciones forzadas históricas».
Continuidades y rupturas con la abolición
Cuando se abolió la esclavitud, no desapareció el legado de desigualdad, racismo y exclusión social. Tampoco las expulsiones religiosas generaron una «paz inmediata» cultural o social. Este capítulo explora cómo hay rupturas (es decir, cambios conceptuales y legales) pero también continuidades (herencias, estructuras de poder, racismo institucional).
La trata atlántica comenzó a prohibirse en diversos países en el siglo XIX, pero la abolición definitiva en muchos lugares tardó. Por ejemplo, Brasil abolió la esclavitud hasta 1888. Después de la abolición, surgieron discursos de «libertad» que en muchos casos ocultan la persistente desigualdad estructural.
La ruptura legal (abolición) contrasta con la continuación social del legado esclavista: la racialización, la economía de plantación, el tránsito de los afrodescendientes a condiciones de precariedad, y las secuelas culturales invisibles. En África, también, se documenta que la exportación masiva de personas redujo la capacidad de crecimiento demográfico, una continuidad estructural del saqueo humano.
Según la Doctrina Social de la Iglesia, la reparación y el reconocimiento de los errores históricos son pasos necesarios para la reconciliación. En este sentido, se abren preguntas: ¿cómo reconocer a las comunidades afrodescendientes? ¿cómo valorar la aportación de los pueblos expulsados? ¿cómo promover políticas de equidad histórica?
A pesar del horror, las comunidades desplazadas generaron formas de resistencia y supervivencia cultural: idiomas, religiones sincréticas (como el candomblé en Brasil, santería en el Caribe), música, danza — las expresiones de su humanidad intacta. Esa capacidad de sobrevivir culturalmente representa una ruptura frente al intento de borrado del otro.
Legados sociales y culturales en el largo plazo
Este apartado examina cómo las migraciones forzadas han dejado huellas que afectan demografía, identidad, cultura y estructuras sociales hasta nuestros días.
La diáspora africana generó comunidades afrodescendientes con identidades propias en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, los estudios genéticos muestran que aunque muchos africanos desembarcaron en América Latina, la proporción de ascendencia africana varía según la región.
En Brasil, por ejemplo, se estima que aproximadamente 4.8 millones de africanos desembarcaron allí.
Los descendientes siguen portando vestigios culturales africanos —música, percusión, religión, gastronomía — y también legados de resistencia. Contar con esa herencia es una forma de dignificar el pasado.
La expulsión de judíos y musulmanes también dejó huellas culturales: las comunidades sefardíes, los moriscos, y los procesos de mezcla, conversión forzada o exilio moldearon identidades híbridas que perduran.
Las migraciones forzadas no solo generaron desplazamiento — también desigualdad estructural. En América Latina, el legado esclavista se tradujo en exclusión de afrodescendientes, segregación, invisibilización. En España, la expulsión de judíos implicó la pérdida de mano de obra calificada y un debilitamiento cultural‐económico documentado.
Aunque el foco central de este artículo no es México, es relevante preguntarnos cómo ha impactado en nuestro país. La herencia africana en México (como en Veracruz, Guerrero, Oaxaca) es parte de esta diáspora. Reconocerla abre caminos para cohesión social, justicia reparadora y respeto a la diversidad, en plena consonancia con los valores de los mexicanos según la Doctrina Social: solidaridad, subsidiariedad, justicia.
El viaje que hemos emprendido a través de la trata transatlántica, las expulsiones religiosas y étnicas, las rupturas y continuidades, y los legados culturales y sociales, nos invita a reflexionar en clave contemporánea:
- Las migraciones forzadas no son fenómenos del pasado lejano: sus efectos nos alcanzan hoy, en identidades, desigualdades, memoria, cultura.
- Reconocer el sufrimiento histórico y el valor de las comunidades afectadas no es un acto de culpa, sino de justicia, y forma parte del compromiso de una sociedad que valora la dignidad humana, la legalidad y los valores cristianos de solidaridad.
- Para las nuevas generaciones — Millennials y Centennials —, entender este legado implica reivindicar identidades diversas, oponerse a la trata, al racismo, a la explotación humana, y asumir que la memoria no es nostalgia, sino compromiso.
- En México, reconocer la huella africana, la de migraciones forzadas y expulsiones, nos ayuda a construir un relato nacional más inclusivo, arraigado en los valores del respeto, la fraternidad y la justicia social.
- Finalmente, el pasado no está muerto — late en nuestras culturas, en nuestros cuerpos, en nuestras familias. Como decía la abuela de Ana Luisa: “llevo tambor de África”. Esa memoria debe visibilizarse, celebrarse y transformarse en compromiso.
En este sentido, cerramos con una invitación: que cada quien interpele su propia historia, que reconozcamos los nombres silenciados, los puertos, las travesías del dolor y la resistencia, y que trabajemos juntos por una humanidad que no repita el error de convertir seres humanos en mercancía ni expulsar identidades por miedo. Porque reconocer es también sanar; y actuar es también esperanza.
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com