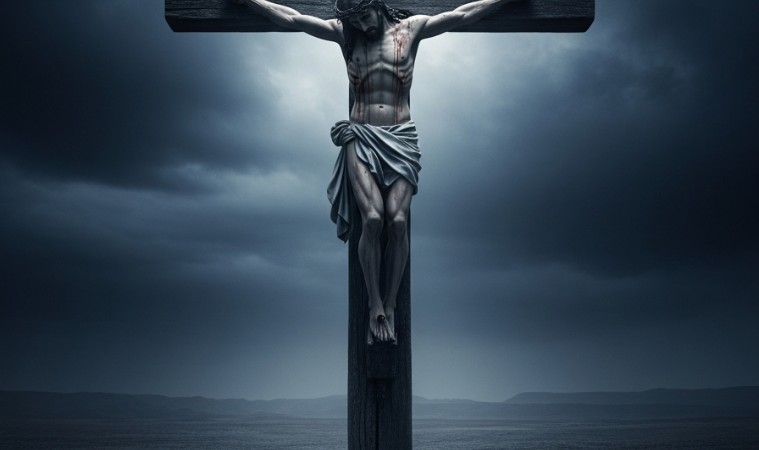La migración humana, en su esencia, es un acto de búsqueda: de seguridad, de trabajo, de un mañana mejor. Reflexionando desde el humanismo —la dignidad de la persona, el bien común, la solidaridad— entendemos que la historia de los desplazamientos masivos y su regulación no es solo un dato demográfico, sino una disputa ética, jurídica y política que ha modelado naciones enteras. Entre 1850 y 1991, el mundo vivió un ciclo: primero la gran era de las migraciones intercontinentales, luego un giro hacia el control de fronteras, pasaportes, cuotas, muros y políticas de expulsión. Este artículo narra ese recorrido en cinco etapas, ofrece análisis, testimonios humanos y reflexiones finales.
1850–1914: 50 millones de europeos al exterior (causas y destinos)
Entre mediados del siglo XIX y el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, Europa vivió un flujo migratorio sin precedentes. Investigaciones recientes estiman que entre 1850 y 1913 unos 30 millones de europeos emigraron hacia América, principalmente a Estados Unidos, aunque también hacia Canadá, Argentina, Australia. Otra estimación más amplia sugiere hasta 50 millones en ese periodo hacia “el Nuevo Mundo”.
Una combinación de factores potentes impulsó esta migración masiva:
- Estructuras demográficas y económicas: Europa ofrecía mucha mano de obra, pocos recursos para todos, y nacimientos elevados junto a economías agrícolas que colapsaban. Como lo resumen los historiadores: “Europa, rica en mano de obra y pobre en tierras, cedió recursos humanos a América…”.
- Revolución industrial y transporte: El ferrocarril, los barcos de vapor y la apertura de rutas facilitaron viajes más rápidos y baratos.
- Factores de empuje: Crisis agrícolas (como las hambrunas en Irlanda), persecuciones étnicas o religiosas, crisis políticas, falta de oportunidades.
- Atracción de los destinos: Países como Estados Unidos, Argentina, Australia y otros ofrecían tierras, trabajo, crecimiento económico. Por ejemplo, Argentina recibió millones de europeos entre 1870 y 1914.
Destinos
- Estados Unidos fue el imán principal: según datos, la fuerza laboral extranjera llegaba al 22 % en 1910.
- América del Sur también fue receptora: Argentina, Brasil, Uruguay contaron con olas importantes de europeos.
- Oceanía: Australia y Nueva Zelanda vieron recibir entre 1821-1932 casi 3 millones de europeos.
Giovanni Rossi, campesino siciliano de 24 años, embarcó en 1907 con destino Buenos Aires. Él relató en una carta: “Partí con la esperanza de tener un pedazo de tierra para mis hijos; dejé mi aldea porque ya no había futuro entre las piedras.” Su historia representa la de miles.
Estos flujos fueron un ejercicio de solidaridad humana: personas que dejaron sus tierras buscando dignidad humana, trabajo, esperanza. Sin embargo, la legalidad estatal era aún muy laxa: fronteras abiertas, pocos controles migratorios, lo que permitió ese “boom” migratorio. Pero también aparece una tensión: ¿hasta qué punto el traslado masivo implicó riesgos, explotación, pérdida cultural?
Trabajo “indentured” y reemplazos pos-abolición en plantaciones y obras
Con la abolición formal de la esclavitud –por ejemplo en el Imperio Británico en 1833– surgió un nuevo sistema: el trabajo contratado a largo plazo (labour indentured) para reemplazar la mano de obra esclava en plantaciones y obras coloniales.
¿Qué fue el indentured labour? El sistema consistía en contratos de varios años de duración, por los cuales un trabajador se comprometía a laborar en una colonia (como Mauricio, Sudáfrica, el Caribe). A cambio, recibiría pasaje, manutención y un pago al final. Pero las condiciones muchas veces eran imposibles o engañosas.
- Desde India se reclutaron más de 1.6 millones de trabajadores indentured hacia colonias británicas entre mediados del siglo XIX y principios del XX.
- En las colonias de la corona británica, este sistema fue visto como “la nueva forma de esclavitud contratada”.
Aunque el foco principal eran asiáticos e indios como contratados, también europeos y otras nacionalidades se desplazaron como mano de obra en zonas coloniales. Además, la lógica fue similar: migración por necesidad, explotación laboral, desplazamiento vasto. Este elemento muestra que la migración masiva no fue solo hacia América del Norte/Sudamérica, sino que también conectaba con el impulso colonial global.
El trabajo humano debe cumplir con dignidad y justicia. El sistema indentured levantó graves preguntas: ¿ergo-trabajo voluntario o coacción? ¿El Estado garantizó derechos o solo facilitó mecanismos de explotación? Incluso si formalmente era contrato, en la práctica muchas personas quedaron sujetas a condiciones comparables a la esclavitud. En la modernidad migratoria, aprender de ese pasado es imperativo para reconocer las vulnerabilidades estructurales que arrastran los migrantes.
1914–1945: del nacionalismo al cierre; dos guerras y refugiados
El periodo de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), el entre‐guerras y la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) marca un quiebre en la era de puertas relativamente abiertas. Se forjó el giro al control estatal de las fronteras, pasaportes, visados, acciones de cierre migratorio y una notable oleada de desplazados forzados.
Según el discurso del economista Ian Goldin (IMF), la era de la “mass migration” se interrumpió cuando los estados asumieron que podían decidir quién entra y quién no. Por ejemplo: el uso sistemático de pasaportes modernos, visados y controles migratorios se expandió fuertemente en este periodo.
La Primera Guerra Mundial provocó una movilización masiva, cambios territoriales y fue preludio de políticas migratorias más restrictivas. La Segunda Guerra Mundial generó una crisis de refugiados sin precedentes: se estima que al finalizar la guerra al menos 11 millones de personas quedaron refugiadas fuera de su país de origen.
En Estados Unidos, por ejemplo, se promulgó la Immigration Act of 1924 que estableció cuotas basadas en “nacionalidad de origen” y excluyó a los inmigrantes asiáticos. En el Reino Unido, leyes como la Aliens Order 1920 hicieron obligatorio el pasaporte y el registro de extranjeros.
Helga Schmidt, joven judía alemana, huyó de Berlín en 1938 y relató a un diario: “Lo que antes podía ser un barco hacia un nuevo destino, se convirtió en lista de espera, visado, permiso… y luego la frontera cerrada.” Su experiencia simboliza el vuelco de la movilidad a la estasis.
El control migratorio puede justificarse bajo el principio del bien común: los Estados deben garantizar seguridad, orden y justicia. Pero el respeto a la dignidad humana impone límites: no se puede dejar a personas sin opción, sin protección, sin humanidad. Durante estas décadas, la combinación de nacionalismo, racismo y seguridad transformó la migración en un tema de amenazas. Desde los valores mexicanos —hermanamiento, hospitalidad, solidaridad— cabe recordar que el control no debe anular la opción de migrar, ni la acogida.
Partición de India (1947) e Israel/Palestina (1948)
Este capítulo se centra en dos movimientos migratorios y de desplazamiento masivo, emblemáticos en el siglo XX, que muestran el vínculo entre geopolítica, descolonización y migración forzada.
Cuando el Partición de la India divido el subcontinente británico en India y Pakistán, se desplazaron aproximadamente 18 millones de personas en pocos meses, siendo una de las mayores migraciones humanas de la historia. Las comunidades hindúes, musulmanas y sikhs cruzaron fronteras recién trazadas, en medio de violencia intercomunitaria, miedo y caos.
Con la creación del Estado de Israel en 1948, cientos de miles de judíos emigraron hacia allí (muchos desde Europa justo después del Holocausto), mientras que una gran parte de la población árabe‐palestina fue expulsada o huyó, generando un problema de refugiados que perdura hasta hoy.
Ambos casos muestran que la migración no era solo voluntaria o económica, sino resultado directo de reconfiguraciones políticas: descolonización, creación de estados, guerras civiles. Cambiaba el mundo y la migración ya no era un flujo libre sino una consecuencia de la geopolítica.
La persona tiene derecho a migrar y el desplazado forzado merece especial protección. La legalidad internacional nace precisamente para estos casos: el principio de no devolución, el derecho de refugio. Cuando la migración es forzada por la violencia o cambio de Estado, la solidaridad y la justicia exigen una respuesta. En México, país de salida pero también de tránsito, recordamos nuestras raíces migratorias y la responsabilidad de ver en el otro no un problema sino un hermano en camino.
1945–1991: reconstrucción, “gastarbeiter”, éxodos asiáticos/africanos y fin del Telón de Acero
Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo entró en una nueva fase marcada por la reconstrucción, la Guerra Fría, la descolonización y el surgimiento de economías laborales receptivas. A la vez, el control migratorio se sofisticó: visados, fronteras, muros y acuerdos internacionales se volvieron la norma.
Países como Alemania (RFA) necesitaron mano de obra. Surgió el modelo del «gastarbeiter» (trabajador invitado), que atrajo migrantes principalmente de Turquía, Italia, Grecia, Yugoslavia. Además, grandes flujos migratorios se dirigieron desde Asia y África a Europa y Norteamérica: a partir de los años 60 y 70, los éxodos asiáticos (Vietnam, Camboya), africanos, desplazados por dictaduras, guerras o pobreza, añadieron una nueva dimensión global.
Con el colapso de la Unión Soviética en 1991, millones se reubicaron: etnias que regresaban a Rusia, otros que emigraban dentro de Eurasia. Goldin lo identifica como parte del final del ciclo.
Durante este periodo, los Estados reforzaron controles migratorios: pasaportes biométricos, fronteras cerradas, acuerdos con países de tránsito, externalización de la gestión migratoria. La lógica cambió: de recibir migrantes con necesidad de mano de obra, a seleccionar, filtrar y restringir.
Desde la perspectiva de los valores mexicanos —hospitalidad, trabajo, dignidad— esta etapa plantea preguntas: ¿cómo integrar a quienes llegan como trabajadores invitados? ¿Cómo reconocer su dignidad humana mientras los Estados usan cuotas, contratos temporales, diferentes derechos? En México, que también se convierte en país de destino y tránsito, la experiencia demanda que la ley y la práctica reconozcan la contribución de la migración a la sociedad sin olvidar la protección de los derechos fundamentales.
La gran era de las migraciones intercontinentales (siglos XIX–XX) y el giro hacia el control fronterizo pueden entenderse como dos capítulos contrapuestos de una misma historia humana: de apertura y esperanza, de cierre y regulación.
- Movimiento masivo y cambio demográfico: Los 50 millones de europeos que salieron entre 1850 y principios del siglo XX transformaron países completos, generaron diásporas, enriquecieron sociedades receptoras.
- Trabajo y explotación: El sistema de trabajo “indentured” nos recuerda que no toda migración voluntaria significa libertad; la dignidad del migrante estuvo en riesgo, y los valores de justicia e igualdad reclaman memoria de esa realidad.
- La política como límite a la movilidad: Las guerras mundiales, la partición de territorios, la creación de estados nuevos y los refugiados forzados marcaron que la migración ya no dependía solo del deseo individual, sino de decisiones políticas y estructurales.
- Vuelta al control y la soberanía: Entre 1945 y 1991 la movilidad global se restringió progresivamente, los pasaportes y cuotas se impusieron, la migración laboral fue condicionada, el Estado decidió quién podía entrar y bajo qué condiciones.
- Valores y futuro: Desde la Doctrina Social de la Iglesia y los valores mexicanos, el reto es claro: reconocer que la migración es parte de la dignidad humana, que los desplazados y migrantes merecen derechos y que los Estados tienen obligación de regular de forma justa y humana. Pero también que la seguridad, el bien común y la identidad nacional no pueden ser excusa para cerrar el corazón.
Para los jóvenes de 18 a 35 años, esta historia es más que un repaso académico: es un espejo del presente en el que vivimos. Porque hoy, cuando la migración sigue siendo tema central —ya sea por crisis climática, económicas o políticas— debemos aprender del pasado: los muros no detienen el deseo humano de un lugar donde vivir con dignidad, pero las políticas sí pueden garantizar que ese destino sea seguro, ordenado y justo.
La gran ola de migraciones nos enseñó el poder del movimiento humano, y el giro hacia el control nos recuerda la fuerza de la política estatal. Ahora, en un mundo globalizado y dividido al mismo tiempo, la pregunta es: ¿cómo hacemos para que el derecho a migrar —y a no migrar por necesidad— se ejerza en un marco de legalidad, dignidad y solidaridad? En México, con nuestra historia de salida, tránsito y llegada, tenemos un rol especial: acoger, proteger, integrar y también aportar al debate global. Porque #YoSiInfluyo.
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com