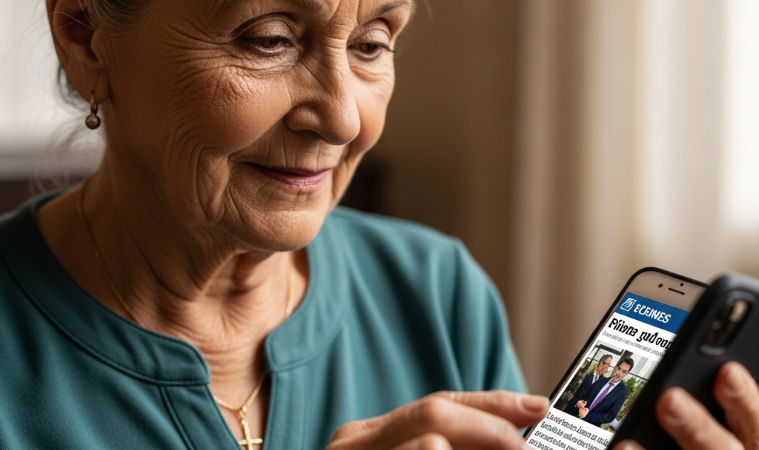Cada 29 de noviembre, el mundo conmemora el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, establecido por la ONU en 1977 mediante la Resolución 32/40 B. No es una fecha simbólica más: representa la necesidad de recordar que, mientras algunos debates se desvanecen en los titulares, millones de palestinos siguen viviendo entre ruinas, desplazamientos forzados, incertidumbre política y la búsqueda constante de dignidad.
En un tiempo donde los conflictos compiten por atención en un mundo saturado de información, esta conmemoración invita a mirar hacia atrás, analizar el presente y pensar, con honestidad y sin complacencias, si el mundo ha hecho lo suficiente para caminar hacia la paz.
Como señala António Guterres, secretario general de la ONU: “La situación en Palestina sigue siendo una herida abierta en la conciencia de la humanidad. Sin un compromiso real con los derechos humanos, no habrá paz verdadera”.
Este artículo busca ofrecer un recuento serio, basado en datos y testimonios reales, sobre lo que ha ocurrido en los últimos años y lo que aún falta para que el pueblo palestino pueda vivir con justicia y esperanza.
El conflicto entre Israel y Palestina tiene raíces profundas que se remontan al final del Imperio Otomano y al Mandato Británico sobre Palestina en 1922. La Declaración Balfour de 1917 —que apoyó la creación de un “hogar nacional judío”— marcó un punto de inflexión que, con el tiempo, generó tensiones crecientes entre comunidades árabes y judías.
En 1947, la ONU aprobó el Plan de Partición (Resolución 181), que proponía dos Estados: uno árabe y otro judío. Mientras el liderazgo sionista aceptó el plan, los países árabes lo rechazaron, lo que desencadenó la guerra de 1948 tras la declaración de independencia de Israel. Más de 700 mil palestinos fueron desplazados en lo que recuerdan como la Nakba (“la catástrofe”).
Desde entonces, el conflicto ha pasado por guerras (1956, 1967, 1973), intifadas (1987 y 2000), acuerdos fallidos (Oslo, Camp David, Annapolis) y numerosos episodios de violencia. La Franja de Gaza y Cisjordania permanecen en un estatus político fragmentado, marcado por ocupación, asentamientos y bloqueos militares.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos (OACDH) lo sintetiza así: “El conflicto israelí-palestino es uno de los más prolongados y complejos del mundo contemporáneo, con profundas implicaciones humanitarias y legales”.
Entre 2021 y 2024, varios ciclos de escalamiento violentos devastaron especialmente la Franja de Gaza. Bombardeos aéreos, ataques con cohetes, incursiones terrestres y enfrentamientos urbanos dejaron miles de civiles muertos.
La ONU estima que desde 2021 más de 35,000 palestinos han perdido la vida, la mayoría civiles, incluidos miles de niños. A ello se suman decenas de miles de heridos, amputaciones, traumatismos psicológicos y daños irreparables en infraestructura básica.
En 2023 y 2024, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) reportó que 1.7 millones de personas —el 75% de la población de Gaza— fueron desplazadas internamente. Muchas familias dejaron atrás casas destruidas y comunidades enteras arrasadas.
Entre ellas está la historia de Hala, una madre de 32 años que relató a Médicos Sin Fronteras (MSF): “Hemos huido de un campo a otro. Mis hijos preguntan cuándo volveremos a casa, pero no sé qué responderles. No sé si nuestra casa existe todavía”.
Los últimos años han estado marcados por escasez crónica de agua potable, electricidad limitada, hospitales saturados y restricciones para la entrada de alimentos, medicinas y combustible. UNICEF ha señalado que “los niños en Gaza viven en una de las emergencias humanitarias más severas del mundo”.
En Cisjordania, la expansión de asentamientos y los enfrentamientos entre colonos armados y comunidades palestinas han generado evacuaciones y tensiones permanentes.
¿El fin de la guerra? Desafíos que persisten
Aunque diversos actores internacionales han impulsado treguas y negociaciones humanitarias, hablar del “fin de la guerra” sigue siendo complejo. Estados Unidos, Egipto, Qatar y la ONU han fungido como mediadores, pero los esfuerzos han sido frágiles.
Obstáculos principales
- Intereses territoriales: la expansión de asentamientos en Cisjordania contradice el derecho internacional, según la Corte Internacional de Justicia y el Consejo de Seguridad.
- División política interna: la rivalidad entre la Autoridad Palestina (Cisjordania) y Hamas (Gaza) dificulta un liderazgo unificado.
- Interpretaciones del derecho internacional: ambas partes alegan legítima defensa; sin embargo, organismos internacionales han denunciado violaciones a los derechos humanos.
Como afirma la Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese: “Sin abordar las raíces políticas —ocupación, colonización y bloqueo— no habrá un fin real del conflicto”.
Dimensión ética y humanitaria: la dignidad humana como brújula
La dignidad humana es inviolable. No depende de nacionalidad, religión o territorio. San Juan Pablo II insistía en que “la paz exige cuatro bienes: verdad, justicia, amor y libertad”.
Aplicado al caso palestino:
- La verdad obliga a reconocer el sufrimiento histórico acumulado.
- La justicia exige un trato digno, acceso a recursos, movimiento, educación y salud.
- El amor, como caridad política, demanda acciones reales de solidaridad.
- La libertad implica que todo pueblo tiene derecho a vivir seguro, sin ocupación ni violencia.
El Papa Francisco lo expresó repetidamente: “Ambos pueblos merecen vivir en paz, pero la paz no se construye sobre las ruinas de la injusticia”.
La comunidad global tiene una responsabilidad clave:
Diplomacia y condenas: la ONU ha emitido cientos de resoluciones pidiendo:
- cese al fuego,
- respeto a los derechos humanos,
- fin de asentamientos ilegales,
- garantías humanitarias.
Sin embargo, muchas no se han cumplido.
Ayuda humanitaria, organizaciones como Cruz Roja, Oxfam, Caritas Internationalis, Save the Children y MSF han mantenido presencia constante, a veces a riesgo de la vida de su personal.
Sociedad civil y movimientos sociales. Desde México surgen voces solidarias. La mexicana Claudia Ruiz, voluntaria en misiones humanitarias, relata: “Nunca había visto tanta resiliencia. Los palestinos no han perdido la capacidad de sonreír, aun bajo los escombros”.
La paz no será producto de discursos huecos ni acuerdos improvisados. Solo será posible si se cumplen tres condiciones:
- Reconocer la verdad histórica sin negacionismos.
- Garantizar derechos humanos plenos al pueblo palestino.
- Formar nuevas generaciones con cultura de vida y justicia, no de odio.
Los jóvenes palestinos y los israelíes que anhelan coexistencia necesitan un mundo que los acompañe, no que los abandone en narrativas polarizadas.
El Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino no es un ritual diplomático: es un recordatorio de la deuda moral y humanitaria que el mundo tiene con un pueblo que ha sufrido demasiado.
Solidaridad no significa tomar partido por bandos políticos, sino optar por la dignidad humana por encima de todo.
México, desde su tradición diplomática y su profunda vocación por la paz, puede seguir siendo un puente. Pero la tarea es global: gobiernos, ciudadanos, iglesias, universidades y organizaciones deben construir juntos una justicia que haga posible la paz.
Porque, como dijo la ONU en su declaración inaugural de esta conmemoración: “La causa palestina es, sobre todo, una causa de humanidad”.
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com