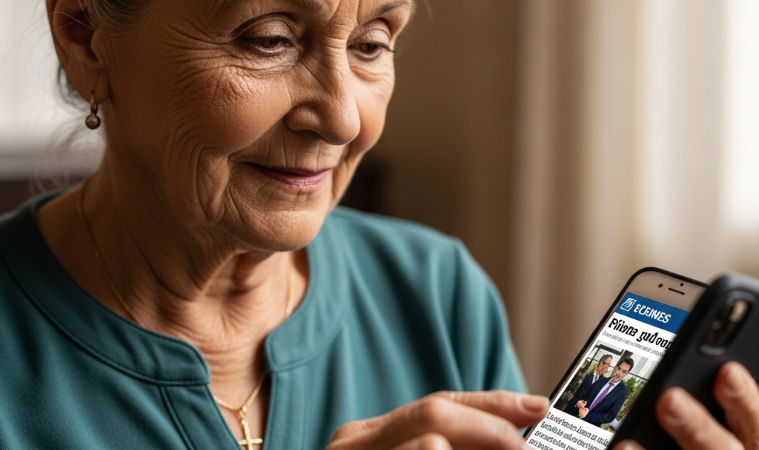En las guerras químicas, el enemigo no siempre lleva uniforme. A veces llega como una nube verde, como un vapor invisible, como un olor metálico que anuncia que el aire se ha vuelto mortal. Por eso cada 30 de noviembre, el Día de Conmemoración de Todas las Víctimas de la Guerra Química, no es una fecha ceremonial sino un recordatorio incómodo de que el mundo aún no ha cerrado una de sus heridas más crueles.
La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) instituyó esta jornada en 2005 para evitar que la muerte silenciosa que provocan estos agentes quede arrumbada en anexos diplomáticos. Porque hablar de guerra química es hablar de cuerpos quemados desde dentro, de piel que se desprende, de pulmones que se colapsan. Es hablar de madres que aún recuerdan cómo el gas mostaza se pegó a la ropa de sus hijos sin darles oportunidad de huir.
La historia moderna de este horror tiene un punto de quiebre: Ypres, 1915. La OPAQ y los archivos del Comité Internacional de la Cruz Roja describen aquel episodio como el primer ataque químico masivo de la Primera Guerra Mundial. Miles de soldados murieron asfixiados en minutos tras inhalar una nube de cloro que descendió sobre las trincheras. El mundo comprendió entonces que la ciencia podía matar con una eficiencia inédita. Aquel capítulo dejó cerca de un millón de muertos y heridos por gases tóxicos, según estimaciones históricas ampliamente documentadas.
Pero el siglo XX no terminó con ese experimento siniestro. Las cicatrices más profundas siguen marcando a Halabja, en el Kurdistán iraquí. En 1988, aviones del régimen de Saddam Hussein rociaron con gas mostaza y agentes nerviosos a la población civil. Cinco mil personas murieron en pocas horas, de acuerdo con investigaciones del Parlamento Europeo y organizaciones humanitarias; miles más arrastran hasta hoy cánceres, daños respiratorios y secuelas neurológicas. En Halabja el aire se volvió arma, y el mundo, otra vez, fue testigo pasivo.
La Convención sobre Armas Químicas de 1993, un tratado que prohíbe su producción, almacenamiento y uso, buscó poner fin a esa barbarie. Naciones Unidas y la OPAQ la califican como uno de los acuerdos de desarme más verificables de la historia. Pero la letra no detuvo el crimen. Siria lo demostró con brutal claridad: entre 2013 y 2018, misiones conjuntas de la ONU y la OPAQ confirmaron el uso de sarín y cloro contra civiles. El ataque de Khan Shaykhun, en 2017, dejó al menos 80 muertos, muchos de ellos niños que jamás entendieron por qué el aire se volvió veneno.
A pesar de que Estados Unidos destruyó su último arsenal en 2023, como confirmó la OPAQ, y de que la mayoría de los países asegura haber eliminado sus existencias, el riesgo no está muerto. La verificación sigue siendo frágil. El tráfico de precursores químicos preocupa a los expertos. Y, sobre todo, persiste una deuda moral: miles de sobrevivientes no han recibido justicia, ni reparación, ni siquiera reconocimiento oficial.
La conmemoración de este 30 de noviembre de 2025 obliga a mirar más allá de la geopolítica. Habla de verdad, la que aún se niega a muchas comunidades que documentaron ataques sin que sus testimonios fueran escuchados, de justicia que sigue evadiendo a los responsables, y de dignidad, la que se vulnera cuando una familia entera muere sin siquiera saber de dónde cayó la primera gota de gas.
Porque la guerra química, más que un arma, es una traición ya que convierte en enemigo lo que sostiene la vida. Y ninguna estrategia militar, ningún cálculo político, puede justificar que el aire sea usado para matar.
Este año, la conmemoración tendrá un significado especial. La OPAQ ha anunciado que el acto oficial se realizará durante la apertura de la Conferencia de los Estados que la conforman, con un minuto de silencio y el encendido simbólico de una luz en memoria de las víctimas.
Representantes de más de 190 países se reunirán para renovar compromisos y presentar avances en la destrucción de arsenales, un gesto que cobra relevancia en un año marcado por tensiones internacionales. Naciones Unidas difundirá un mensaje que recuerda que 2025 coincide con el centenario del Protocolo de Ginebra, el primer intento global por prohibir estos ataques.
De forma paralela, organizaciones civiles impulsarán campañas digitales para visibilizar testimonios de sobrevivientes y recordar que la memoria no se honra solo con ceremonias, sino con la obligación de impedir que la guerra química vuelva a tener un solo respiro en el mundo.
Te puede interesar: TECHO demuestra que los jóvenes son verdaderos constructores del cambio
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com