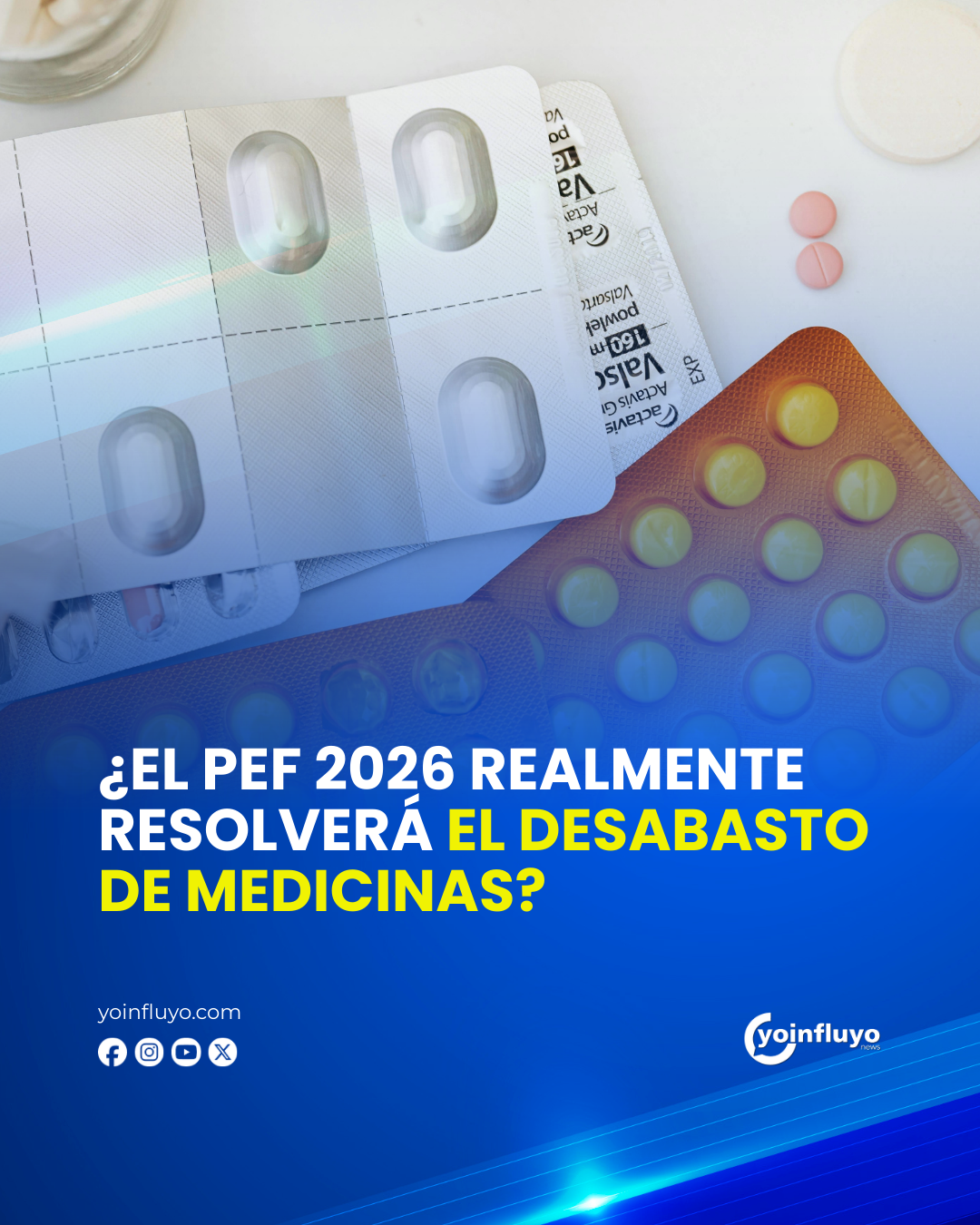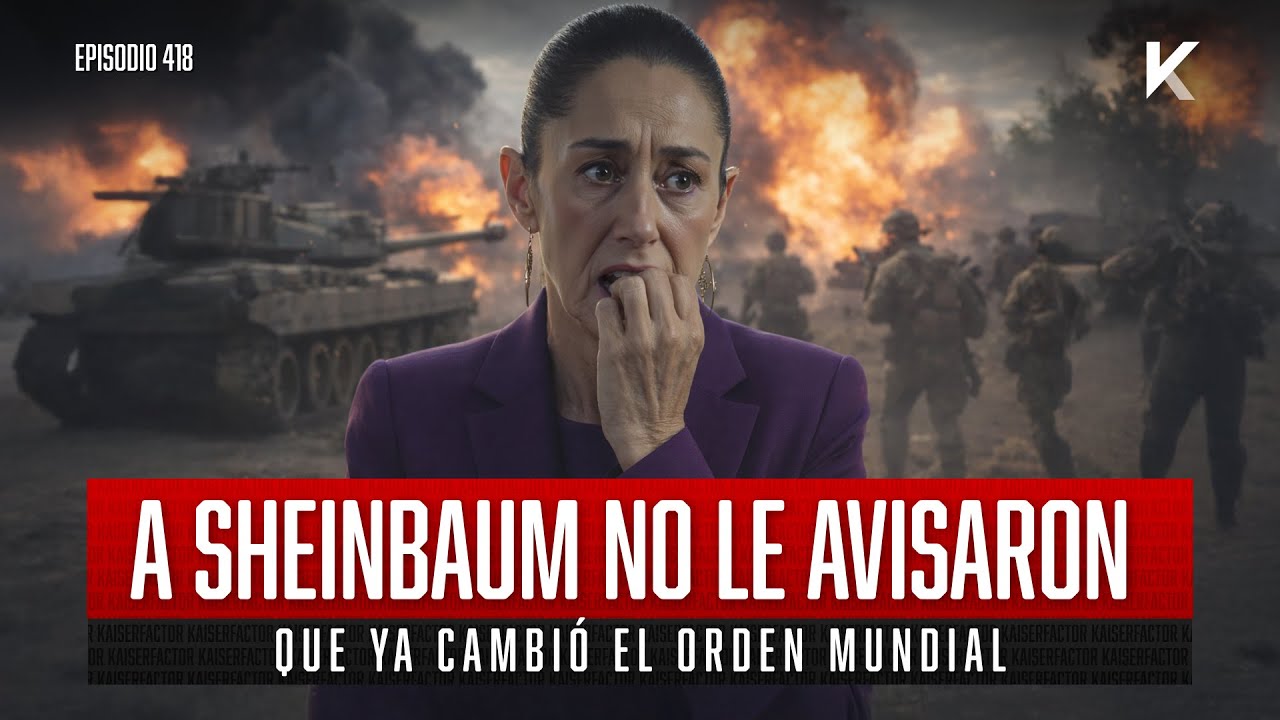En abril de 2023, la enfermera española María Teresa Cortina fue suspendida de su trabajo en Madrid por negarse a asistir en una eutanasia. “No puedo inyectar la muerte —dijo al tribunal—, porque juré cuidar la vida.” Su caso abrió un debate nacional sobre la objeción de conciencia médica, pero también sobre algo más profundo: el lugar de la compasión, la dignidad y la moral en una medicina que empieza a confundir curar con eliminar el sufrimiento a cualquier precio.
En Colombia, el doctor Carlos Cárdenas enfrenta un dilema similar: tras más de veinte años en oncología, decidió no participar en ningún procedimiento eutanásico. “Cuando uno ayuda a morir —explica— algo muere también en el alma del médico.”
Estos casos no son excepciones aisladas: son la voz de miles de profesionales, filósofos y familias que sostienen que la eutanasia no es un avance civilizatorio, sino una herida moral en la conciencia colectiva.
Argumento ético: la vida humana es un valor intrínseco, no disponible
El fundamento más profundo de la oposición a la eutanasia es ético: la vida humana no es una propiedad individual ni un bien negociable, sino un valor intrínseco y universal.
El filósofo personalista Jacques Maritain afirmaba que la dignidad no depende de la autonomía ni del bienestar, sino de la condición de persona: “El ser humano posee valor por lo que es, no por lo que siente o produce.”
Desde esta perspectiva, matar por compasión no es un acto de libertad, sino de abdicación moral. Implica asumir que hay vidas que ya no merecen ser vividas, y ese principio —una vez admitido— mina el fundamento mismo de los derechos humanos.
El filósofo alemán Robert Spaemann lo sintetizó con claridad: “No hay derecho a la muerte porque no hay derecho a la no existencia. La dignidad no se pierde con el sufrimiento, sino con el abandono.”
La Doctrina Social de la Iglesia, en documentos como Evangelium Vitae (1995) y Samaritanus Bonus (2020), sostiene esta misma lógica: “La eutanasia es una ofensa a la vida humana. No es liberación del dolor, sino eliminación del doliente.”
Argumento médico: el juramento hipocrático y la objeción de conciencia
El segundo pilar de la oposición a la eutanasia es médico. Desde Hipócrates (siglo IV a.C.), el juramento que da origen a la profesión declara: “Jamás daré a nadie un fármaco mortal, aunque me lo pida.”
Ese principio —la inviolabilidad de la vida— es la base ética de la medicina occidental. La eutanasia lo subvierte: transforma al médico de guardián de la vida en administrador de la muerte.
La Asociación Médica Mundial (AMM), en su Declaración de Ginebra (actualizada en 2017), reafirma que “el médico debe velar por la salud y el bienestar del paciente, y nunca causar deliberadamente la muerte”.
En países donde la eutanasia es legal, miles de médicos se han acogido a la objeción de conciencia. En Canadá, el 30% de los profesionales de salud se niegan a practicarla. En los Países Bajos, uno de cada cinco médicos ha pedido exclusión formal.
El doctor José María Simón Castellví, ex presidente de la Federación Internacional de Médicos Católicos, advierte: “Legalizar la eutanasia obliga a los médicos a decidir quién vive y quién muere. Ese poder no pertenece a la medicina, sino a Dios.”
En México, donde la eutanasia sigue prohibida, los médicos paliativistas señalan que la solución no es matar, sino aliviar el dolor. El Centro Nacional de Cuidados Paliativos ha demostrado que el manejo integral del sufrimiento físico y emocional reduce drásticamente las peticiones de muerte.
Argumento social: la eutanasia como síntoma de una cultura del descarte
El Papa Francisco ha denunciado en repetidas ocasiones lo que llama la “cultura del descarte”, una sociedad que elimina lo que considera inútil: ancianos, enfermos, discapacitados. “La eutanasia no es libertad, es la confesión de una sociedad que no sabe acompañar al débil.” (Francisco, 2019)
La legalización de la eutanasia plantea riesgos reales:
- Puede presionar a los ancianos o enfermos a sentir que su vida es una carga económica o emocional.
- En contextos de desigualdad, la “libre elección” puede ser una falsa libertad: quien no puede pagar tratamientos ni cuidados paliativos, elige morir por falta de alternativas.
- En los sistemas públicos, puede convertirse en un mecanismo de ahorro sanitario —como lo advirtió el bioeticista francés Jean-François Mattei— donde la “muerte digna” sustituye a la inversión en salud.
El sociólogo canadiense Charles Taylor advierte que, cuando la autonomía se convierte en absoluto, el vínculo comunitario se erosiona: “El ser humano no sólo es libre: es responsable del otro. Cuidar al débil es el acto más alto de libertad moral.”
Argumento jurídico: del derecho a morir al deber de morir
El jurista alemán Ernst-Wolfgang Böckenförde planteó una paradoja inquietante: “El Estado liberal se sostiene por valores que él mismo no puede garantizar.”
Cuando el Estado convierte la eutanasia en un derecho, corre el riesgo de convertirla en una expectativa o una obligación moral. En Holanda y Bélgica, se han documentado casos de eutanasia no solicitada o aplicada en pacientes con demencia o depresión.
El informe 2023 de la Comisión de Evaluación Holandesa registró más de 8,700 eutanasias, un 10% más que el año anterior. En algunos casos, la solicitud inicial fue ambigua, y los familiares denunciaron presión médica o institucional.
El jurista español Gregorio Peces-Barba, co-redactor de la Constitución de 1978, advirtió: “Legalizar la muerte no amplía derechos: los limita, porque introduce en la ley la idea de que hay vidas que dejan de ser dignas de protección.”
En contraste, países como Italia, Irlanda y Polonia han rechazado legalizar la eutanasia, amparándose en el principio constitucional de protección integral de la vida.
Argumento espiritual: el sentido del sufrimiento y la comunidad del cuidado
El pensamiento cristiano no glorifica el dolor, pero lo interpreta desde la solidaridad redentora. El sufrimiento compartido tiene un valor espiritual, humano y relacional: une a la familia, a la comunidad y a la fe.
En Salvifici Doloris (Juan Pablo II, 1984) se lee: “El sufrimiento está llamado a liberar amor. En él se revela el corazón compasivo del hombre.”
El teólogo mexicano Carlos Cardona explica que la verdadera dignidad en la enfermedad proviene de ser mirado con amor y no con lástima. “La eutanasia, aunque se disfrace de compasión, rompe ese vínculo. Mata la esperanza antes que el cuerpo.”
Otras confesiones —como el judaísmo ortodoxo, el islam y el hinduismo— comparten una postura similar: la vida humana pertenece a Dios o al orden natural, y su término no puede ser decidido por voluntad humana.
Alternativas: el poder de cuidar
Los cuidados paliativos integrales ofrecen una respuesta real y ética. En México, la Ley General de Salud (artículos 166 bis) reconoce el derecho de todo paciente terminal a recibir alivio del dolor y acompañamiento emocional y espiritual.
Según la OMS, los países que fortalecen los cuidados paliativos reducen las solicitudes de eutanasia hasta en 70%. “El problema no es el dolor, sino la soledad. Cuando el enfermo no se siente una carga, deja de pedir morir”, afirma la doctora mexicana Patricia Gómez, pionera en atención paliativa. El desafío no es legalizar la muerte, sino humanizar la vida hasta el final.
Una sociedad que cuida, no que descarta
El debate sobre la eutanasia no se gana con leyes, sino con humanidad.
Una sociedad que ofrece consuelo, alivio y compañía no necesita justificar la muerte como compasión.
Como resumió el Papa Francisco: “No hay vida tan pequeña, tan débil o tan dependiente que no merezca ser vivida. La verdadera civilización se mide por cómo cuida a sus enfermos.”
El futuro de la bioética no está en decidir quién muere, sino en redescubrir la ternura como forma de justicia.
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com