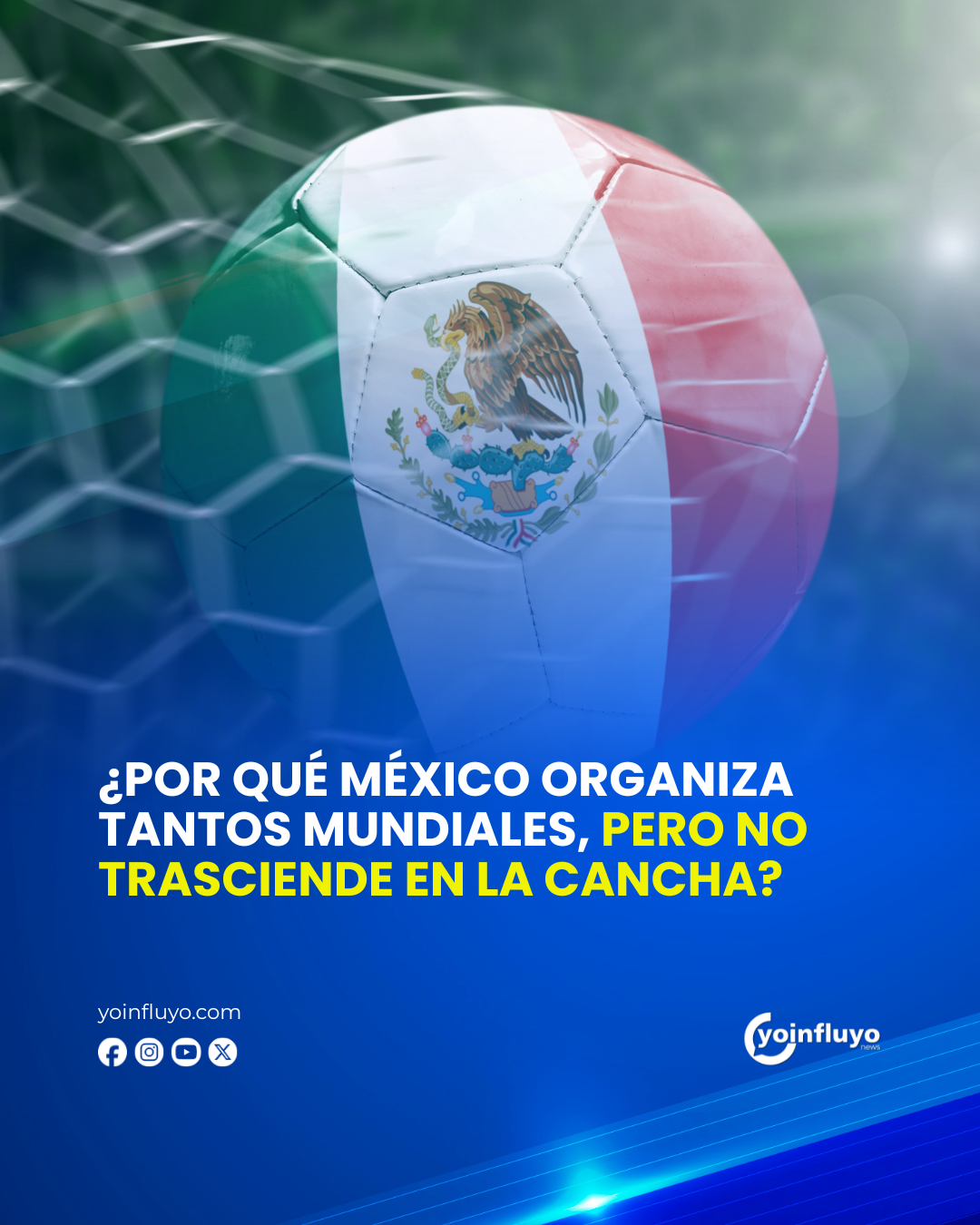El debate sobre la eutanasia ha dejado de ser exclusivamente médico o religioso para convertirse en uno de los grandes dilemas éticos y jurídicos del siglo XXI. Su pregunta de fondo —¿tenemos derecho a decidir cuándo y cómo morir?— desafía los cimientos de los derechos humanos, la autonomía personal y la noción misma de compasión.
En medio de sociedades cada vez más longevas y tecnologizadas, donde la medicina puede prolongar la vida más allá del deseo o la conciencia, los defensores de la eutanasia argumentan que el “derecho a morir” es una extensión natural del derecho a vivir con dignidad. Pero su defensa plantea conflictos morales complejos: ¿es libertad o abandono?, ¿autonomía o egoísmo social?, ¿compasión o indiferencia institucional?
El derecho a morir: una nueva frontera de los derechos humanos
El siglo XX consolidó una doctrina universal sobre los derechos humanos: libertad, integridad, dignidad y autodeterminación. La pregunta contemporánea es si esos derechos incluyen también el poder de decidir sobre la propia muerte.
Los filósofos liberales, desde John Stuart Mill hasta Ronald Dworkin, han argumentado que la autonomía personal es la base de toda moral civil. Mill lo expresó en Sobre la libertad (1859):
“Sobre sí mismo, sobre su cuerpo y su mente, el individuo es soberano.”
Los defensores de la eutanasia sostienen que, si la libertad protege nuestras decisiones vitales —casarnos, tener hijos, creer o no creer, donar órganos—, también debería proteger nuestra decisión final cuando el sufrimiento vuelve la existencia insoportable.
En 1993, el jurista canadiense Rodrigue Tremblay propuso añadir a la Carta Internacional de Derechos Humanos el “derecho a morir con dignidad”, argumentando que la vida impuesta sin sentido ni esperanza “viola el principio de dignidad tanto como la muerte arbitraria”.
Sin embargo, organismos internacionales como la ONU o la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no han reconocido explícitamente ese derecho. En su jurisprudencia prevalece la interpretación de que el derecho a la vida es absoluto, aunque admite el principio de autonomía médica y consentimiento informado como parte del respeto a la dignidad personal.
Libertad vs paternalismo: quién decide sobre el dolor
El dilema ético central de la eutanasia gira en torno a la libertad de decidir sobre el propio cuerpo frente al paternalismo del Estado o la medicina.
Los defensores de la eutanasia consideran que la intervención estatal o médica en este ámbito es una forma de paternalismo moral, que impone a las personas una idea única de lo que significa vivir bien.
La filósofa estadounidense Margaret Battin, especialista en bioética y autora de Ending Life (2005), sostiene:
“El paternalismo moral que prohíbe la eutanasia presupone que hay un modo correcto de morir. Pero la dignidad no se define desde fuera; se vive desde dentro.”
Los tribunales que han despenalizado la eutanasia —como la Corte Constitucional de Colombia (Sentencia C-239 de 1997) o la Corte Suprema de Canadá (caso Carter vs. Canadá, 2015)— han coincidido en este punto: el Estado no puede obligar a un individuo a vivir una vida que percibe como degradante o carente de sentido, siempre que la decisión sea libre, informada y sin coacción.
La Corte canadiense, por ejemplo, declaró:
“La prohibición de la muerte asistida obliga a algunos a vivir en sufrimiento físico y psicológico intolerable, en violación de su dignidad y autonomía.”
Sin embargo, incluso en los sistemas más liberales, esta libertad no es absoluta. Se exige una evaluación médica rigurosa, para garantizar que la persona actúe con plena conciencia y que su decisión no sea producto de depresión, coerción o abandono.
La compasión como argumento moral
Los partidarios de la eutanasia apelan con frecuencia a la compasión, entendida como empatía activa ante el sufrimiento ajeno. No se trata, dicen, de “matar por piedad”, sino de liberar del dolor cuando ya no hay esperanza de curación.
El médico español Luis Montes, presidente de Derecho a Morir Dignamente (DMD), afirmaba: “El deber del médico no es prolongar la vida biológica a cualquier precio, sino aliviar el sufrimiento. A veces, ese alivio sólo es posible dejando partir.”
Desde la filosofía moral, la compasión aparece como una virtud en la ética de Arthur Schopenhauer, quien sostenía que el único fundamento moral auténtico es “la negación del sufrimiento ajeno”. También en la ética del cuidado de Carol Gilligan, que subraya la dimensión relacional del amor y el acompañamiento.
Sin embargo, la compasión puede ser una trampa semántica. Como recuerda el filósofo español Javier Gafo, referente en bioética católica: “Una compasión que mata deja de ser compasión. La verdadera empatía consiste en compartir el dolor, no en eliminar al que sufre.”
La tensión entre ambas interpretaciones —compasión activa vs. compasión acompañante— atraviesa todo el debate contemporáneo.
El argumento utilitarista: ¿una cuestión de recursos?
Una de las justificaciones más controvertidas a favor de la eutanasia proviene del utilitarismo moderno, la corriente ética fundada por Jeremy Bentham y John Stuart Mill, que sostiene que las acciones son moralmente correctas si producen “la mayor felicidad para el mayor número”.
Bajo esta lógica, algunos argumentan que permitir la eutanasia podría reducir costos médicos y aliviar sistemas de salud saturados. En países como Holanda o Canadá, se ha discutido si los pacientes terminales que eligen morir reducen la presión sobre camas hospitalarias y recursos públicos.
Pero este enfoque es éticamente peligroso. La Doctrina Social de la Iglesia y gran parte de la filosofía humanista lo rechazan frontalmente, porque subordina la dignidad individual a un cálculo de eficiencia. El bioeticista francés Jean-François Mattei, exministro de Salud, advirtió: “Cuando la economía se mezcla con la vida y la muerte, el paso del derecho a morir al deber de morir es cuestión de tiempo.”
La ética personalista propone el criterio contrario: toda vida tiene valor intrínseco, independientemente de su utilidad o productividad. Y aunque los defensores de la eutanasia no siempre comparten el utilitarismo, su coexistencia en el debate político demuestra los riesgos de instrumentalizar el sufrimiento humano.
El dilema jurídico: entre autonomía y protección
Los sistemas jurídicos enfrentan el desafío de equilibrar dos principios constitucionales en aparente tensión:
- El derecho a la vida, fundamento del orden legal.
- El derecho a la autonomía personal, que incluye el consentimiento libre e informado.
En Colombia, la Corte Constitucional interpretó que “la protección de la vida no puede entenderse como imposición del sufrimiento”. En España, el Tribunal Constitucional (2023) declaró que la ley de eutanasia no vulnera la Constitución, ya que “el Estado protege la vida, pero no puede forzar a vivir a quien desea morir dignamente.”
En contraste, México mantiene una visión más restrictiva: el artículo 312 del Código Penal Federal castiga con prisión a quien “cause la muerte por piedad”. Sin embargo, la Ley de Voluntad Anticipada en 14 estados reconoce el derecho del paciente a rechazar tratamientos que prolonguen la agonía, mostrando una apertura parcial hacia la autonomía médica.
El jurista mexicano Sergio López-Ayllón señala: “El reto legal no es decidir si el Estado mata o no, sino si respeta el límite ético entre curar, acompañar y dejar morir.”
Reflexión final: ¿derecho a morir o deber de cuidar?
Los argumentos éticos y jurídicos a favor de la eutanasia apelan a valores nobles: autonomía, libertad, compasión, dignidad. Pero, incluso aceptando su coherencia teórica, no pueden desligarse del contexto social donde se aplican.
En sociedades desiguales, sin acceso universal a medicamentos ni cuidados paliativos, el “derecho a morir” puede volverse una falsa libertad. Como advierte el filósofo español Diego Gracia,
El debate no se agota en una ley, ni en una decisión judicial. Implica redefinir qué significa humanidad: si ser libres para morir, o ser solidarios para cuidar. Quizás, como recordaba san Juan Pablo II en Evangelium Vitae, “La dignidad del hombre no se mide por su autonomía, sino por la mirada de amor que otros le devuelven cuando está más débil.”
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com