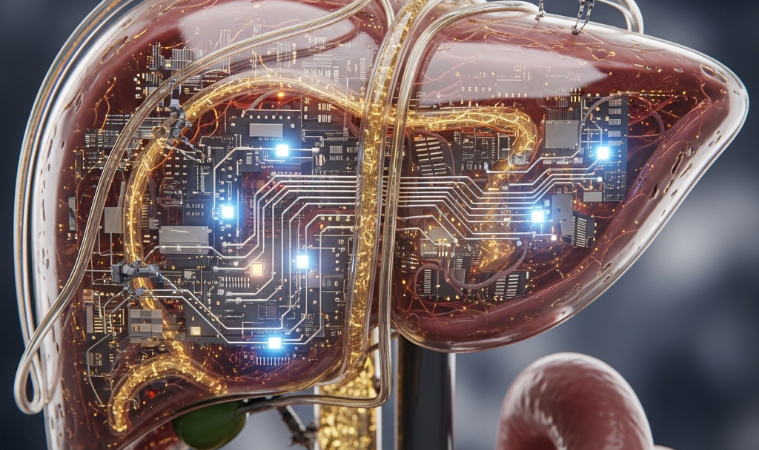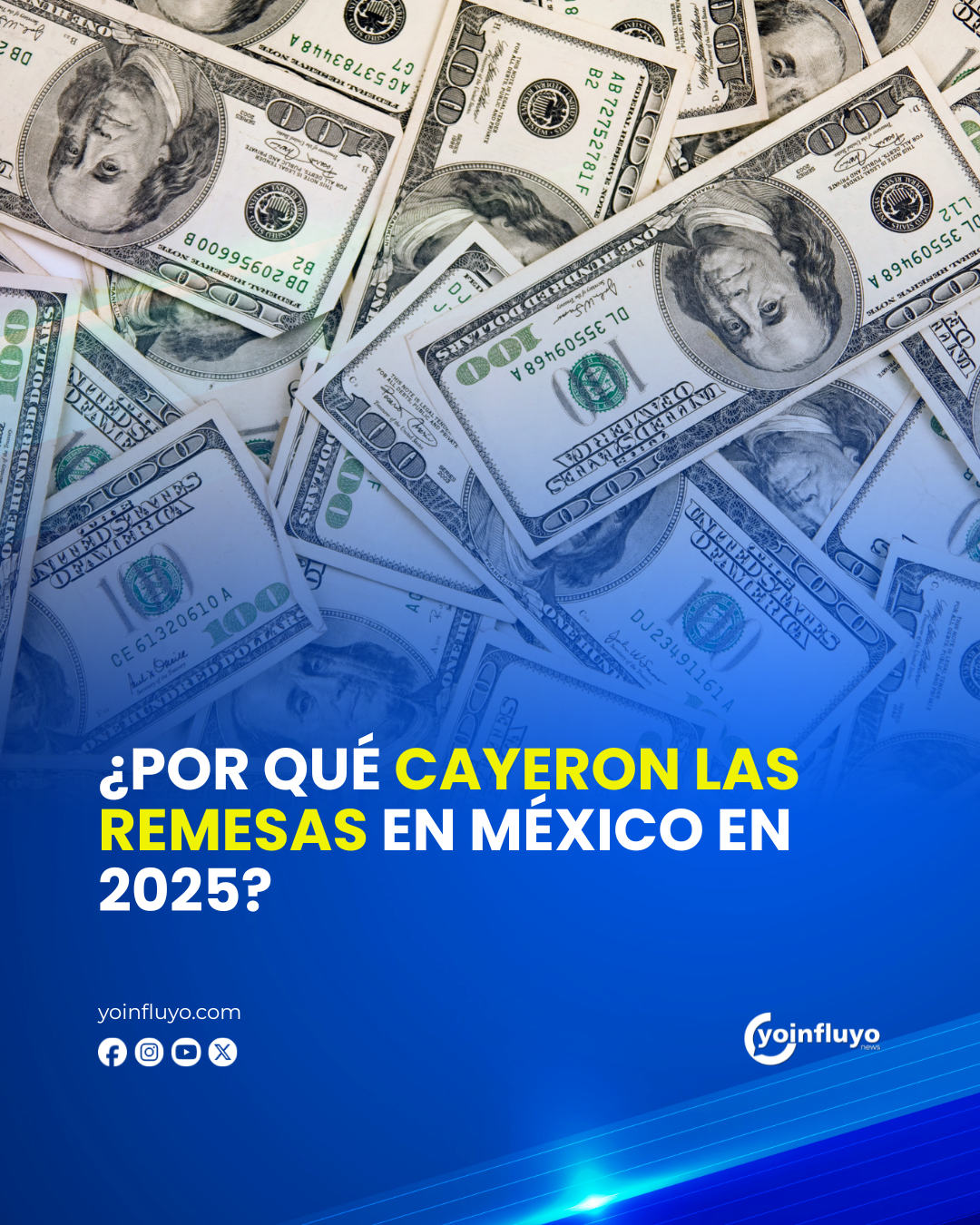En el siglo XXI, la muerte dejó de ser sólo un hecho biológico para convertirse en un terreno de debate político y moral. La palabra “eutanasia” —que durante siglos evocó compasión y tragedia— hoy divide parlamentos, comunidades religiosas y familias enteras.
Mientras algunos países la han legalizado como “acto de libertad personal”, otros la rechazan como una forma encubierta de homicidio o abandono social.
Detrás de cada ley hay una historia: una batalla judicial, un referéndum, una enfermedad incurable que puso rostro humano al dilema. Este mapa mundial muestra cómo y por qué la eutanasia o el suicidio asistido se convirtieron en política pública en distintas partes del mundo.
Europa: el laboratorio moral del mundo occidental
Europa fue la primera región en abrir el debate y legalizar la eutanasia. Hoy, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, España, Suiza y Portugal son sus principales referentes.
Países Bajos: pioneros desde 2002
En 2002, los Países Bajos se convirtieron en el primer país del mundo en legalizar la eutanasia y el suicidio asistido bajo condiciones estrictas. El proceso fue largo: inició en 1973, con el caso de la doctora Truus Postma, quien aplicó una dosis letal a su madre enferma. El tribunal reconoció su “motivación compasiva” y redujo la pena.
Esa sentencia marcó el inicio de un cambio cultural. Tras tres décadas de debate, el Parlamento aprobó la Ley de Terminación de la Vida a Petición Propia y Suicidio Asistido, que exige:
- Solicitud voluntaria, reiterada y consciente del paciente.
- Enfermedad incurable y sufrimiento insoportable.
- Evaluación por un segundo médico.
En 2023, se reportaron 8,720 casos de eutanasia (Ministerio de Salud neerlandés), un 5% de todas las muertes del país. Desde 2023, incluso adolescentes de 12 a 16 años pueden solicitarla con consentimiento parental.
Bélgica: la extensión más amplia (2002)
Ese mismo año, Bélgica aprobó su ley de eutanasia. En 2014 amplió el marco legal permitiendo el procedimiento para menores sin límite de edad, si padecen sufrimientos físicos insoportables y tienen madurez suficiente para decidir.
El caso de Nathan Verhelst, un hombre trans que pidió la eutanasia tras una cirugía fallida, conmocionó al mundo en 2013.
“Ya no quiero seguir viviendo con un cuerpo que me duele tanto como mi alma”, dijo antes de morir con asistencia médica.
El país reporta más de 2,900 casos anuales, según datos de la Comisión Federal de Control y Evaluación de la Eutanasia (2023).
Luxemburgo: un pequeño país, un gran debate (2009)
Luxemburgo legalizó la eutanasia en 2009, tras un enfrentamiento histórico entre el Parlamento y el Gran Duque Enrique, quien se negó a firmar la ley por razones de conciencia. El Parlamento modificó la Constitución para retirar al monarca el poder de veto. Fue un ejemplo mundial de cómo la objeción ética puede coexistir con un Estado laico.
España: la batalla por el “derecho a morir dignamente” (2021)
Tras décadas de debate, España aprobó la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia en marzo de 2021, con 202 votos a favor y 141 en contra.
El caso simbólico fue el de Ramón Sampedro, un marinero gallego tetrapléjico que luchó durante 29 años por obtener permiso para morir. Su historia fue llevada al cine en Mar adentro (2004).
En España, la eutanasia se considera una “prestación sanitaria”, regulada por el sistema público. Entre 2021 y 2023 se registraron 595 solicitudes, la mayoría por enfermedades neuromusculares.
Suiza: la neutralidad también ante la muerte (desde 1942)
Suiza no penaliza el suicidio asistido, siempre que no haya “motivo egoísta”. Organizaciones como Dignitas y Exit acompañan a pacientes —incluso extranjeros— que desean morir. No requiere enfermedad terminal, sólo “sufrimiento insoportable”.
Desde 1998, más de 3,000 personas de distintos países han viajado a Suiza para morir, fenómeno conocido como turismo de la muerte.
Portugal: la ley del vaivén (2023)
Tras cinco vetos presidenciales y una sentencia del Tribunal Constitucional, Portugal finalmente aprobó en 2023 la despenalización de la eutanasia. El presidente Marcelo Rebelo de Sousa, católico declarado, intentó frenar la medida argumentando que “la vida no es disponible”. El Parlamento la ratificó con amplia mayoría.
América: entre la compasión y la controversia
Colombia: el primer país latinoamericano (1997–2015)
En 1997, la Corte Constitucional de Colombia reconoció el derecho a la eutanasia como parte de la dignidad humana. Sin embargo, el Congreso tardó casi dos décadas en regularla.
El primer procedimiento legal se realizó en 2015: Ovidio González, un zapatero con cáncer terminal, fue ayudado a morir bajo supervisión médica.
Desde entonces, la eutanasia en Colombia se aplica con estrictos protocolos. En 2022, la Corte amplió el derecho a personas con sufrimiento físico o psíquico grave, incluso sin enfermedad terminal.
Canadá: la eutanasia como “servicio médico” (2016)
En 2016, Canadá aprobó la Ley de Asistencia Médica para Morir (MAID), tras el caso de Gloria Taylor, paciente con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
La ley permite tanto la eutanasia como el suicidio asistido, y en 2021 se amplió a quienes padecen enfermedades crónicas incurables. En 2024, se prevé incluir incluso trastornos mentales graves, lo que ha desatado fuertes críticas de la ONU y asociaciones médicas.
En 2023, más de 13,000 canadienses murieron mediante MAID, el 4% de las muertes totales del país (Health Canada, 2024).
Estados Unidos: un mosaico estatal
El suicidio asistido no es legal a nivel federal, pero 10 estados y el Distrito de Columbia lo permiten: Oregón, Washington, Vermont, California, Colorado, Maine, Nueva Jersey, Nuevo México, Hawái y Montana (por fallo judicial).
Oregón fue el primero, en 1997, con la Death with Dignity Act. Entre sus reglas:
- El paciente debe ser mayor de 18 años y residir en el estado.
- Debe tener una enfermedad terminal con menos de seis meses de vida.
- Requiere dos solicitudes por escrito y confirmación de dos médicos.
Desde 1998, más de 3,700 personas han usado la ley, la mayoría con cáncer terminal.
Oceanía: el peso del voto ciudadano
Nueva Zelanda: un referéndum histórico (2020)
En 2020, Nueva Zelanda se convirtió en el primer país del mundo en aprobar la eutanasia por voto popular. El 65% de los electores apoyó la End of Life Choice Act, inspirada en el caso de Lecretia Seales, abogada que padecía cáncer cerebral y falleció antes de ver aprobado el proyecto.
La ley entró en vigor en 2021. En su primer año, 257 personas solicitaron el procedimiento.
Australia: legalización estado por estado (2017–2023)
Australia vivió un proceso gradual. Victoria fue el primer estado en aprobar la eutanasia en 2017; después siguieron Australia Occidental, Tasmania, Queensland y Nueva Gales del Sur. En todo el país, el procedimiento se aplica bajo el principio de “muerte voluntaria asistida”.
El caso de David Goodall, científico de 104 años que viajó a Suiza para morir en 2018, aceleró la discusión nacional.
Una tendencia que divide al mundo
El mapa global muestra una realidad: donde el envejecimiento es mayor, la eutanasia gana terreno. Pero también evidencia una fractura ética y cultural.
Europa la asume como autonomía; América Latina como transgresión moral. En África y Asia, la mayoría de los países la prohíben por motivos religiosos o culturales.
El Papa Francisco, en su carta Samaritanus Bonus (2020), advirtió: “La eutanasia es una derrota de la humanidad. No es una respuesta compasiva, sino una rendición ante el sufrimiento.”
Frente a una cultura que asocia dignidad con productividad, la Doctrina Social de la Iglesia recuerda que la vida humana vale siempre, incluso en la fragilidad.
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com