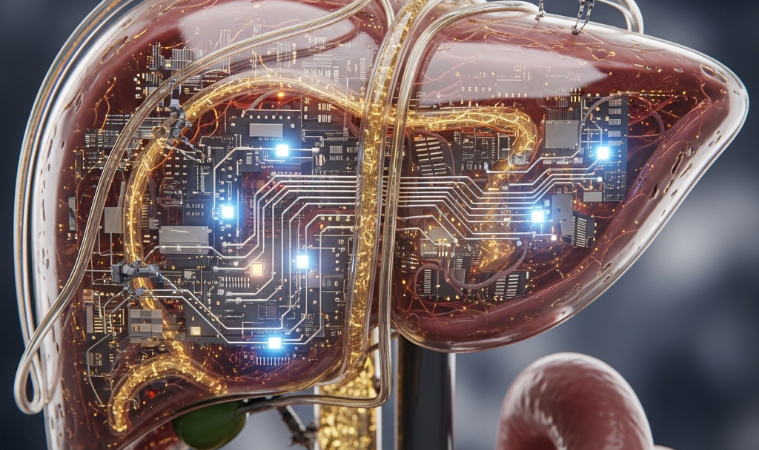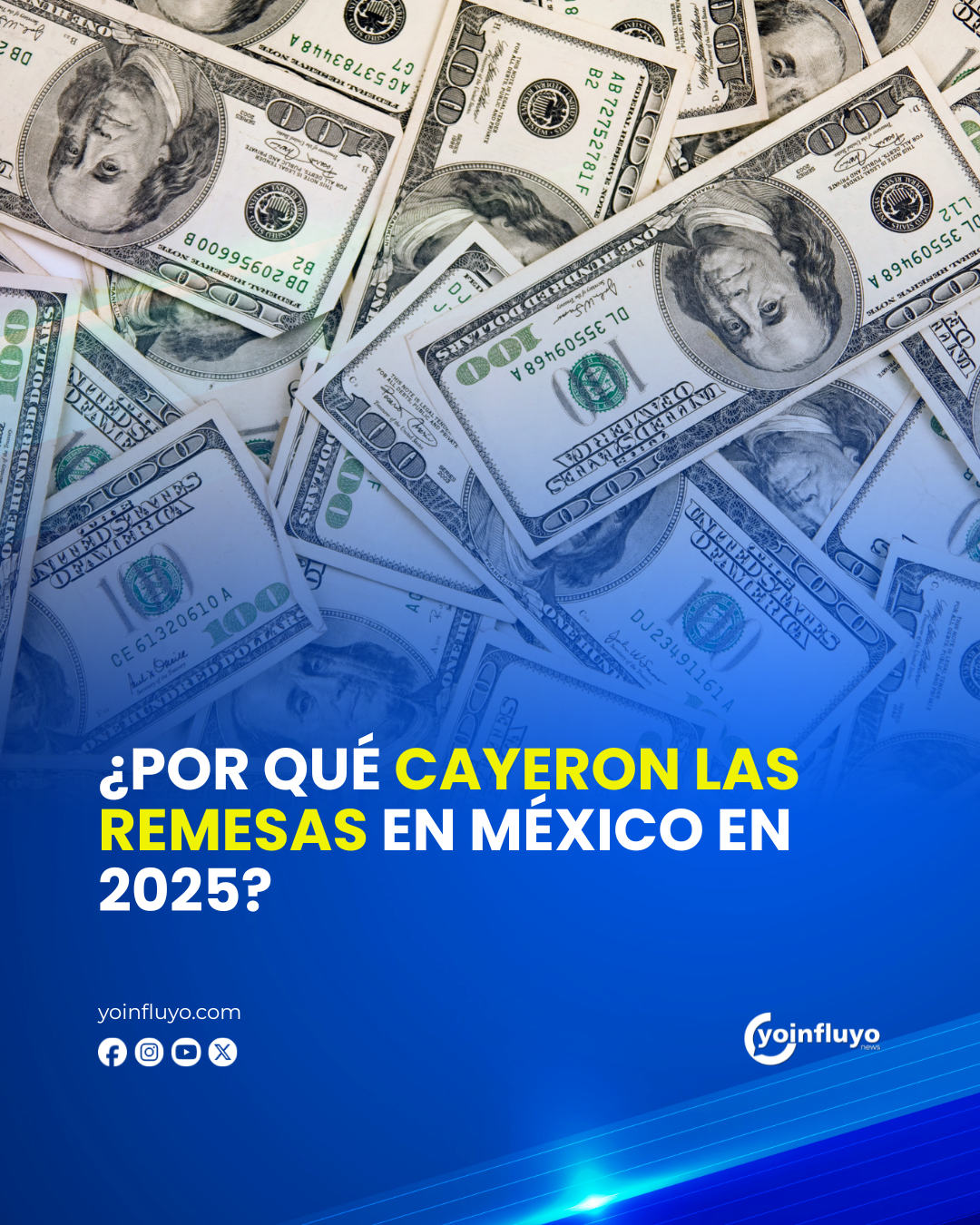Hablar de eutanasia no es hablar de una idea moderna. Es hablar del largo camino que ha recorrido la humanidad intentando responder a una pregunta que la ciencia no ha podido resolver del todo: ¿cómo morir con dignidad?
Desde los filósofos griegos hasta los debates en Naciones Unidas, la reflexión sobre la muerte voluntaria revela la tensión permanente entre el poder sobre la propia vida y el respeto absoluto a la existencia humana.
Lo que hoy se presenta como un “derecho individual” fue, durante siglos, una cuestión filosófica, moral y religiosa. Su evolución —desde la aceptación del suicidio en Roma hasta la condena del “programa T4” nazi— explica por qué la eutanasia actual sigue siendo una línea roja ética que el mundo observa con cautela.
Grecia y Roma: la muerte como elección filosófica
En el mundo antiguo, la idea de decidir el momento de la muerte no era extraña. Sócrates, Platón y Epicuro hablaron del tema con matices. Para Platón, el suicidio era condenable salvo en casos extremos; para los estoicos, en cambio, podía ser una forma de virtud.
Séneca, el filósofo romano, lo expresó con crudeza y serenidad: “El sabio vivirá mientras deba, no mientras pueda. Cuando la razón lo exija, saldrá de la vida como de una habitación llena de humo.”
En Esparta, los recién nacidos con malformaciones eran abandonados, en un intento de preservar la “pureza” del pueblo. En Roma, los esclavos y ancianos enfermos eran, a veces, sacrificados “por piedad”. La idea de la “muerte buena” no se basaba en la dignidad del enfermo, sino en la utilidad social del individuo.
En la Grecia clásica, el juramento hipocrático estableció por primera vez un límite: “No daré a nadie una droga mortal, ni siquiera si me la piden.”
Esta frase fundó la ética médica que aún hoy rige el principio de no maleficencia, piedra angular de la medicina.
Edad Media: la vida como don divino
Con el cristianismo, la percepción de la vida cambió radicalmente. Ya no era un bien sobre el que el individuo tenía dominio, sino un don de Dios. Terminarla voluntariamente era un acto de rebelión contra el Creador.
San Agustín lo definió en La ciudad de Dios:
“No nos está permitido matarnos a nosotros mismos, aunque suframos, porque la vida es un don que sólo Dios puede retirar.”
Durante la Edad Media, el suicidio fue considerado pecado grave y delito civil. Los cuerpos de quienes se quitaban la vida eran enterrados fuera de los cementerios, y sus bienes confiscados. La eutanasia —aunque no se llamara así— era inconcebible dentro de una cosmovisión donde el sufrimiento tenía sentido redentor.
Los monasterios y hospitales medievales comenzaron, sin embargo, a desarrollar una idea alternativa: el acompañamiento del moribundo. Nacieron las primeras “casas de agonizantes” y la atención espiritual al enfermo terminal, antecedentes de los actuales cuidados paliativos.
Renacimiento e Ilustración: el hombre como medida de todas las cosas
El Renacimiento revalorizó la autonomía humana. Filósofos como Francis Bacon acuñaron el término “euthanasia” en su sentido moderno, describiéndola como “una muerte dulce y tranquila”. Para Bacon, el médico debía “suavizar el tránsito”, no provocarlo, pero sí aliviar el sufrimiento.
La Ilustración (siglo XVIII) trajo consigo la exaltación de la razón individual y la libertad sobre el cuerpo. Sin embargo, ni Voltaire, Rousseau ni Kant apoyaron la eutanasia activa. Kant, especialmente, fue tajante: “El hombre no puede disponer de su vida, pues le pertenece a la humanidad, no a él mismo.”
En esta etapa se consolidó el ideal de que la vida humana tiene valor intrínseco y no depende de su utilidad o placer. Pero la semilla del control racional sobre el cuerpo —y sobre la muerte— había sido sembrada.
Siglo XIX: la ciencia ante el dolor
Con los avances médicos del siglo XIX —anestesia, antisepsia, cirugía— el sufrimiento físico comenzó a ser combatido. La eutanasia pasó de ser un tema filosófico a una cuestión médico-científica.
En 1870, el médico inglés Samuel Williams propuso por primera vez el uso de morfina o cloroformo para “acelerar la muerte sin dolor” en pacientes incurables. El término “eutanasia” se consolidó con un sentido práctico: provocar la muerte para aliviar el sufrimiento.
A inicios del siglo XX, en algunos países como Reino Unido y Estados Unidos, surgieron movimientos eugenésicos que mezclaban la compasión con el control social. Se debatía abiertamente si debía “permitirse morir” a los enfermos mentales o terminales.
El horror del siglo XX: el “Programa T4” nazi
El momento más oscuro de la historia de la eutanasia ocurrió bajo el régimen nazi. En 1939, Adolf Hitler firmó una orden secreta para eliminar a los “individuos incurables” —niños discapacitados, enfermos mentales, ancianos y heridos de guerra— bajo el eufemismo de “muerte por compasión”.
Este plan, conocido como Aktion T4, se presentó como un acto médico, pero fue un crimen sistemático:
- Más de 275,000 personas fueron asesinadas con gas o inyecciones letales.
- Los médicos firmaban “certificados de muerte natural”.
- Los cuerpos eran cremados y las familias recibían cartas falsas informando “fallecimiento por enfermedad”.
El filósofo alemán Karl Jaspers, tras la guerra, escribió: “El programa de eutanasia destruyó la ética médica europea. La medicina dejó de curar y comenzó a decidir quién merecía vivir.”
La Nuremberg Code (1947) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) nacieron en respuesta directa a estos crímenes, reafirmando el principio de que nadie puede ser privado de la vida, ni siquiera por motivos médicos o humanitarios.
Después del horror: el resurgir del debate
Tras la Segunda Guerra Mundial, la palabra “eutanasia” quedó estigmatizada. No obstante, en las décadas de 1960 y 1970, con la secularización y el avance de la bioética, el tema regresó al debate público, ahora con una connotación distinta: la autonomía del paciente terminal.
El caso de Karen Ann Quinlan (EE.UU., 1975), una joven en coma irreversible cuyo padre pidió desconectarla del respirador, marcó un precedente. Los tribunales autorizaron el retiro del soporte vital y nacieron las primeras leyes de voluntades anticipadas.
A partir de los años 2000, países como Países Bajos (2002), Bélgica (2002), Canadá (2016) y Colombia (2015) legalizaron distintas formas de eutanasia o suicidio asistido. Sin embargo, los recuerdos del T4 siguen siendo un freno ético: toda legislación moderna insiste en la voluntariedad y supervisión médica, precisamente para evitar los abusos del pasado.
En México, donde la eutanasia sigue prohibida, la Ley de Voluntad Anticipada (2008, CDMX) permite rechazar tratamientos que prolonguen el sufrimiento.
El doctor Armando Castañón, especialista en bioética del Hospital ABC, comenta: “En nuestra cultura, el trauma europeo del siglo XX pesa. La palabra ‘eutanasia’ aún evoca asesinato. Pero también nos obliga a reflexionar: ¿cómo acompañamos al que sufre sin eliminarlo?”
En la visión cristiana y mexicana, la muerte se vive no como un fracaso médico, sino como una transición acompañada, con familia, fe y comunidad.
A lo largo de 25 siglos, la eutanasia ha pasado de ser virtud filosófica a pecado medieval, de ideal científico a crimen ideológico. Hoy sigue siendo el espejo donde cada sociedad se mira para decidir cuánto valora realmente la vida.
La historia muestra que cuando la muerte se convierte en una decisión técnica, la humanidad corre el riesgo de olvidar que ninguna vida pierde su valor por estar enferma, débil o anciana.
La verdadera civilización no se mide por su poder sobre la muerte, sino por su compasión ante el que sufre.
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com