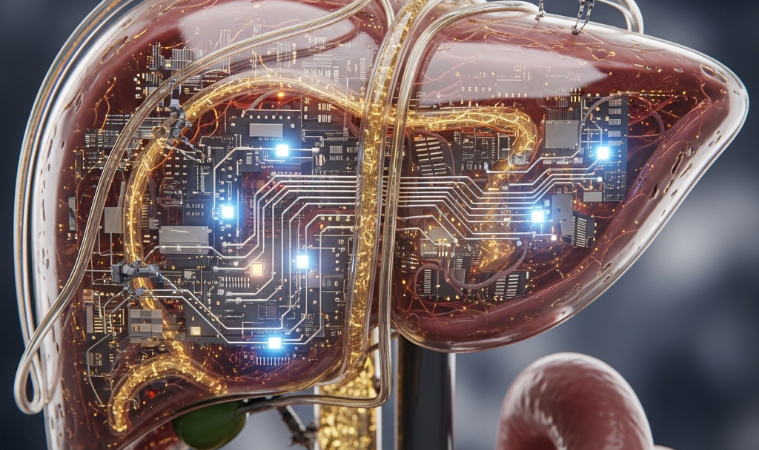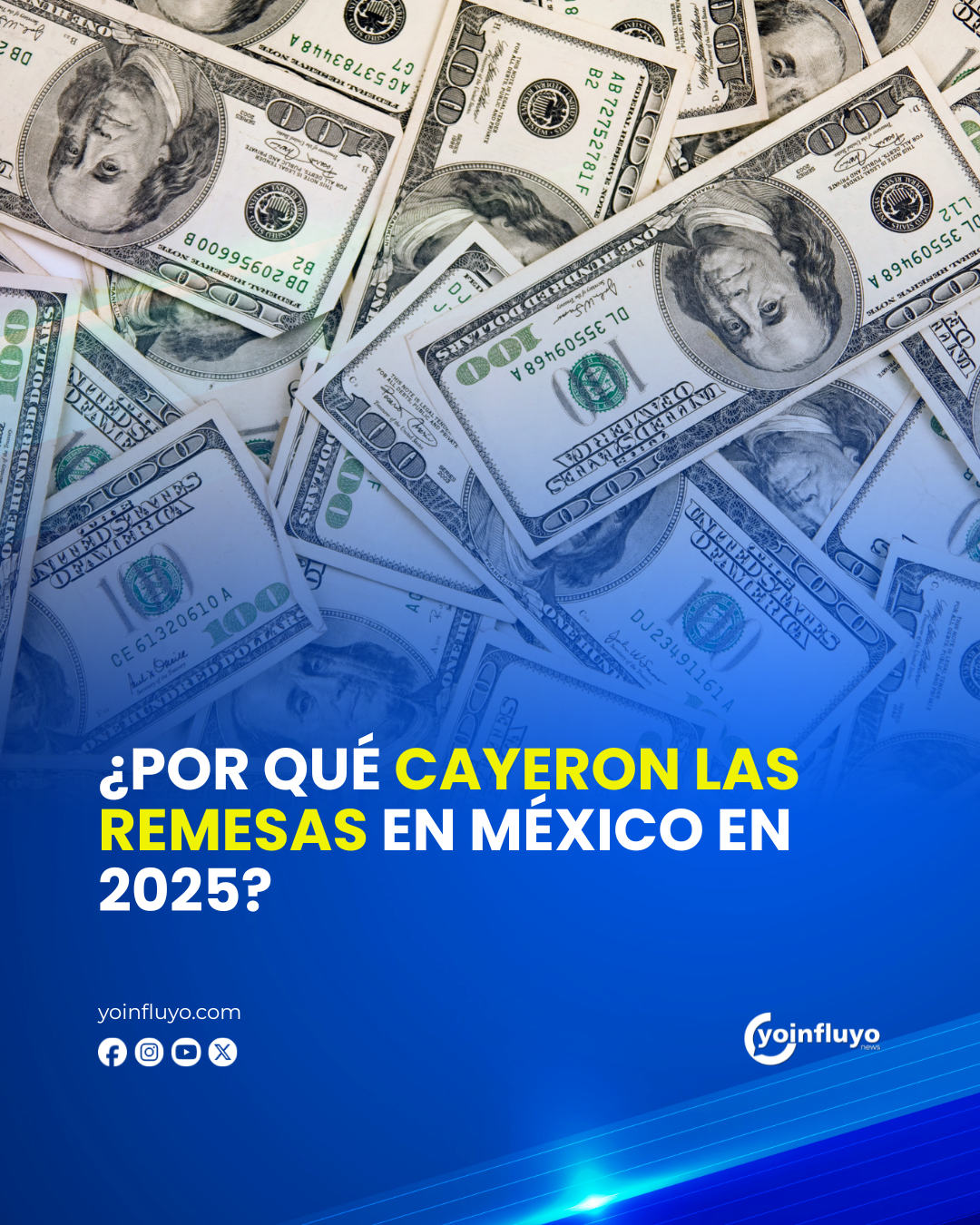Hablar de eutanasia es hablar de una de las fronteras más sensibles entre la vida y la muerte, entre la libertad individual y el deber colectivo de proteger la existencia humana. En los últimos años, el tema ha pasado de ser tabú médico a convertirse en un debate global con implicaciones legales, éticas y religiosas. Sin embargo, la confusión terminológica persiste: ¿qué entendemos realmente por eutanasia?, ¿es lo mismo que suicidio asistido?, ¿qué diferencia existe entre “dejar morir” y “provocar la muerte”?
Estas preguntas no son meramente teóricas. En países como Bélgica, Países Bajos, Canadá o Colombia —donde distintas formas de eutanasia se han legalizado— la discusión pública ha transformado la práctica médica y el sentido mismo de la dignidad humana. En México, el debate apenas comienza, entre la presión por los “derechos individuales” y la defensa de la vida como valor inalienable.
¿Qué significa realmente eutanasia?
El término “eutanasia” proviene del griego eu (buena) y thanatos (muerte), literalmente “buena muerte”. Originalmente, en la Grecia clásica, se refería al arte de morir con serenidad. No implicaba necesariamente intervención médica, sino aceptación filosófica del final.
En el siglo XX, el término se resignificó para referirse al acto deliberado de provocar la muerte de una persona que padece sufrimientos graves, incurables o irreversibles, con el fin de evitarle dolor. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Comité de Bioética de la UNESCO, la eutanasia implica tres elementos centrales:
- Intención explícita de causar la muerte.
- Consentimiento de la persona (o de sus representantes legales).
- Motivación de aliviar un sufrimiento extremo.
No obstante, el debate moral surge precisamente del primer punto: el acto de provocar la muerte, por más compasivo que parezca, implica una acción directa que interrumpe un proceso vital.
Eutanasia activa: cuando la acción provoca la muerte
La eutanasia activa se refiere al acto mediante el cual un médico, enfermero o familiar administra directamente una sustancia letal —como barbitúricos o inyecciones de cloruro de potasio— con la finalidad de causar la muerte de un paciente.
En los Países Bajos, donde la eutanasia activa está regulada desde 2002, un médico puede aplicar una dosis letal si se cumplen ciertos criterios: sufrimiento insoportable, petición voluntaria y enfermedad incurable. En 2023, más de 8,700 personas fueron sometidas a eutanasia bajo supervisión estatal (Ministerio de Salud de los Países Bajos, 2024).
En Bélgica, incluso menores de edad pueden solicitarla bajo condiciones extremas, hecho que ha generado fuertes reacciones internacionales y divisiones éticas.
Desde la perspectiva jurídica, la eutanasia activa es considerada homicidio consentido en casi todos los países donde no está regulada. En México, el Código Penal Federal (art. 312) castiga con prisión a quien “cause la muerte por piedad” a otro, aun con su consentimiento.
Eutanasia pasiva: dejar que la muerte ocurra
La eutanasia pasiva consiste en retirar o suspender tratamientos médicos que mantienen con vida al paciente, como respiradores artificiales, alimentación asistida o medicación prolongada, permitiendo que la enfermedad siga su curso natural.
A diferencia de la activa, en este caso no se provoca la muerte, sino que se deja de impedirla. Es una práctica frecuente en cuidados intensivos y geriatría avanzada, y suele confundirse con abandono médico, aunque no lo es: su objetivo no es matar, sino evitar el ensañamiento terapéutico.
La familia de Terri Schiavo, en Estados Unidos, protagonizó uno de los casos más mediáticos. Tras 15 años en estado vegetativo, los tribunales autorizaron en 2005 desconectarla del soporte vital, desatando un debate mundial sobre el derecho a morir y el papel del Estado.
En México, los cuidados paliativos y el rechazo de tratamientos desproporcionados son legales bajo la Ley General de Salud (art. 166 Bis), que reconoce el derecho del paciente a no prolongar su agonía mediante medios artificiales.
Suicidio asistido: cuando el médico provee los medios
El suicidio médicamente asistido ocurre cuando el propio paciente toma la decisión y realiza el acto que causa su muerte, generalmente con la asesoría o provisión de medios por parte de un profesional de salud.
El caso del Dr. Jack Kevorkian, apodado “Doctor Muerte” en EE.UU., quien entre 1990 y 1999 ayudó a morir a más de 130 pacientes terminales. Él no los mataba directamente, sino que diseñaba dispositivos para que ellos mismos activaran la dosis letal.
En países como Suiza (donde opera la organización Dignitas), el suicidio asistido está permitido desde 1942, siempre que no exista motivación egoísta. En contraste, en México y casi toda América Latina, sigue tipificado como homicidio o auxilio al suicidio, con penas de 2 a 12 años de prisión.
Diferencias éticas y jurídicas
La línea entre permitir morir y causar la muerte es el punto más complejo del debate. La bioética contemporánea distingue entre:
- Omisión (dejar morir sin obstaculizar la naturaleza).
- Comisión (provocar la muerte activamente).
El filósofo español Javier Gafo Fernández, referente en bioética católica, señalaba que “la eutanasia activa rompe el vínculo médico-paciente, pues convierte al sanador en ejecutor”. La medicina, por definición, tiene como fin curar, aliviar y acompañar, nunca suprimir la vida.
En hospitales paliativos mexicanos como el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) o el Hospital Civil de Guadalajara, los especialistas señalan que más del 70% de los pacientes terminales pueden alcanzar una muerte sin dolor con manejo adecuado del sufrimiento.
“Cuando controlamos el dolor, la mayoría ya no pide morir, sino despedirse en paz”, explica la doctora Patricia García, especialista en cuidados paliativos del INCan. “Lo que muchos confunden con dignidad no es morir, sino dejar de sufrir. Y eso se logra con atención, no con inyección”, agrega.
El P. Francisco Nahuel, capellán hospitalario, coincide: “La respuesta cristiana al sufrimiento no es eliminar al que sufre, sino acompañarlo con amor hasta el final”.
La Iglesia Católica considera la eutanasia —activa o pasiva directa— como una forma de homicidio, incluso si se hace por compasión. El Catecismo (n. 2277) afirma: “Cualesquiera que sean los motivos o los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es moralmente inaceptable.”
Sin embargo, distingue el rechazo de tratamientos desproporcionados, que sí es legítimo. La Carta Samaritanus Bonus (Congregación para la Doctrina de la Fe, 2020) recalca que “la verdadera compasión no elimina la vida, sino el dolor”, y pide fortalecer los cuidados paliativos como alternativa humanizadora.
En un mundo envejecido —la ONU prevé que el 16% de la población mundial tendrá más de 65 años en 2050—, la tentación de “normalizar” la eutanasia crece bajo la lógica del costo-beneficio. Pero detrás de cada decisión hay una vida única, irrepetible, con su propio valor intrínseco.
Más que promover la muerte “por compasión”, urge fortalecer una cultura de acompañamiento, atención médica integral y sentido de trascendencia. Como decía san Juan Pablo II en Evangelium Vitae:
“El derecho a morir con dignidad no es el derecho a matar ni a ser matado, sino el derecho a vivir con dignidad hasta el último instante.”
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com