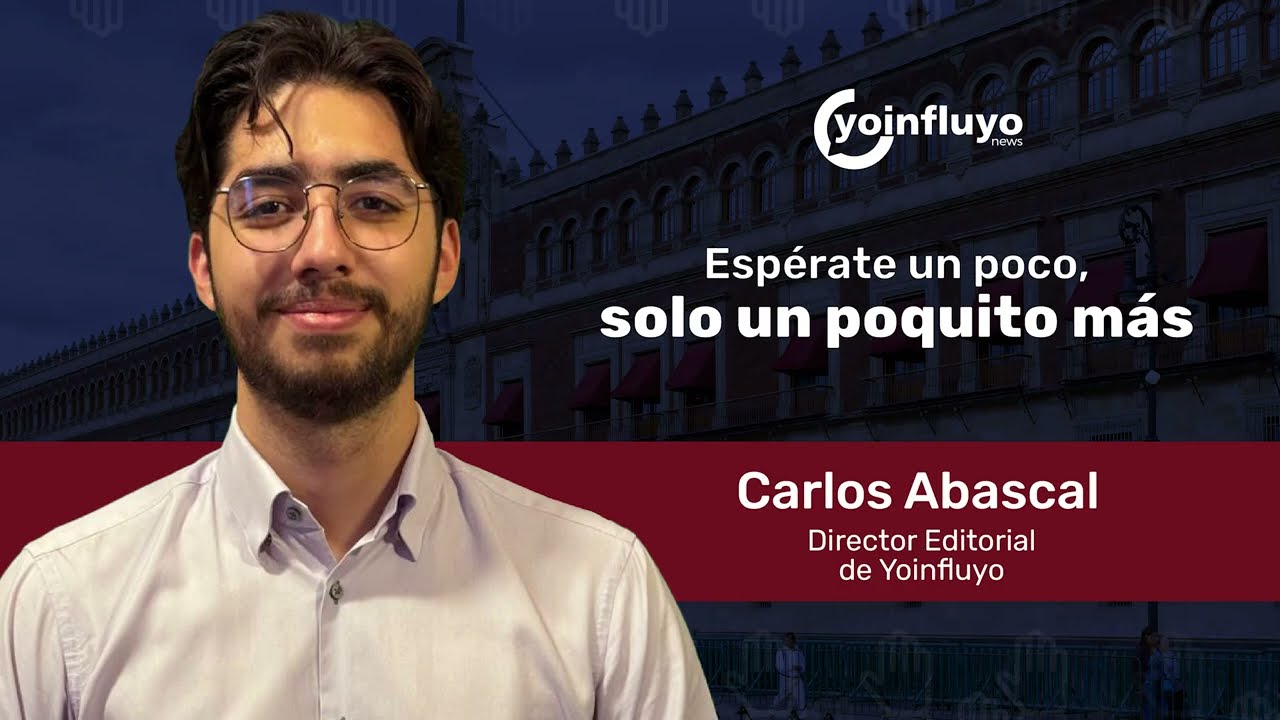Cada primero y segundo de noviembre, miles de veladoras iluminan calles, altares y avenidas en distintos puntos del país. Entre flores, incienso y rezos, una figura esquelética vestida de túnicas brillantes recibe ofrendas y plegarias: es la Santa Muerte, una de las expresiones religiosas más polémicas y fascinantes de México.
Lejos de ser un fenómeno reciente, su culto refleja siglos de sincretismo, resistencia y espiritualidad popular. Surgida entre el choque de las creencias prehispánicas y la religiosidad colonial, la Santa Muerte ha pasado de la clandestinidad a la visibilidad pública, simbolizando tanto devoción como desafío a la ortodoxia religiosa.
Una figura entre la historia y la tradición
La veneración a la Santa Muerte en México se ha consolidado como una manifestación cultural profundamente arraigada en la identidad nacional. Representada como un esqueleto, la Santa Muerte simboliza protección, auxilio en la adversidad y guía espiritual, aunque su culto ha sido objeto de controversia y censura.
Su origen mezcla elementos prehispánicos y europeos. Mientras los antiguos pueblos mesoamericanos concebían la muerte como parte natural del ciclo vital, los colonizadores trajeron una visión cristiana marcada por el pecado y el temor. Fue en la época colonial cuando surgieron las primeras referencias a esta devoción, en una calle del Centro Histórico de la Ciudad de México conocida como De la Santa Muerte, donde se ofrecían rezos para que los enfermos tuvieran una muerte en paz.
Con el tiempo, las representaciones esqueléticas se expandieron, influenciadas por deidades como Mictlantecuhtli, señor del inframundo mexica. No obstante, la figura moderna de la Santa Muerte tomó fuerza a mediados del siglo XX, especialmente entre los años 50 y 60, con la aparición de estampas y figurillas. Para los años 90, la devoción alcanzó un auge sin precedentes, impulsada por la crisis económica y la reforma de la Ley de Asociaciones Religiosas que amplió la libertad de culto.
En 2005, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) revocó el registro legal de la organización dedicada a su culto, argumentando que desviaba los objetivos de las leyes sobre asociaciones religiosas. Sin embargo, lejos de desaparecer, la devoción siguió creciendo, consolidándose como un símbolo de resistencia espiritual frente a la marginación y la crisis social.
El rostro contemporáneo de la Santa Muerte
Hoy, el culto a la Santa Muerte ha trascendido su antigua asociación con la delincuencia o los sectores marginales para convertirse en un fenómeno cultural presente en distintos estratos sociales y regiones de Latinoamérica. Su figura se ha integrado en la vida cotidiana de comunidades populares, comerciantes, migrantes y personas que buscan refugio espiritual ante la incertidumbre.
El sociólogo Bernardo Barranco la define como una “manifestación religiosa de los problemas sociales en México”, pues ofrece sentido y consuelo a sectores que se sienten excluidos de la religión institucional. En sus múltiples formas —como mujer vestida con túnicas brillantes o como monje encapuchado con guadaña—, la Santa Muerte representa una fuerza neutral que escucha a todos, sin importar condición o pasado.
Su culto ha encontrado eco especialmente entre sexoservidoras, personas LGBT, comerciantes ambulantes y comunidades empobrecidas, que ven en ella una aliada ante la injusticia y la adversidad. Estas prácticas, aunque frecuentemente estigmatizadas, revelan un sincretismo donde conviven rezos católicos, ofrendas prehispánicas y rituales urbanos.
En el marco de la pandemia de COVID-19, la devoción experimentó un auge notorio, con miles de fieles que acudieron a pedir protección y salud. Los altares multiplicados en calles, hogares y negocios son testimonio de cómo esta figura ha adquirido una relevancia espiritual profunda en momentos de crisis.
Una fe al margen de la religión oficial
La Santa Muerte representa uno de los principales puntos de fricción entre la religiosidad popular y las instituciones eclesiásticas. La Iglesia Católica y diversas denominaciones cristianas han condenado su veneración, considerándola contraria a los dogmas sobre la vida eterna y la resurrección.
El debate gira en torno a la personificación de la muerte como entidad sagrada, algo que la teología cristiana rechaza. No obstante, los devotos sostienen que su culto no contradice al catolicismo, sino que lo complementa desde una visión sincrética. Para ellos, la Santa Muerte no juzga ni impone normas morales: ofrece compañía y consuelo.
Una de las figuras más representativas del culto contemporáneo es ‘Doña Queta’, quien en 2001 instaló el primer altar público en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México. Su iniciativa marcó un punto de inflexión, al llevar una práctica hasta entonces oculta al espacio público.
También destacó David Romo Guillén, quien intentó formalizar la religión con la construcción de una catedral dedicada a la Santa Muerte. Sin embargo, su posterior condena por delitos graves afectó la legitimidad del movimiento y reforzó su estigmatización social.
A pesar de las críticas, la expansión de templos, altares y rituales evidencia la fuerza de una fe que combina lo antiguo con lo urbano, lo prohibido con lo sagrado.
Críticas, riesgos y debates en torno al culto
A lo largo de su historia, la Santa Muerte ha sido objeto de intensas críticas, controversias y debates públicos que reflejan las tensiones entre fe popular, legalidad y moral religiosa. Su naturaleza híbrida — a medio camino entre lo sagrado y lo profano — ha generado cuestionamientos tanto de las instituciones eclesiásticas como de las autoridades civiles.
La Iglesia católica ha sido una de las principales voces críticas del culto, al considerarlo contrario a los principios del cristianismo. Desde el Vaticano, distintos pontífices han condenado su adoración por asociarla con la idolatría y la banalización de la muerte. Para la jerarquía católica, la figura de la Santa Muerte representa una distorsión espiritual: un símbolo que promueve la desesperanza y el miedo, en lugar de la fe en la resurrección.
En este sentido, la Iglesia argumenta que la muerte no puede ser objeto de culto, ya que se trata de una consecuencia del pecado y no de una entidad divina. Esta visión contrasta directamente con la perspectiva de los devotos, quienes ven en ella una fuerza neutral, justa y protectora.
En el ámbito social, los críticos sostienen que el culto podría normalizar la violencia o romantizar la ilegalidad, especialmente entre sectores vulnerables donde la Santa Muerte se ha convertido en símbolo de justicia alternativa y protección ante la desigualdad. Otros señalan el riesgo de su comercialización: la venta masiva de imágenes, altares y objetos “milagrosos” en mercados y ferias ha transformado en negocio lo que para muchos sigue siendo una práctica de fe sincera.
No obstante, especialistas como el sociólogo Bernardo Barranco subrayan que más allá del debate moral, el auge de la Santa Muerte es un reflejo de la crisis de representación religiosa en México. En un contexto donde las iglesias tradicionales no alcanzan a responder a las necesidades emocionales y materiales de amplios sectores de la población, la Santa Muerte ofrece una respuesta directa, sin juicios y sin intermediarios.
Así, entre la devoción y la polémica, el culto sigue avanzando. Para unos es una amenaza a la fe institucional; para otros, un refugio espiritual frente al abandono. En ambos casos, su presencia revela una verdad innegable: la muerte, en México, no se esconde, se venera.
El significado social de una devoción viva
Más allá del culto religioso, la Santa Muerte refleja una identidad social incluyente. En ella, hombres y mujeres marginados encuentran refugio espiritual y sentido de pertenencia. Su culto representa un espacio donde convergen la fe, la resistencia y la necesidad de justicia.
Los devotos mantienen una relación personal con la figura, a la que le hablan, comparten bebidas, realizan oraciones y hacen ofrendas. Le piden salud, protección o éxito económico, confiando en su imparcialidad.
El culto varía según la región: mientras en el centro del país predominan los altares caseros, en el norte y sur existen templos y procesiones. A pesar de las diferencias, el respeto es un elemento común: los fieles no temen a la muerte, sino que la aceptan como parte de la vida.
Con raíces que se remontan a las culturas prehispánicas y una presencia fortalecida por las crisis contemporáneas, la Santa Muerte es hoy un símbolo de la religiosidad popular mexicana, un reflejo de su historia, sus contradicciones y su inquebrantable vínculo con la muerte.
La fe que no muere
La Santa Muerte encarna la complejidad espiritual de México: un país donde la muerte no se teme, sino que se venera. Su expansión, pese al rechazo institucional, demuestra cómo las crisis económicas, la desigualdad y la búsqueda de consuelo moldean nuevas formas de fe.
Más que un culto marginal, la Santa Muerte representa una respuesta simbólica al abandono y a la exclusión social. En ella, millones encuentran no solo protección, sino también reconocimiento. Es la muestra de que, en México, la muerte sigue siendo parte viva de la identidad nacional.
Te puede interesar: Fiebre mundialista: boletos 2026 al límite
Facebook: Yo Influyo