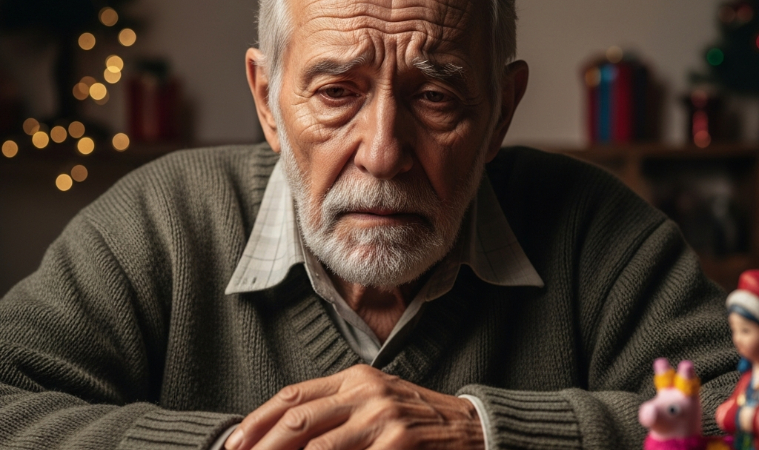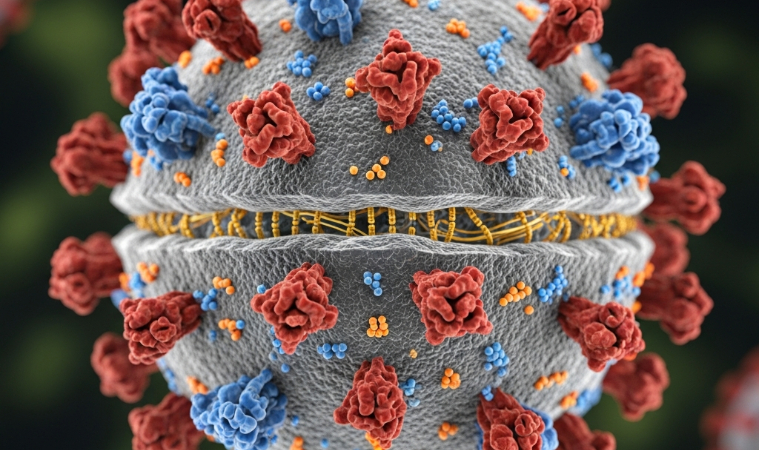En un mundo cada vez más interconectado, el fenómeno migratorio se presenta como uno de los retos más acuciantes y complejos. Jóvenes entre 18 y 35 años, muchos mexicanos, están familiarizados con las historias de quienes dejan su hogar, cruzan fronteras y se enfrentan a sistemas desconocidos. La cuestión no es únicamente si se cruza o no, sino cómo se cruza: bajo qué políticas, con qué protección, y bajo qué valores que respeten la dignidad humana. Desde la perspectiva de la International Organization for Migration (OIM) y la Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (ACNUR), la clave está en estructurar la migración de forma segura, ordenada y regular. Por ello, el presente artículo examina primero las políticas nacionales – sus ciclos de apertura y restricción – luego avanza al derecho internacional, los pactos globales, los derechos humanos de las personas migrantes y finalmente propone una hoja de ruta concretada desde los valores del bien común, la solidaridad y la legalidad.
Políticas nacionales: ciclos de apertura y restricción
Las políticas migratorias de los países de destino suelen oscilar entre etapas de apertura y etapas de restricción, en respuesta a factores económicos, sociales y políticos. Vayamos por partes.
Estados Unidos
La historia de las leyes migratorias de los Estados Unidos muestra cambios dramáticos. Por ejemplo, la Immigration Act of 1924 estableció cuotas nacionales y vetó inmigrantes de Asia, marcando una era de restricción severa. Posteriormente, la Immigration and Nationality Act of 1965 reorientó la política eliminando la fórmula de origen nacional. En años recientes, se observa nuevamente una fuerte presión hacia la restricción (vallas, políticas de deportación) incluso cuando la necesidad económica requeriría apertura. Esta tensión es un ejemplo claro del “ciclo” migratorio: en momentos de auge económico y necesidad de mano de obra suele haber mayor apertura; en periodos de crisis o política interna compleja, la reacción es recortar admisiones o endurecer controles.
Canadá y Australia
Países como Canadá y Australia adoptaron durante décadas políticas más abiertas, basadas en un sistema de puntos para inmigrantes con habilidades, integración y reasentamiento de refugiados. Por ejemplo, Canadá recientemente anunció una reducción de admisiones para 2024 ante tensiones en vivienda e infraestructura. Australia, tras superar su política australiana blanca (“White Australia Policy”), ha oscilado entre apertura económica y endurecimiento frente a refugiados.
Europa, el Golfo y América Latina
En Europa, el European Union (UE) ha experimentado oleadas de apertura (por ejemplo tras crisis migratoria de 2015) y luego fuertes reacciones de cierre (vallas, acuerdos con terceros países). En los países del Golfo y algunos de América Latina, la política migratoria también alterna: en momentos de boom económico (construcción, petróleo) se abre el mercado; en crisis, se implementan campañas de expulsión o restricciones.
Lo que muestra la experiencia
Este ciclo de apertura–restricción guarda relación con realidades económicas, políticas y sociales. Para la perspectiva humanista, esta alternancia debería inspirar una reflexión moral: ¿cómo responder con coherencia a la dignidad de la persona migrante más allá de la utilidad o del miedo? Porque la migración no es sólo un flujo de mano de obra: es un movimiento de personas con derechos, expectativas, vulnerabilidades y dignidad.
Derecho internacional: Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 / Protocolo de 1967 relativo al Estatuto de los Refugiados y el principio de non-refoulement
El derecho internacional configura un ámbito clave donde las personas migrantes encuentran protección, especialmente cuando huyen de persecución o peligro.
Las bases normativas
La Convención de 1951, y su Protocolo de 1967, constituyen el marco jurídico esencial para la protección de refugiados. Según la United Nations High Commissioner for Refugees (ACNUR), la Convención establece el principio de non-refoulement: “ningún refugiado será devuelto al territorio donde su vida o libertad se vean amenazadas”. El documento académico de la International Committee of the Red Cross (ICRC) señala que el principio se aplica incluso extraterritorialmente cuando un Estado ejerce control sobre la persona.
¿Qué significa “non-refoulement”?
En la práctica, el principio prohíbe que un Estado expulse o rechace a una persona en riesgo de persecución, tortura u otras formas de trato inhumano. Este mecanismo es fundamental para salvaguardar la dignidad de quien migra huyendo del terror, de la guerra o de daño grave.
Aunque vigentes, estos instrumentos tienen matices: muchas personas migrantes no se encuadran como refugiadas según el criterio de 1951 (persecución por motivos específicos), sino como migrantes económicos o víctimas de desplazamiento mixto. Además, la aplicación efectiva del non-refoulement depende de la voluntad y capacidad del Estado. La actual labor de protección es, en muchos casos, incompleta.
Desde la perspectiva de valores y legalidad, el Estado soberano debe conservar su capacidad de definir la política migratoria, pero esa soberanía no puede estar reñida con el deber de respeto a la vida y dignidad humana. Como lo enseña la Doctrina Social de la Iglesia: “la persona humana y su dignidad están en el centro de toda política”.
Pactos de 2018: Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (GCM)
En diciembre de 2018 se adoptó el GCM (por sus siglas en inglés), un instrumento de cooperación internacional clave.
El GCM es “el primer acuerdo mundial intergubernamental” que aborda la migración en todas sus dimensiones. El documento contiene 23 objetivos (objetivo 23 es: “fortalecer la cooperación internacional y las asociaciones mundiales para una migración segura, ordenada y regular”).
El pacto reitera el derecho de los Estados a definir sus políticas migratorias, pero también subraya que la migración debe desarrollarse en un marco de respeto a los derechos humanos, responsabilidad compartida, no discriminación y cooperación internacional.
Para México —país de origen, tránsito y destino de migrantes— el GCM abre un espacio para que la migración sea gestionada con visión multilateral, reconociendo que las personas migrantes no son un problema, sino sujetos de derechos. Para la audiencia joven, que conecta al instante con los flujos globales, el GCM plantea que migrar (o convivir con migrantes) puede hacerse de manera humanitaria, solidaria y legal.
El GCM no es jurídicamente vinculante: “está escrito en un lenguaje que otorga máxima flexibilidad a los Estados”. Además, seis años después de su adopción persisten debilidades en su seguimiento, según análisis recientes. Para que tenga impacto real se requiere, además de voluntad política, mecanismos nacionales de implementación y monitoreo basado en evidencias.
Derechos humanos de las personas migrantes
Una migración gestionada únicamente como cuestión de control o exclusión ignora a la persona como titular de derechos. Para que los valores humanistas y de la legalidad mexicana tengan sentido, es necesario reconocer que los migrantes tienen derechos humanos fundamentales, sin importar su estatus legal.
Derecho a la dignidad e integridad: Toda persona tiene derecho a la protección frente a la violencia, al trato digno, al acceso a servicios básicos y a no ser discriminada. Este marco está inscrito en los instrumentos del GCM y en los principios del derecho internacional.
Vulnerabilidades específicas y etapas del tránsito: Las personas migrantes enfrentan múltiples riesgos: trata de personas, abusos laborales, detenciones arbitrarias, expulsiones forzadas. El GCM ya contempla, por ejemplo, en el Objetivo 7, la “asistencia a los migrantes en situaciones de vulnerabilidad”.
Estatus legal ≠ valor humano: Una reflexión clave para jóvenes y para México: que una persona no pierda su valor por su condición migratoria. Ya sea migrante regular o irregular, sigue siendo sujeto de derechos. Desde la visión humanista: “la persona es más importante que el estado o la migración”.
Consideremos el caso de María, de 28 años, quien dejó su pueblo en Centroamérica tras amenazas a su familia. Cruzó varios países en tránsito, sufrió violencia, logró llegar a México y buscó asilo. En su voz: “No sólo huía del miedo, también quería construir algo mejor. Pero el camino se volvió más duro de lo que imaginé. Quise quedarme legal, pero no encontré cómo. Me sentí invisible.” Su historia remite al hecho de que los derechos humanos tienen que acompañar a cada paso del camino, no solo a la llegada ni solo al retorno.
Propuestas: vías legales, protección en tránsito, integración y combate a la xenofobia
En vista del diagnóstico planteado, es momento de proponer rutas concretas que combinen soberanía estatal con dignidad humana, hechos con evidencia y empatía.
a) Fortalecer vías legales de migración
- Crear o ampliar programas de visas laborales, familiares y de estudiantes coherentes con la demanda económica y demográfica.
- Mejorar la articulación entre origen, tránsito y destino para prevenir la migración irregular.
- Garantizar información clara, accesible y en idiomas pertinentes para quienes desean migrar.
b) Protección en tránsito y durante el desplazamiento
- Establecer centros de atención humanitaria en puntos de tránsito, con servicios básicos, orientación legal y médica.
- Evitar detenciones arbitrarias o expulsiones sin evaluación de riesgo (non-refoulement).
- Impulsar cooperación bilateral y regional (México–Centroamérica, México–EE.UU., México–Canadá) para la protección de migrantes.
- Integrar estrategias de desarrollo en origen para disminuir los factores “empuje” de la migración irregular.
c) Integración y aprovechamiento del potencial migrante
- Promover el reconocimiento de competencias y títulos obtenidos en el extranjero.
- Facilitar el acceso de los migrantes al mercado laboral formal, respetando condiciones dignas.
- Fomentar la convivencia intercultural, la educación y la inclusión social.
- Avanzar hacia un modelo en el que la migración no sólo se vea como carga, sino como aporte al desarrollo nacional y local.
d) Combate a la xenofobia y discurso público responsable
- Generar estrategias de comunicación que destaquen el aporte de las personas migrantes y contrarresten discursos de odio.
- Incluir en los currículos educativos contenidos de derechos humanos, migración y diversidad.
- Implementar campañas de sensibilización juvenil sobre la dignidad de la persona migrante.
e) Monitoreo, evidencia y rendición de cuentas
- Utilizar datos desglosados para dar seguimiento a los indicadores del GCM.
- Implementar auditorías independientes de las políticas migratorias.
- Garantizar que el Estado mexicano y otros Estados tengan transparencia y acciones basadas en evidencia, no en sesgos o mero temor reactivo.
Gestionar la migración es uno de los grandes retos éticos, legales y políticos de nuestra generación. El Estado soberano tiene el derecho y deber de definir quién entra y bajo qué condiciones. Pero ese derecho no puede estar desligado del deber de proteger la dignidad humana y de cooperar internacionalmente para que la migración sea segura, ordenada y regular.
Los instrumentos analizados —la Convención de 1951/Protocolo 1967, el principio de non-refoulement, el GCM con sus 23 objetivos— constituyen un marco internacional amplio, basado en la legalidad y en el valor de cada persona. Pero la verdadera prueba está en la implementación. Para los jóvenes, para México y para el mundo, la migración no puede verse simplemente como gestión de flujos; debe verse como gestión de vidas.
La hoja de ruta propuesta apunta a vías legales robustas, protección en tránsito, integración, combate a la xenofobia y monitoreo basado en evidencia. Estas acciones conjugan la soberanía de los pueblos con la dignidad de cada persona que decide, muchas veces por necesidad, migrar.
Si actuamos con valentía, cohesión y empatía —guiados por los valores de la Doctrina Social de la Iglesia (solidaridad, subsidiariedad, dignidad del trabajo y la persona), por la legalidad y por los valores mexicanos de hospitalidad, fraternidad y respeto— podremos transformar lo que hoy es un reto en una oportunidad colectiva: una migración que sea segura, ordenada y regular para todos.
Hace falta voluntad política, colaboración internacional, participación ciudadana y un compromiso cultural para ver al migrante no como objeto de la política, sino como sujeto de derecho. Sólo así podremos asegurar que “cruzar fronteras” sea, para muchos, un acto de esperanza, no de vulnerabilidad.
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com