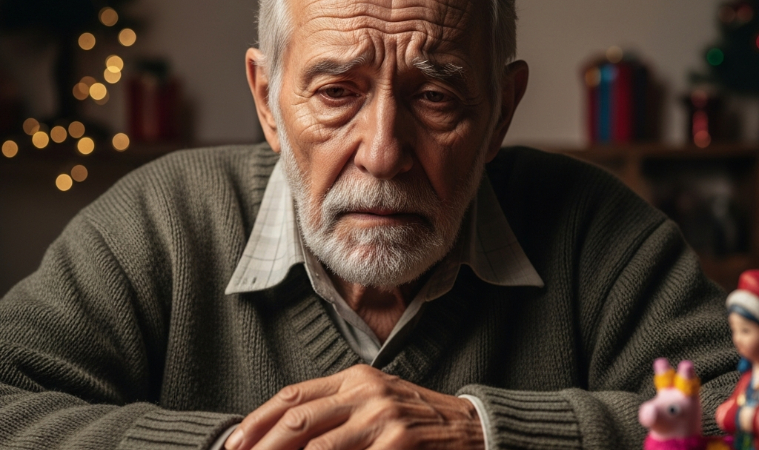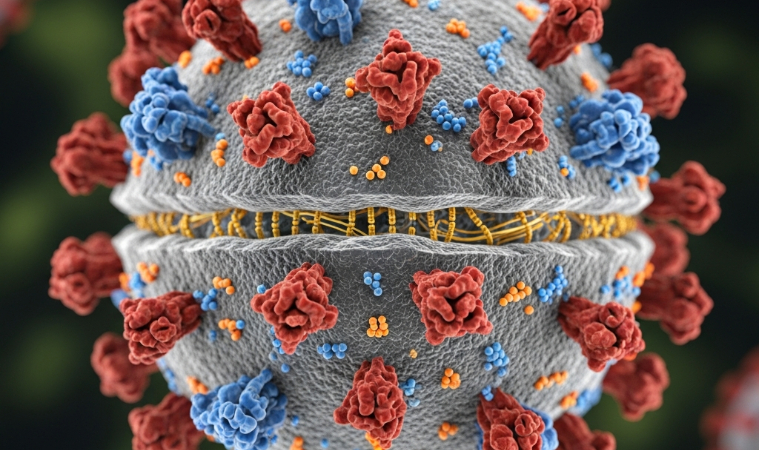El Día de Muertos no es un velorio colectivo: es una pedagogía de la memoria. Cada 1 y 2 de noviembre, México y comunidades de la diáspora honran a sus difuntos con altares rebosantes de pan, flores, comida, fotografías y rezos. La UNESCO inscribió esta festividad en 2008 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconociendo su valor comunitario y su transmisión intergeneracional.
Esta guía explica el origen, el sentido de cada elemento, las celebraciones regionales emblemáticas y —pensando en 2025— los eventos destacados en Ciudad de México, con recomendaciones para vivir la fiesta con respeto, alegría y profundo arraigo cultural. Pregunta guía: ¿cómo honramos a nuestros seres queridos y qué significa cada símbolo que colocamos?
Raíces prehispánicas: del Mictlán a la ofrenda
Antes de la conquista, múltiples pueblos mesoamericanos realizaban rituales a los difuntos. En la cosmovisión mexica, el Mictlán era el “lugar de los muertos”, regido por Mictlantecuhtli y Mictecacíhuatl, “Señora de la Muerte”, quien presidía festividades en su honor. Estas nociones no eran cultos a la muerte por sí misma, sino a la continuidad de la vida y la comunidad más allá del tránsito.
La fusión con el catolicismo
Con la evangelización, las prácticas indígenas se entrelazaron con el Día de Todos los Santos (1 de noviembre) y el Día de los Fieles Difuntos (2 de noviembre). El resultado fue la ofrenda doméstica: un altar familiar que articula símbolos prehispánicos con signos cristianos —cruces, oraciones, imágenes—, una síntesis viva que ha evolucionado por siglos.
Los elementos de la ofrenda: significado y práctica
Niveles del altar. Suele montarse de 2, 3 o 7 niveles. Dos: cielo y tierra; tres: cielo, tierra e inframundo; siete: etapas del viaje al Mictlán. No existe una norma única, pero la lógica es pedagógica: guiar y recordar.
Flores de cempasúchil. Su color anaranjado y su aroma marcan el camino de vuelta. Cempōhualxōchitl significa “flor de veinte (muchos) pétalos” en náhuatl; es el sello cromático de la temporada, con récord de producción 2025 en CDMX (6.3 millones de plantas, particularmente desde Xochimilco).
Velas y veladoras. Son la luz que guía a las almas. En varias comunidades, cada vela representa a un difunto; el número expresa a quiénes se invita a “volver” cada año.
Incienso o copal. Purifica el ambiente y, simbólicamente, eleva las oraciones.
Comida y bebida. Se colocan los platillos y bebidas que gustaban al difunto (desde moles y tamales hasta café o mezcal). El agua, siempre presente, “apaga la sed del viaje”. Tras la celebración, la comida suele compartirse en familia y vecindad.
Pan de muerto. Sus “huesitos” y “lágrimas” recuerdan la fragilidad y la comunión con los ausentes; sus recetas varían por región (harinas, ajonjolí, cacao, amaranto).
Calaveras de azúcar. Con el nombre del difunto, funcionan como recordatorio de nuestra finitud, pero también de la identidad alegre con que se contempla el tránsito.
Fotografías y objetos personales. Las imágenes y pertenencias convocan la memoria concreta, no abstracta: rostros, oficios, aficiones, santos de devoción.
Voz experta. La periodista y antropóloga Mariana Castillo advierte que “quitar el color de los altares” para seguir una estética “beige” desconecta a la ofrenda de sus raíces territoriales: cada elemento tiene origen y sentido. La discusión reciente sobre “ofrendas minimalistas” reaviva el valor del meximalismo como lenguaje de identidad y resistencia cultural.
Las visitas al panteón: comunidad y silencio compartido
Limpiar la tumba, llevar flores, encender velas, compartir música y comida… en el panteón se afirma la comunidad extendida. Crónicas de Oaxaca describen el olor a copal, las velas encendidas y familias cenando con sus difuntos: una experiencia sensorial y espiritual que rehace vínculos. “Colocar el plato favorito de mi mamá me tranquiliza; siento que sigue en la mesa con nosotros”, relata un viajero en una crónica de campo tras visitar panteones oaxaqueños en 2023, subrayando la dimensión afectiva y familiar de la práctica.
Calaveras literarias: sátira que educa
Las calaveras literarias son versos burlescos que “se llevan” a políticos, artistas o amigos en clave de crítica social. Nacidas en la prensa decimonónica, hoy circulan en escuelas, periódicos y redes, enseñando a reír con respeto de lo público y lo efímero. (Consulta ejemplos en prensa cultural y suplementos escolares cada temporada).
La Catrina: de Posada a la identidad nacional
La Calavera Garbancera de José Guadalupe Posada (ca. 1910) ridiculizaba a quienes renegaban de su raíz indígena para imitar modas europeas. Diego Rivera la vistió en 1947 en Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, consolidándola como icono popular del Día de Muertos y de la mexicanidad crítica.
Celebraciones regionales emblemáticas
Janitzio, Michoacán (región lacustre de Pátzcuaro). La velación —barcas, velas y cantos— es quizá la imagen más difundida. Estudios académicos y cuadernos culturales documentan su base prehispánica purépecha y su evolución contemporánea, también tensionada por el turismo masivo. Sugerencia: acudir con respeto, en silencio y siguiendo indicaciones comunitarias.
Oaxaca. Altares por barrios, comparsas, pan y chocolate, mezcal y tapetes de aserrín configuran un calendario denso entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre. La autoridad estatal documenta usos y sabores locales (mole negro, tamales, pan, frutas, agua, café, mezcal).
Ciudad de México. En 2025 hay más de 400 actividades gratuitas entre el 18 de octubre y el 2 de noviembre: ofrenda monumental en el Zócalo dedicada a deidades femeninas mesoamericanas, procesión de catrinas, paseos nocturnos, y el Gran Desfile del 1 de noviembre. La capital anunció récord de cempasúchil (6.3 millones de plantas) y la temática de migraciones en la Megaofrenda UNAM 2025.
Consejos para celebrar con sentido (y sin folclorizar)
A. Construye tu propia ofrenda.
– Define a quién(es) invitas: coloca su foto y un objeto significativo.
– Incluye agua, pan, comida favorita y cempasúchil.
– Agrega velas, copal y, si profesas la fe católica, cruz o imágenes.
– Elige niveles según la pedagogía simbólica que quieras transmitir en casa (2, 3 o 7).
B. Visita un panteón (con respeto).
– Evita selfies invasivos; pide permiso antes de fotografiar a personas.
– Mantén silencio en rituales y no invadas tumbas ajenas.
– Si hay música y comida, recuerda que eres invitado a una memoria familiar.
C. Participa en actividades culturales.
– CDMX 2025: consulta ofrenda monumental, desfile (1 de nov.), procesiones, paseos ciclistas, funciones de “La Llorona” en Xochimilco y programación del Ballet Folklórico en Chapultepec. Revisa horarios oficiales y logística del evento (transporte, cierres viales).
D. Honra a tus seres queridos.
– Reúne a la familia para contar historias, ver fotografías, escuchar su música favorita o leer sus cartas.
– Al cierre (3 de nov., en muchas casas), comparte la comida con vecinos y allegados: la ofrenda vuelve a la comunidad.
La inscripción de la UNESCO enfatiza que el Día de Muertos es práctica comunitaria más que espectáculo: su fuerza radica en la transmisión familiar, la economía local (floricultores, panaderos, artesanos), y la participación de barrios y pueblos.
La discusión contemporánea sobre “ofrendas minimalistas” recuerda que no todo vale si diluye el corazón simbólico. El color, la abundancia y la materia viva —flores, pan, papel picado— son parte de la gramática ritual.
El Día de Muertos encarna valores esenciales: dignidad de la persona (memoria del difunto), familia como comunidad educativa (niños que aprenden la historia de los suyos), solidaridad (compartir comida, ayudar a montar ofrendas), y bien común (respeto a espacios públicos, orden comunitario en panteones y plazas). Cuidar la tradición también implica respetar normas locales (permisos, horarios, indicaciones de autoridades y de las propias comunidades anfitrionas). Esta ética de la celebración evita la folklorización, el turismo depredador y el irrespeto a la fe y costumbres ajenas.Día de Muertos no es nostalgia; es pedagogía de la esperanza. En el altar —con pan, flores, agua y luz— caben la risa, el canto y la oración. En el panteón, la comunidad aprende un idioma que no se olvida: recordar es cuidar. Frente a modas estéticas y la tentación del espectáculo, celebremos con alegría responsable, respeto a las comunidades y fidelidad a los símbolos que sostienen nuestra identidad. Así transmitimos a las nuevas generaciones una tradición que no termina, sino que vuelve cada año.
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com