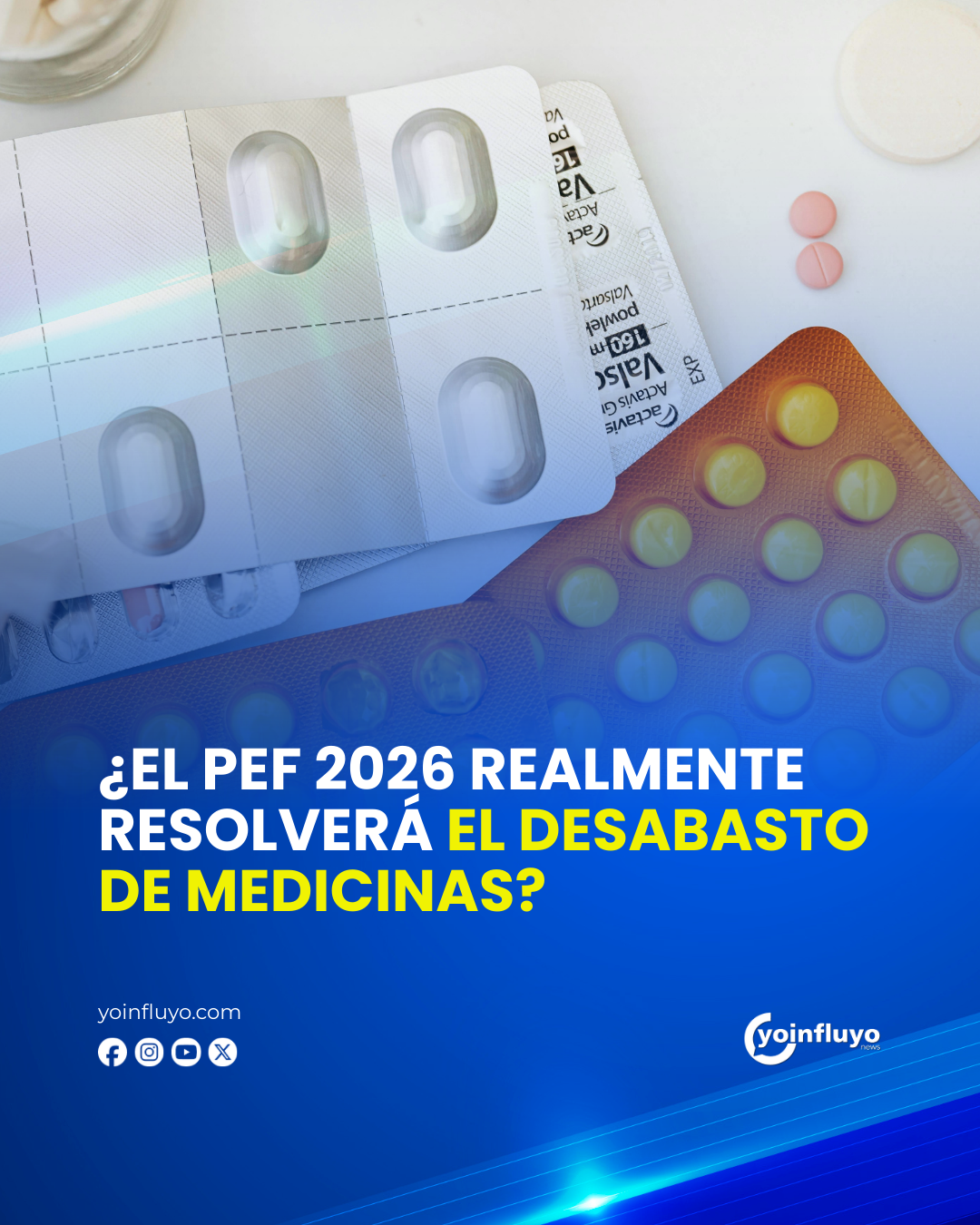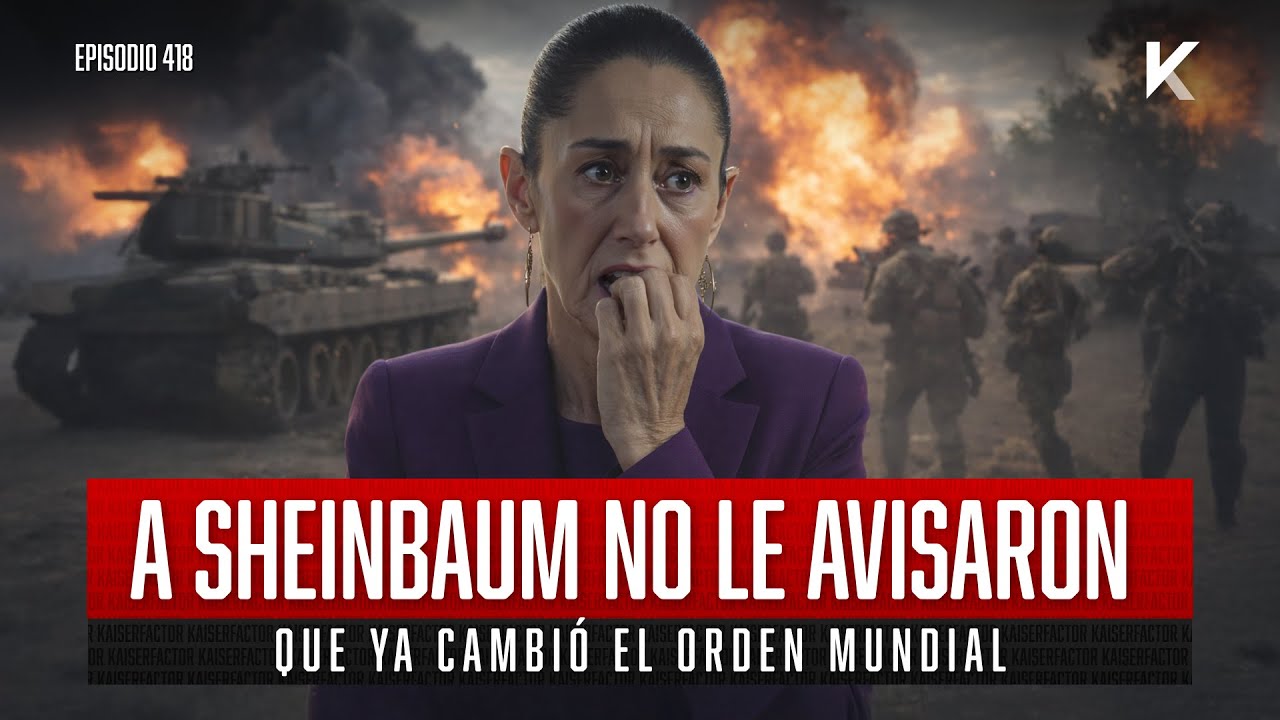Entre 1964 y 2014, La Luz del Mundo (LLDM) vivió su etapa de mayor expansión bajo el liderazgo de Samuel Joaquín Flores, segundo de la dinastía Joaquín. Medio siglo en el que la congregación construyó un imponente templo en Guadalajara, levantó colonias exclusivas para sus fieles, extendió su influencia a decenas de países y consolidó un vasto patrimonio inmobiliario en México y Estados Unidos. Pero detrás de esta fachada de crecimiento espiritual y urbanístico se tejió también un entramado de poder, riqueza y control social que marcaría la vida de miles de personas.
Un vecino de la colonia Hermosa Provincia, que pidió mantener el anonimato, recuerda así ese proceso: “Cuando llegué a Guadalajara en los 80, esto era una colonia como cualquier otra. Hoy parece un país aparte. Las casas, las calles, las escuelas… todo es de ellos. Uno siente que no pertenece si no es miembro de la iglesia”.
Este testimonio refleja cómo el proyecto de Samuel no solo impactó en la religiosidad de sus fieles, sino en el rostro mismo de la ciudad y en la vida cotidiana de quienes convivían en torno a la sede mundial de LLDM.
La expansión de una iglesia global
Cuando Samuel Joaquín heredó el liderazgo en 1964, la congregación fundada por su padre apenas contaba con presencia en algunas regiones del occidente mexicano. Bajo su mando, LLDM proclamó tener presencia en más de 50 países. Sin embargo, investigaciones independientes, como las de El País y Univision, señalan que el número de fieles activos es muy inferior al que presume la iglesia: de los cinco millones que oficialmente declara, los censos del INEGI en 2010 contabilizaron menos de 200 mil en México.
Este contraste de cifras evidencia la brecha entre el discurso institucional y la realidad estadística, pero también la capacidad de Samuel para construir una narrativa de poder global que reforzara su autoridad espiritual.
El templo de 1993: símbolo de fe y de poder
El 9 de agosto de 1993 se inauguró en Guadalajara el Templo de La Luz del Mundo, con capacidad para 12 mil personas. Su estructura blanca y su forma de corona, visible desde distintos puntos de la ciudad, lo convirtieron en un ícono arquitectónico y en un símbolo de la fuerza de la iglesia. Con una torre de 60 metros, el recinto fue presentado como “la escalera al cielo”, metáfora que alimentaba la devoción de los fieles y la idea de pertenecer a una comunidad única.
De acuerdo con Univision, la construcción del templo movilizó miles de horas de trabajo gratuito de los feligreses, quienes aportaron no solo dinero mediante diezmos, sino también su fuerza laboral en jornadas de voluntariado. La inauguración marcó un antes y un después: la Hermosa Provincia dejó de ser solo una colonia religiosa para convertirse en un centro de peregrinación que anualmente recibe a cientos de miles de visitantes durante la Santa Cena.
Urbanismo religioso: colonias y comunidades cerradas
Uno de los rasgos distintivos del periodo de Samuel fue el impulso a un urbanismo propio. LLDM fundó colonias habitadas casi exclusivamente por fieles: la Hermosa Provincia, la colonia Bethel y la colonia Aarón Joaquín, entre otras. Estas comunidades no solo incluían viviendas, sino también escuelas, hospitales, comercios y espacios culturales, conformando un ecosistema cerrado donde la vida entera giraba alrededor de la iglesia.
La antropóloga Renée de la Torre, especialista en religiones urbanas, ha descrito a la Hermosa Provincia como “un barrio utópico donde todo está regulado por la iglesia, desde la educación hasta la estética de las calles”. Este modelo de urbanismo religioso reforzaba la cohesión interna y el aislamiento respecto al resto de la sociedad, consolidando la dependencia total de los fieles hacia la institución.
El emporio patrimonial
Más allá de los templos y colonias, el reinado de Samuel se caracterizó por la acumulación de un patrimonio inmobiliario millonario. Investigaciones periodísticas de Univision Investiga documentaron la existencia de casas de lujo, ranchos campestres, propiedades frente al mar, una universidad y un hospital, muchos de ellos a nombre de la familia Joaquín o de empresas vinculadas.
Este emporio incluía propiedades en México y Estados Unidos, particularmente en Texas y California, donde la iglesia consolidó comunidades importantes. La contradicción era evidente: mientras los fieles eran exhortados a vivir con austeridad y a entregar el 10% de sus ingresos como diezmo, los líderes acumulaban un capital que reflejaba opulencia.
La otra cara: denuncias y silencios
Durante la era de Samuel también surgieron las primeras acusaciones públicas de abuso sexual contra la cúpula de LLDM. En 1997, Karem León denunció que había sido víctima del “Apóstol” cuando era adolescente, obligada a participar en actos sexuales en un círculo de jóvenes cercanas al líder. En 1998, Moisés Padilla, un joven de Guadalajara, acusó a Samuel de violación; poco después fue secuestrado y apuñalado 68 veces, en un intento de silenciarlo.
Ambos casos fueron ampliamente documentados en medios como Telemundo y Yahoo Noticias, pero las autoridades mexicanas nunca actuaron penalmente. Expedientes de la Secretaría de Gobernación confirmaron las denuncias, pero permanecieron archivados. La impunidad se convirtió en parte del legado de Samuel, reforzando la percepción de que la iglesia gozaba de protección política y judicial.
Impacto social en Guadalajara
El crecimiento de LLDM bajo Samuel transformó el paisaje urbano y social de Guadalajara. Vecinos no miembros han relatado el contraste entre el esplendor de la Hermosa Provincia y la marginalidad de colonias aledañas.
María Luisa, comerciante en la zona de San Andrés, explica: “Aquí, quien no es de la iglesia vive casi al margen. Ellos tienen sus escuelas, sus hospitales, sus comercios, todo. Es como un mundo aparte. Pero cuando se habla de los abusos o de las riquezas, nadie dice nada, porque da miedo”.
Este aislamiento comunitario generó tensiones: por un lado, el orgullo de contar con un templo emblemático; por otro, la sospecha hacia una organización que parecía intocable.
El legado de Samuel
Cuando Samuel Joaquín falleció en diciembre de 2014, recibió homenajes multitudinarios. Decenas de miles de fieles viajaron a Guadalajara para despedirlo, testimonio de la devoción que cultivó durante cinco décadas. Pero su herencia también incluyó una maquinaria de control religioso, social y económico que se convirtió en la base de los abusos posteriores de su hijo y sucesor, Naasón Joaquín García.
El “reino del Siervo” fue, en palabras de la periodista Carmen Aristegui, “un proyecto que convirtió la fe en un emporio de poder y riqueza, protegido por el silencio cómplice de las autoridades”.
La era de Samuel Joaquín (1964–2014) representa uno de los capítulos más reveladores de cómo una “iglesia” puede convertirse en un poder paralelo. Su legado no se mide solo en templos y propiedades, sino en la estructura de obediencia y manipulación que consolidó.
El caso de LLDM plantea preguntas de fondo para la sociedad mexicana:
- ¿Cómo vigilar a organizaciones religiosas con tanto poder económico y político?
- ¿Qué responsabilidad tienen las autoridades que toleraron las denuncias sin actuar?
- ¿Cómo reparar el daño a las víctimas en un contexto de fe y silencio?
La respuesta pasa, por anteponer la dignidad humana, la justicia y la verdad sobre cualquier poder terrenal, aunque se disfrace de espiritualidad. El desafío de México es no permitir que los templos se conviertan en refugio de impunidad.
Facebook: Yo Influyo