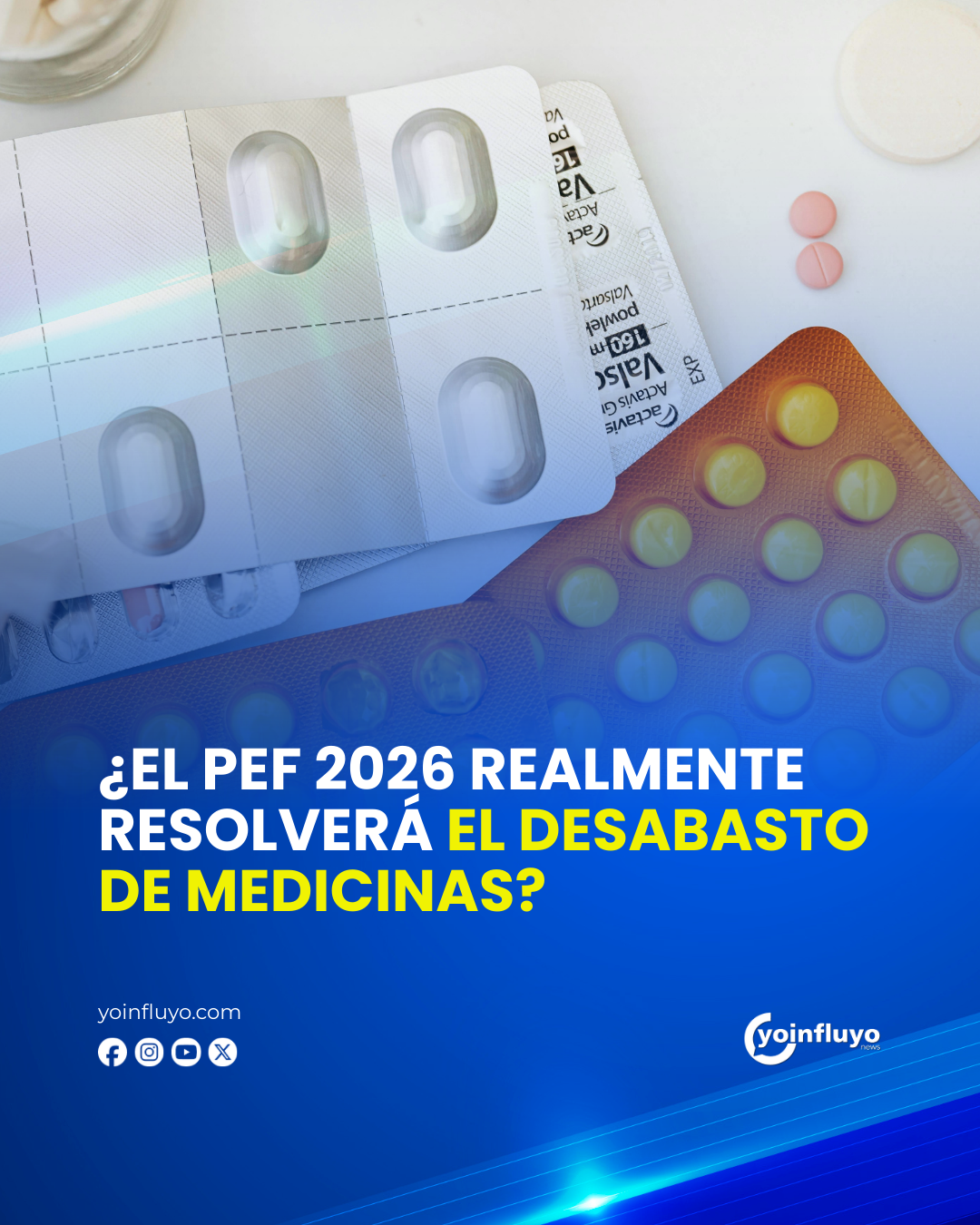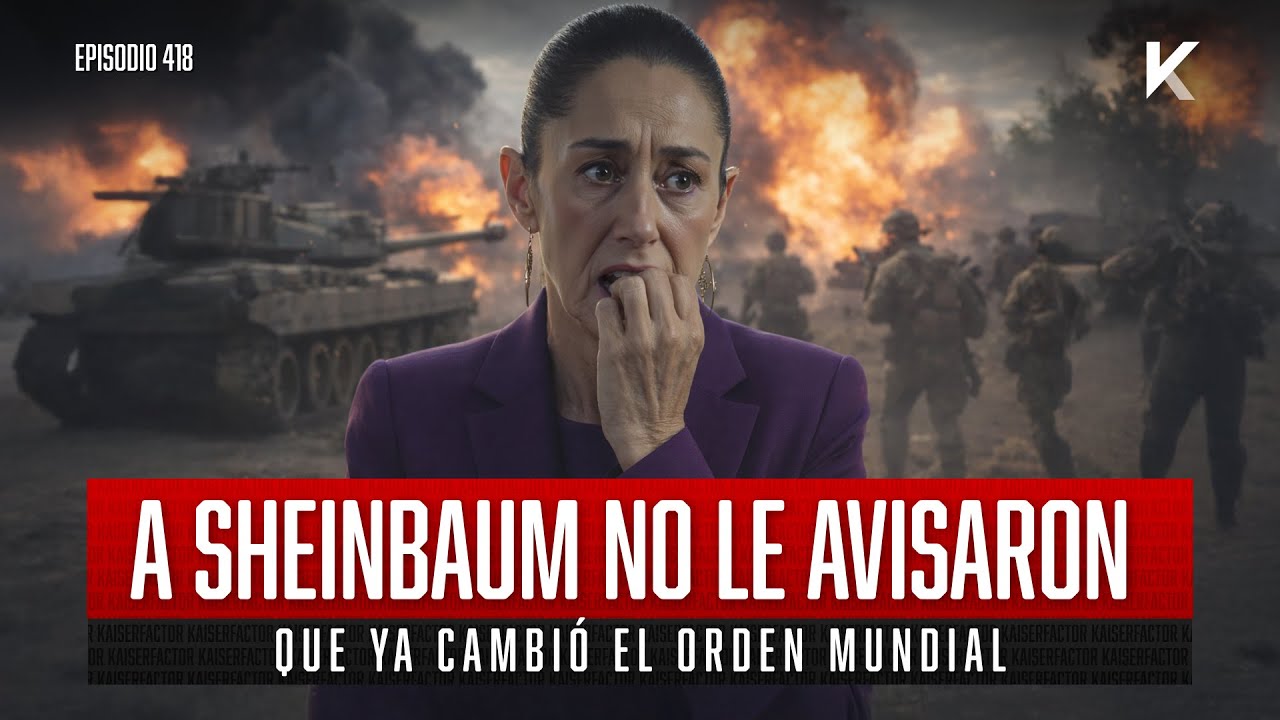Entre enero y septiembre de 2025, México confirmó 12 088 nuevos casos de VIH, una cifra que ya supera los 12 057 diagnósticos de todo 2024, de acuerdo con el boletín epidemiológico oficial de la Secretaría de Salud.
Ese promedio equivale a 497 diagnósticos por semana. Los estados más afectados son el Estado de México (1 542 casos), Veracruz (1 160), Ciudad de México (865), Quintana Roo (762), Jalisco (664), Baja California (493) y Guanajuato (474).
Este repunte marca un momento de alerta sanitaria: el VIH, lejos de ser una enfermedad contenida, reaparece con fuerza en las estadísticas nacionales. Pero detrás de estos números hay historias individuales, demoras en el diagnóstico, desigualdades regionales, estigmas sociales y retos pendientes en la política de salud.
Este artículo explora el panorama epidemiológico, examina las rutas de contagio, desnuda los obstáculos para el diagnóstico temprano, da voz a quienes viven con VIH y propone líneas de acción guiadas por valores humanos y éticos.
El registro en México
El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH, dependiente de la Dirección General de Epidemiología, publica periódicamente los casos notificados a nivel nacional. El Registro Nacional de Casos VIH/SIDA señala que muchos casos aún son descubiertos en etapas avanzadas, lo que dificulta la prevención de nuevas infecciones y el tratamiento oportuno.
Según datos acumulados hasta 2024, México tiene más de 202 mil personas viviendo con VIH/SIDA, con una preponderancia de hombres (82.7 %) y concentración en el grupo de entre 25 y 39 años.
La mortalidad por VIH/SIDA ha disminuido sustancialmente desde que se garantizó el acceso universal a antirretrovirales. Por ejemplo, en la Ciudad de México la tasa de defunciones por esta causa cayó 69 % entre 1996 y 2023. En el ámbito nacional también se registra una tendencia general a la baja, aunque con altibajos en algunos años.
Diagnóstico tardío y casos ocultos
Un gran desafío es que muchas personas descubren su VIH en etapas avanzadas, cuando el conteo de células CD4 es muy bajo o cuando ya hay infecciones oportunistas. Eso reduce la eficacia del tratamiento y aumenta el riesgo de transmisión a terceros.
Organizaciones de salud estiman que una de cada cinco personas con VIH en México desconoce su diagnóstico, lo que implica que hay casos ocultos fuera de las estadísticas formales.
Un estudio federal sobre transmisión vertical (de madre a hijo) en México durante 2012–2018 encontró que 64 % de los menores diagnosticados ya presentaban inmunosupresión al momento del diagnóstico.
Distribución regional y brechas territoriales
La epidemia no está distribuida de manera uniforme. Los estados más densamente poblados o con alta movilidad social tienden a concentrar más casos: Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Jalisco y Puebla son consistentes en esa lista. B
No obstante, la expansión del VIH hacia estados que tradicionalmente tenían cifras bajas debe llamar la atención: entidades como Yucatán, Tabasco, Querétaro, Guerrero, Puebla, Tamaulipas, Nuevo León e Hidalgo muestran aumentos sostenidos.
Estas disparidades regionales suelen reflejar desigualdades en educación sexual, acceso a servicios de salud, estigma local y cobertura de pruebas diagnósticas.
¿Qué implica vivir con VIH? La progresión del virus
Para explicar qué significa esta enfermedad más allá del diagnóstico, conviene repasar su curso natural (cuando no se trata) y cómo los avances farmacológicos han cambiado su pronóstico.
El curso del VIH sin tratamiento
- Tras la infección aguda, muchas personas presentan síntomas similares a una gripe: fiebre, escalofríos, dolor de garganta, ganglios inflamados. Pero también puede pasar desapercibido.
- Luego ingresa en una fase latente prolongada en la que el virus se reproduce silenciosamente. El sistema inmunitario va debilitándose gradualmente.
- Si no se interviene, con los años la persona puede desarrollar SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), con enfermedades oportunistas severas (tuberculosis, neumonías, infecciones parasitarias, cánceres, afectaciones neurológicas).
Tratamiento y control: el cambio de paradigma
La terapia antirretroviral (TAR) ha transformado al VIH en una enfermedad crónica controlable. Las personas que acceden temprano al tratamiento y lo mantienen pueden alcanzar supresión viral (virus indetectable) y conservar un buen sistema inmunitario. Esto no solo mejora su salud, sino que reduce prácticamente a cero la probabilidad de transmitir el virus sexualmente (el principio “Indetectable = Intransmisible” / U=U, por sus siglas en inglés).
Además, con tratamiento adecuado la esperanza de vida se aproxima cada vez más a la de la población general, salvo otras comorbilidades.
Cómo se contagia el VIH: rutas, mitos y realidades
Las vías probadas científicamente de contagio del VIH son:
- Relaciones sexuales sin protección con una persona portadora del virus (sin uso de condón u otras barreras)
- Intercambio de agujas o jeringas contaminadas (uso de drogas inyectables)
- Transmisión perinatal, de madre a hijo durante el embarazo, parto o lactancia
- Transfusiones de sangre o trasplantes con materiales infectados (hoy prácticamente eliminadas en países con controles sanitarios rigurosos)
Cualquier otro supuesto —como el contacto casual, besos, abrazos, compartir utensilios— no transmite VIH.
Factores sociales que favorecen contagios
- Falta de educación sexual integral y precisa.
- Estigmas y discriminación que inhiben que las personas soliciten pruebas o hablen de su vida sexual.
- Falta de acceso a métodos de prevención en zonas rurales o marginadas.
- Barreras institucionales o burocráticas para pruebas diagnósticas confidenciales.
- No informar el estado serológico a parejas sexuales, por temor al rechazo o al juicio.
La vida con VIH: testimonios que humanizan
Para aterrizar la problemática, incluyo el testimonio —respetando anonimato— de alguien que atraviesa este recorrido cotidiano: “Me enteré del diagnóstico cuando ya tenía infecciones recurrentes. Al inicio sentí culpa, miedo al rechazo y el estigma. Pero con el tratamiento, mi vida no es la misma que antes, pero sí sigue siendo digna. Hoy quiero que mis amigos y comunidad sepan que hacerse la prueba no es un tabú, es autocuidado.”
Este testimonio es representativo de miles de voces que viven en silencio. Muchas personas postergan la prueba hasta que los síntomas se hacen evidentes, lo cual reduce las opciones de tratamiento exitoso.
Las barreras no son solo médicas, también sociales: denuncian haber sido objeto de discriminación en hospitales, falta de confidencialidad o que familiares los excluyan. En ese entorno, el acompañamiento psicológico, social y espiritual resulta crucial.
LA dignidad humana, el acompañamiento y el cuidado del prójimo: quienes viven con VIH no deben ser marginados sino acogidos bajo compasión y justicia.
Desafíos y obstáculos en la prevención y la atención
El mayor enemigo del diagnóstico temprano es el silencio provocado por el estigma. Muchas personas evitan hacerse la prueba por temor al juicio o al rechazo. Este fenómeno no es nuevo: en la historia del VIH han sido recurrentes las discriminaciones contra personas con VIH y la comunidad LGBT+.
Un hito en la historia del activismo es Emilio Velásquez Ruiz, pionero en México: fundador de organizaciones comunitarias en Tijuana que lucharon por derechos de personas con VIH, por visibilización y educación sexual inclusiva.
Aunque México garantiza acceso gratuito a antirretrovirales, persisten deficiencias: la cobertura no siempre es homogénea, hay fallas en cadenas de suministro en estados con menor infraestructura y dificultades logísticas en zonas rurales.
Además, la calidad del diagnóstico temprano (como pruebas rápidas, consulta especializada, seguimiento) no llega por igual a todos los rincones.
Aunque en junio de 2025 la Secretaría de Salud lanzó la Red de Respuesta al VIH en México, una plataforma interinstitucional que articula sociedad civil, organismos internacionales y autoridades con el objetivo de acelerar las metas 2030, la implementación efectiva aún demanda recursos y compromiso local.
Es esencial que esta red no quede en un ejercicio de gabinete, sino que se traduzca en acciones concretas —pruebas masivas, atención descentralizada, difusión y reducción de barreras locales.
La educación sexual integral no está suficientemente presente en muchas escuelas o comunidades. La falta de formación en valores no ayuda a la prevención.
Qué puede hacer la juventud y la sociedad civil
Que la prueba diagnóstica sea vista como un acto de responsabilidad, no de vergüenza. Difundir la idea de “protégete, conoce tu estado, cuida a tu comunidad”.
Exigir a los gobiernos estatales y municipales que las pruebas de VIH sean gratuitas, accesibles, confidenciales, sin trámites complejos. En Ciudad de México, por ejemplo, el Injuve ofrece pruebas gratuitas sin cita en varias sedes.
ONGs, fundaciones, iglesias y comunidades pueden ofrecer acompañamiento, redes de apoyo emocional, educación comunitaria y facilitación de servicios de salud en zonas remotas.
Impulsar programas educativos en escuelas y comunidades con contenidos científicos, libres de tabúes, que incluyan el ejercicio de la sexualidad basada en valores.
Dar seguimiento al funcionamiento de la Red de Respuesta al VIH, exigir transparencia presupuestal, monitorear indicadores estatales y denunciar fallas en cobertura.
Reflexiones finales y rumbo ético
El repunte de más de 12 mil casos en solo nueve meses hace evidente que el VIH no es un capítulo cerrado en la historia de México. Es un llamado urgente para revisar nuestras estrategias sanitarias, sociales y culturales.
No basta con cifras: se trata de rostros humanos, de historias que sufren silencio, discriminación o abandono. Cada persona posee dignidad y merece atención compasiva, sin juicios. Nuestro país ha de responder con sentido de comunión, solidaridad y justicia.
Hoy más que nunca, jóvenes —Millennials y Centennials— pueden ejercer su influencia real: hablar sin miedo, educar, acompañar, exigir servicios dignos. Porque si tú cambias algo, esos 12 mil diagnósticos no serán solo una cifra: serán el punto de partida de una nueva cultura de prevención, de cuidado mutuo.
México tiene los instrumentos técnicos para combatir el VIH. Le faltan voluntad política, corresponsabilidad social y reducción del estigma. Que este aumento no sea un desastre convocante, sino un momento de reinvención del compromiso colectivo.
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com