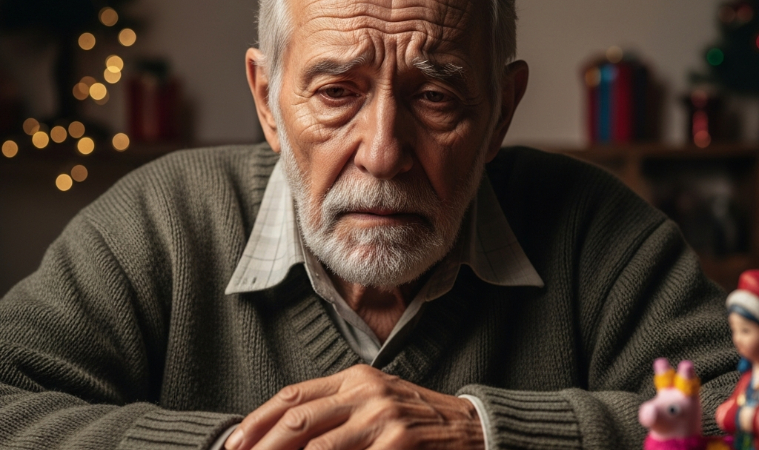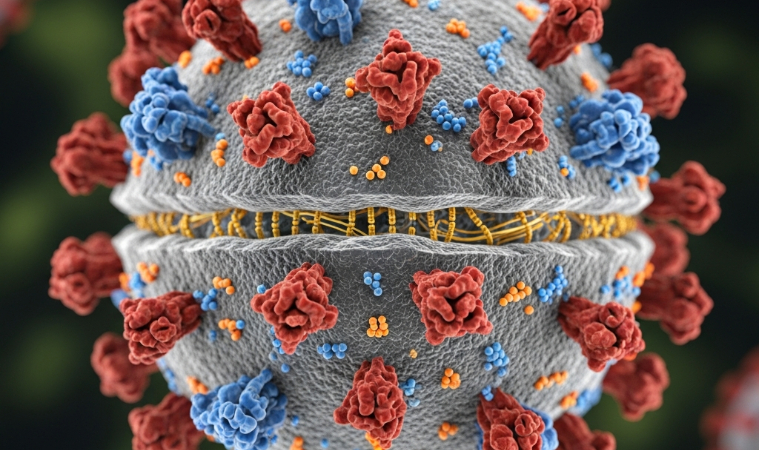El 19 de septiembre quedó marcado en la memoria colectiva de México como una fecha de tragedia y resistencia. En 1985 y en 2017, la tierra se estremeció con fuerza devastadora, dejando tras de sí miles de muertos, edificios colapsados y un país que debió reinventar su forma de enfrentar los desastres.
Aunque ambos terremotos compartieron la misma fecha y el mismo escenario principal — la Ciudad de México — ocurrieron en contextos económicos, sociales y tecnológicos distintos. Sin embargo, las dos catástrofes dejaron al descubierto vulnerabilidades estructurales, institucionales y humanas que, a cuatro décadas de distancia, aún representan un reto para la nación.
1985: El terremoto que marcó a una generación
El 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 horas, México enfrentó uno de los desastres más devastadores de su historia. Un sismo de magnitud 8.1, con una duración cercana a los 90 segundos, derrumbó más de 200 edificios en la Ciudad de México. La capital quedó incomunicada por varias horas, sin suministro eléctrico y bajo el riesgo de explosiones a causa de fugas de gas.
La sociedad civil asumió un papel protagónico: sin maquinaria ni herramientas, los ciudadanos removieron escombros con sus manos, rescataron sobrevivientes, auxiliaron heridos y ofrecieron refugio a miles de damnificados.
La cifra oficial de víctimas nunca fue clara. El gobierno de Miguel de la Madrid reconoció entre seis mil y siete mil muertos; la CEPAL calculó hasta 26 mil; mientras que organizaciones de damnificados estimaron más de 10 mil fallecidos y alrededor de 30 mil heridos.
Uno de los rostros más dolorosos fue el colapso del Hospital Juárez, cuya torre de 12 pisos se desplomó, dejando atrapadas a más de mil personas. Entre los sobrevivientes se encontraban 14 recién nacidos que pasaron a la memoria colectiva como “los niños milagro”.
2017: El regreso del miedo
Treinta y dos años después, el mismo 19 de septiembre volvió a sacudir al país. Minutos después del simulacro conmemorativo, un sismo de magnitud 7.1 impactó a Morelos, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero y Oaxaca. El epicentro fue cercano a Axochiapan, Morelos, y su duración superó el minuto y medio en algunas zonas.
La alerta sísmica se activó 11 segundos después del inicio, lo que redujo la capacidad de evacuación en la capital. El saldo fue de 369 personas fallecidas, 250 mil damnificados y 180 mil viviendas dañadas, de las cuales 50,610 colapsaron totalmente.
En el ámbito sanitario, el IMSS perdió la Clínica 25 de Zaragoza, la cual tuvo que ser demolida y reconstruida. Aunque el impacto fue menor al de 1985, el evento dejó claro que la vulnerabilidad de México ante los sismos persiste.
Dos contextos, dos realidades
Las consecuencias económicas también mostraron diferencias notables entre ambos desastres.
1985: Las pérdidas alcanzaron 4,103.5 millones de dólares, equivalentes hoy a más de 9,268 millones de dólares. El impacto fue de 2.1% del PIB nacional en un contexto de recesión económica y austeridad fiscal. La Ciudad de México concentraba entonces el 21% de la economía del país, lo que amplificó los efectos del desastre.
2017: Los daños materiales se estimaron en 29,000 millones de pesos, lo que representó 0.2% del PIB. Aunque el costo relativo fue menor, las afectaciones se dispersaron en varias entidades, en un México económicamente más diversificado.
En ambos casos, la tragedia expuso vulnerabilidades en la infraestructura sanitaria. En 1985, el Hospital Juárez simbolizó el desastre; en 2017, el cierre de la Clínica 25 del IMSS evidenció la fragilidad persistente de la infraestructura en este sector.
El nacimiento de la protección civil
El sismo de 1985 marcó un antes y un después en la gestión de riesgos en México. Ocho meses después, en mayo de 1986, se creó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), con el objetivo de coordinar a autoridades federales, estatales, municipales y sociedad civil en caso de desastres.
Asimismo, se actualizaron los reglamentos de construcción, imponiendo mayores requisitos de seguridad estructural y la figura de corresponsables de obra, con el fin de garantizar la calidad en edificaciones.
En 2017, pese a los avances, quedó en evidencia que aún existían fallas: directores responsables de obra que “firmaban sin supervisar” y la falta de reformas profundas en los reglamentos de construcción.
Hoy, los simulacros nacionales del 19 de septiembre buscan mantener viva la cultura de la prevención. El ejercicio de 2025 incluye un escenario hipotético de sismo magnitud 8.1 en Michoacán, con despliegue de helicópteros, cámaras del C5 y brigadas de emergencia.
Lo que falta por hacer
A pesar de las lecciones aprendidas, México enfrenta riesgos estructurales. Se proyecta que la población en las periferias de la capital crecerá 1.1% anual en la próxima década, lo que aumentará la construcción de viviendas informales en zonas de alto riesgo.
En 2017, la Ciudad de México implementó un seguro catastrófico en conjunto con la empresa Swiss Re, para cubrir daños de sismos superiores a magnitud 8.5. Este esquema beneficia solo a propietarios con impuestos prediales al corriente, dejando fuera a millones en asentamientos irregulares.
Actualmente, 2.5 millones de trabajadores residen en colonias informales ubicadas en zonas de riesgo sísmico. Representan 47% de la fuerza laboral de la capital, lo que convierte a esta situación en un riesgo no solo humano, sino económico.
De acuerdo con cálculos posteriores al sismo de 2017, el país perdió 160 millones de dólares en producción económica por el desplazamiento de trabajadores afectados.
Expertos coinciden en que para evitar una catástrofe similar, se requiere una combinación de medidas: monitoreo sísmico avanzado, normas de construcción estrictas, uso de tecnologías como disipadores de energía y una cultura ciudadana de prevención.
Entre memoria y prevención
Los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017 son recordatorios de la fragilidad del país ante la fuerza de la naturaleza. Ambos dejaron cicatrices imborrables en la memoria colectiva y evidenciaron las carencias estructurales de México, desde la planeación urbana hasta la rendición de cuentas de las autoridades.
Aunque se han dado pasos significativos en materia de protección civil, protocolos de emergencia y cultura ciudadana de prevención, persisten rezagos que ponen en riesgo a millones de personas, particularmente a quienes viven en asentamientos irregulares y carecen de acceso a vivienda segura.
La experiencia demuestra que la tragedia no solo proviene del movimiento de la tierra, sino de la desigualdad y la corrupción que agravan sus efectos. A cuatro décadas del primer gran sismo, el reto de México no es únicamente recordar, sino transformar esa memoria en políticas efectivas, infraestructura resiliente y una verdadera cultura de prevención que salve vidas en el futuro.
Te puede interesar: La paz se debilita: ¿qué está en juego?
Facebook: Yo Influyo