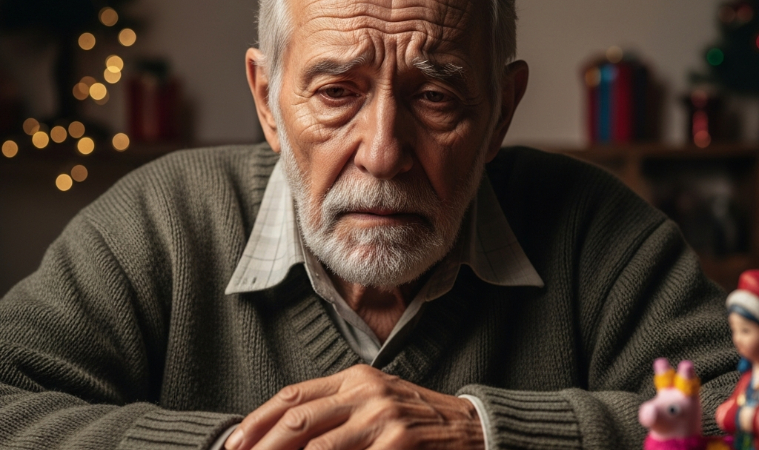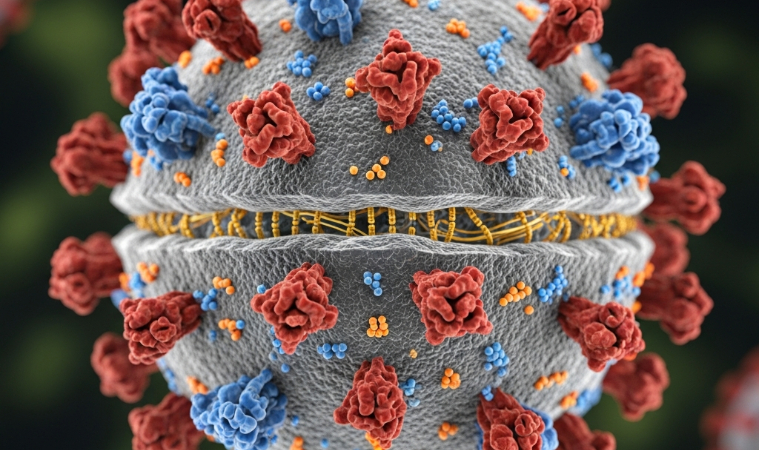Cada año, millones de mexicanos esperan la medianoche del 15 de septiembre para escuchar al presidente lanzar el “Grito de Independencia”. Pero lo paradójico es que ese día, en 1810, no ocurrió absolutamente nada. El alzamiento de Miguel Hidalgo sucedió en la madrugada del 16, y no fue un acto independentista, sino un levantamiento en defensa de Fernando VII, rey de España, prisionero de Napoleón.
El historiador Enrique Krauze lo sintetiza así: “El cura Hidalgo no proclamó la independencia de México; llamó a defender la religión y al rey cautivo”. En su proclama no existía todavía un proyecto nacional emancipador, sino una reacción frente a la invasión francesa.
El traslado de la fiesta al día 15 se consolidó en tiempos de Porfirio Díaz, quien nació precisamente ese día en 1830. “Fue un acto de autocelebración: el presidente se regaló la fiesta nacional para que coincidiera con su cumpleaños”, explica la historiadora Josefina Zoraida Vázquez.
Del 27 de septiembre de 1821 al calendario patrio
La verdadera fecha de la consumación de la independencia fue el 27 de septiembre de 1821, cuando Agustín de Iturbide entró triunfante en la Ciudad de México al frente del Ejército Trigarante. Ese día sí hubo fiesta popular, desfiles y repique de campanas. Sin embargo, la memoria oficial pronto relegó a Iturbide, primero por su coronación como emperador y luego por su fusilamiento en 1824.
El propio Bernal Díaz del Castillo, cronista de la conquista, aunque escribía sobre siglos anteriores, dejó una advertencia que sigue vigente: “La historia no se debe contar a medias, porque se pierde la verdad y se agranda la mentira”. Esa lógica de silencios y énfasis interesadamente colocados ha marcado la construcción de las efemérides mexicanas.
Desde 1823, el Congreso decretó el 16 de septiembre como fiesta nacional, invisibilizando tanto el 27 de septiembre como el papel de Iturbide. A decir de Lucas Alamán, ministro conservador y testigo de la época, “la independencia fue obra de Iturbide, y no reconocerlo es traicionar la memoria histórica”.
Falsear la historia: el mito de Hidalgo y el olvido de Iturbide
¿Por qué se inventó una celebración en torno a Hidalgo y se relegó a Iturbide? La respuesta está en la política. Hidalgo, derrotado y ejecutado en 1811, fue un personaje útil: mártir de la causa, símbolo de la insurrección popular y, sobre todo, un icono maleable.
Iturbide, en cambio, representaba un proyecto incómodo: la independencia negociada, pactada entre realistas e insurgentes, y coronada con un imperio efímero. Para los liberales del siglo XIX, ensalzar a Iturbide significaba legitimar la monarquía; para los gobiernos posteriores, era más fácil borrar su figura.
Krauze señala: “En la historia oficial, Hidalgo se convirtió en padre de la patria, aunque no buscó la independencia; e Iturbide, que sí la consumó, fue condenado al olvido”.
Porfirio Díaz y la institucionalización de la fiesta
El traslado del Grito a la noche del 15 tiene un origen puntual: Porfirio Díaz. Desde la década de 1880, el presidente buscó reforzar la unidad nacional a través de rituales cívicos. Al coincidir con su cumpleaños, el Grito se convirtió en una celebración doble: patria y personal.
Durante los largos años del porfiriato, la fiesta adquirió la forma que conocemos: la arenga desde el balcón, el repique de campanas, los “¡Vivas!” a Hidalgo, Morelos, Allende y Guerrero. Jamás a Iturbide.
El historiador Alejandro Rosas recuerda: “El porfiriato no solo centralizó la fiesta en el Palacio Nacional; también moldeó el relato de héroes buenos contra villanos malos, una narrativa simplificada que perdura hasta hoy”.
Las formas de celebrar: del siglo XIX al XXI
En el siglo XIX, las celebraciones eran locales: desfiles cívicos, iluminaciones con velas, misas y procesiones. Con el tiempo, se añadieron banquetes oficiales y verbenas populares. Durante el siglo XX, el Grito se consolidó como ritual televisado, símbolo de identidad colectiva y herramienta política.
Hoy, el 15 y 16 de septiembre son un espectáculo mediático: música, fuegos artificiales, discursos presidenciales, desfiles militares. La fiesta se ha convertido en un escaparate de unidad, aunque muchas veces cargado de propaganda.
María González, joven estudiante de historia, comenta en entrevista: “De niña pensaba que Hidalgo había dado el Grito el 15 de septiembre a medianoche. En la universidad me enteré de que todo era un invento. Me siento un poco engañada, aunque igual me gusta la fiesta, porque es nuestra forma de sentirnos mexicanos”.
La historia que no se cuenta
El 16 de septiembre es, al mismo tiempo, una mentira útil y una verdad emocional. Útil para gobiernos que han manipulado símbolos a conveniencia; verdad emocional porque ha logrado consolidar un sentimiento de identidad compartida.
La verdad es un principio irrenunciable de la vida social. La memoria histórica, para ser auténtica, no debe construirse sobre silencios o falsificaciones. Reconocer el papel de Hidalgo como precursor, y de Iturbide como consumador, es un acto de justicia con la historia.
Como concluye Krauze: “México necesita reconciliarse con su historia; no solo con sus héroes, sino también con sus sombras”. Hoy, a más de dos siglos de aquel septiembre, la pregunta sigue vigente: ¿qué queremos recordar, y qué queremos olvidar?
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com