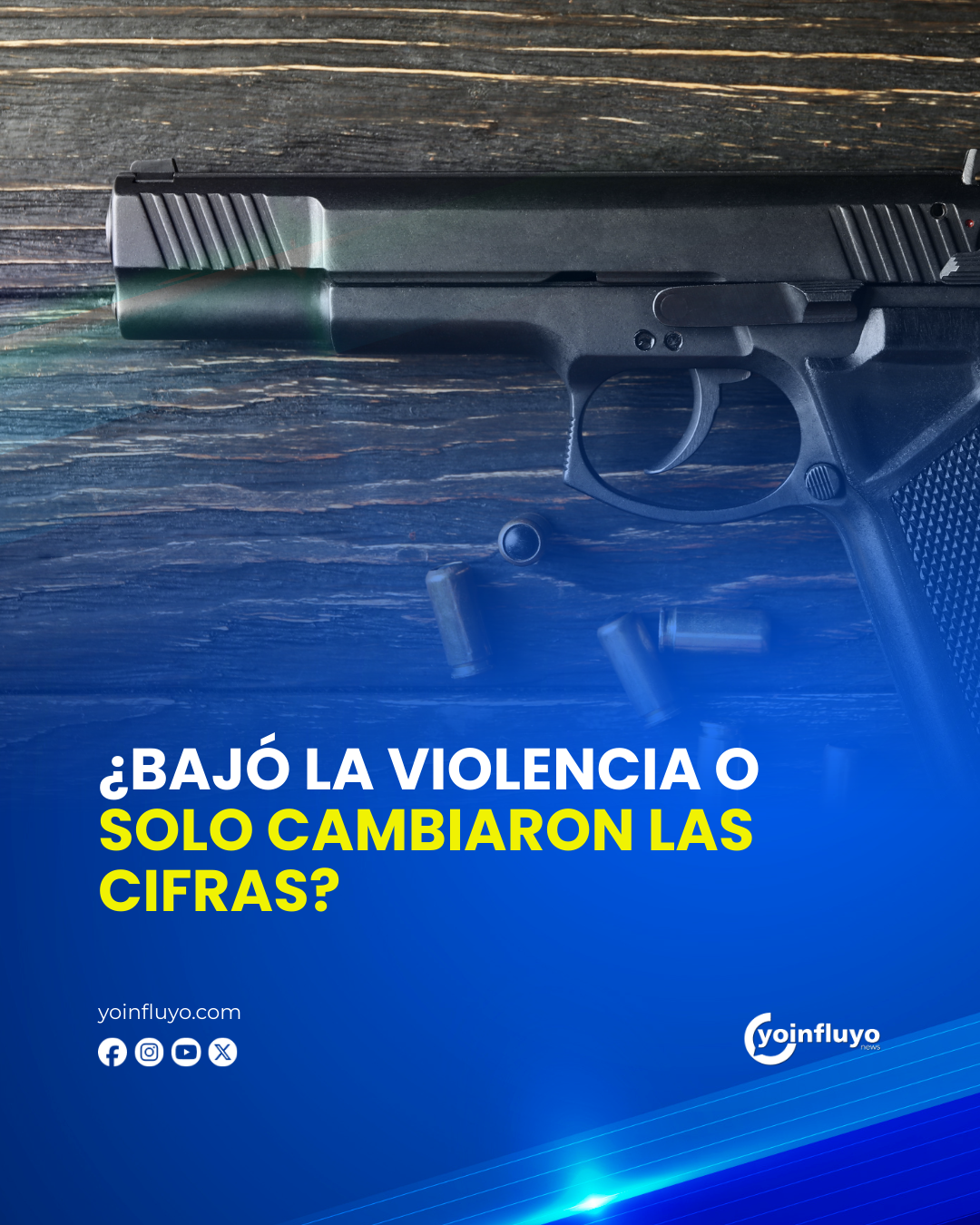“Hay días que no sé por qué me siento tan abrumada. No me ha pasado nada ‘grave’, pero siento un peso encima todo el tiempo. Como si el mundo me estuviera aplastando”, cuenta Mariana, de 29 años, diseñadora gráfica y usuaria frecuente de redes sociales, quien vive en la Ciudad de México.
Mariana no está sola. La creciente ola de ansiedad, depresión, fatiga emocional o insomnio que afecta a millones de personas no siempre tiene un origen interno, ni una historia clínica evidente. Cada vez más estudios coinciden: la salud mental es profundamente determinada por factores externos. Y no se trata solo de lo que ocurre en casa o en el trabajo, sino del mundo que nos rodea: la violencia, el cambio climático, las redes sociales, la polarización política.
El nuevo mapa del sufrimiento psíquico
La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha dejado claro: la salud mental se construye –o se erosiona– a través de múltiples capas. Más allá de lo biológico o lo psicológico, hay determinantes sociales, culturales, económicos, políticos, ambientales y tecnológicos que influyen en el bienestar mental de las personas a lo largo de toda la vida.
Según el informe de la OPS (2022) “Una Nueva Agenda para la Salud Mental en las Américas”, algunos de los factores estructurales que más contribuyen al deterioro de la salud mental incluyen la inseguridad, la discriminación, la desigualdad económica, el desempleo, el mal acceso a servicios de salud y la exposición a violencia.
“Es una realidad ética: los pobres son más vulnerables a la mala salud mental, y al mismo tiempo, tienen menos acceso a tratamiento”, subraya el Dr. Jorge Rodríguez, psiquiatra de la Universidad de Los Andes. “Eso convierte al tema en un asunto de justicia social.”
Violencia y trauma colectivo: el peso de vivir con miedo
México y varios países de América Latina enfrentan una violencia crónica que ha dejado huellas no solo físicas, sino mentales. El vivir expuesto a homicidios, desapariciones, extorsión y amenazas, así como el miedo constante a ser víctimas de delito, configura un entorno de estrés tóxico. Según datos del INEGI, en 2023 más del 60% de la población en zonas urbanas declaró sentirse insegura en su colonia.
“El miedo constante es un disparador de ansiedad generalizada. Incluso si no te pasa nada directamente, el solo hecho de vivir en un entorno hostil activa respuestas de alerta permanente en el cuerpo”, explica la Dra. Norma Padilla, psicóloga clínica.
Los estudios sobre salud mental en contextos de guerra son ilustrativos: en Siria, por ejemplo, hasta el 50% de los desplazados presentan síntomas de TEPT. En América Latina, aunque no hay guerra convencional, la narcoviolencia ha generado un trauma social comparable. La situación de los migrantes centroamericanos también refleja esta realidad: duelos, amenazas, pérdidas, incertidumbre.
Cuando el entorno físico se vuelve hostil
No solo las balas afectan la mente. También lo hace el ruido. O la falta de árboles. O la contaminación.
Diversos estudios han asociado los entornos urbanos densamente poblados, con altos niveles de ruido, hacinamiento, mala calidad del aire y ausencia de espacios verdes, con mayores niveles de estrés, ansiedad y agresividad. Un estudio del Instituto Nacional de Psiquiatría reveló que vivir cerca de avenidas transitadas o aeropuertos puede alterar los ciclos de sueño, disparando problemas de salud mental.
Por el contrario, el acceso a parques, áreas de esparcimiento y contacto con la naturaleza ha demostrado tener un efecto protector. “Caminar 30 minutos en un parque puede reducir niveles de cortisol y ansiedad”, afirma la Dra. Mariana Solís, especialista en salud urbana del Tec de Monterrey.
El cambio climático también entra en juego. Fenómenos como sequías extremas, inundaciones o incendios forestales provocan trastornos emocionales duraderos, sobre todo en comunidades indígenas y rurales que ven desaparecer sus ecosistemas y formas de vida. El término eco-ansiedad ha ganado terreno, especialmente entre los jóvenes.
Tecnología: el nuevo entorno que no podemos apagar
El otro gran determinante contemporáneo de salud mental es el entorno digital. Las redes sociales han revolucionado la forma en que nos conectamos, pero también cómo nos comparamos, nos evaluamos y nos exponemos. Varios estudios –como el de la Universidad de Pensilvania (2018)– han encontrado que más de 2 horas al día en redes sociales se asocian con mayor riesgo de depresión y ansiedad, especialmente en adolescentes.
“La presión por mostrar una vida perfecta, el acoso en línea, la adicción a la aprobación, el bombardeo de noticias catastróficas: todo esto mina nuestra salud emocional”, indica el Dr. Richard Davidson, neurocientífico de la Universidad de Wisconsin, en su investigación sobre emociones y tecnología.
Además, la hiperconectividad laboral ha borrado los límites entre trabajo y descanso. Según la Encuesta Nacional sobre Salud y Bienestar Psicológico (2024), el 40% de los mexicanos revisa mensajes laborales fuera del horario laboral, lo que ha incrementado los casos de burnout.
¿Y el gobierno, qué hace?
Las políticas públicas son un determinante silencioso pero poderoso. Países con legislación y estrategias integrales de salud mental, como Canadá o Finlandia, logran contener los efectos de otras crisis mediante programas de prevención, atención comunitaria, educación emocional y regulación de factores de riesgo (como el alcohol, el juego o la violencia escolar).
En México, sin embargo, el panorama es desigual. A pesar de avances recientes, como la incorporación de la salud mental al primer nivel de atención del sistema IMSS-Bienestar, el presupuesto asignado sigue siendo marginal: menos del 2% del gasto en salud pública.
“No hay suficientes psicólogos en escuelas, no hay red de atención para víctimas de violencia, ni se regula el contenido adictivo en redes”, afirma la activista social Adriana Álvarez, quien trabaja con comunidades desplazadas en Guerrero. “La gente queda sola.”
La propia OMS ha llamado a los Estados a “integrar la salud mental en todas las políticas públicas”, un enfoque conocido como mental health in all policies, que implica considerar el bienestar psicológico al diseñar políticas educativas, laborales, urbanísticas, ambientales y digitales.
Luis, de 34 años, vivió en un barrio de Monterrey golpeado por la violencia durante su adolescencia. “No dormíamos tranquilos, escuchábamos balaceras, patrullas, helicópteros. Salir en la noche era arriesgado. Eso me volvió muy ansioso. Después, cuando me fui a estudiar fuera, me di cuenta que mi mente no descansaba nunca. Siempre estaba alerta. Y nadie te enseña cómo lidiar con eso.”
Su caso refleja lo que expertos llaman trauma urbano crónico, una forma de estrés postraumático ligado a vivir bajo constante amenaza. Casos como el de Luis abundan en las periferias urbanas y zonas rurales marginadas del país.
Conclusión: salud mental como bien común
La salud mental no es solo un tema individual ni de consulta terapéutica. Es un fenómeno colectivo, atravesado por determinantes estructurales que requieren atención política, social y cultural. Enfocarnos en soluciones centradas en la dignidad persona y la importancia del bien común ayuda a crear entornos que favorezcan el florecimiento humano.
Garantizar una buena salud mental no solo significa atender trastornos, sino construir sociedades más justas, pacíficas, habitables, humanas. Como afirma el Papa Francisco en Fratelli Tutti: “La salud es un bien común, y cuidar al otro es cuidarnos todos”.
Un país que no cuida la mente de su gente, está condenado al desgobierno emocional.
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com