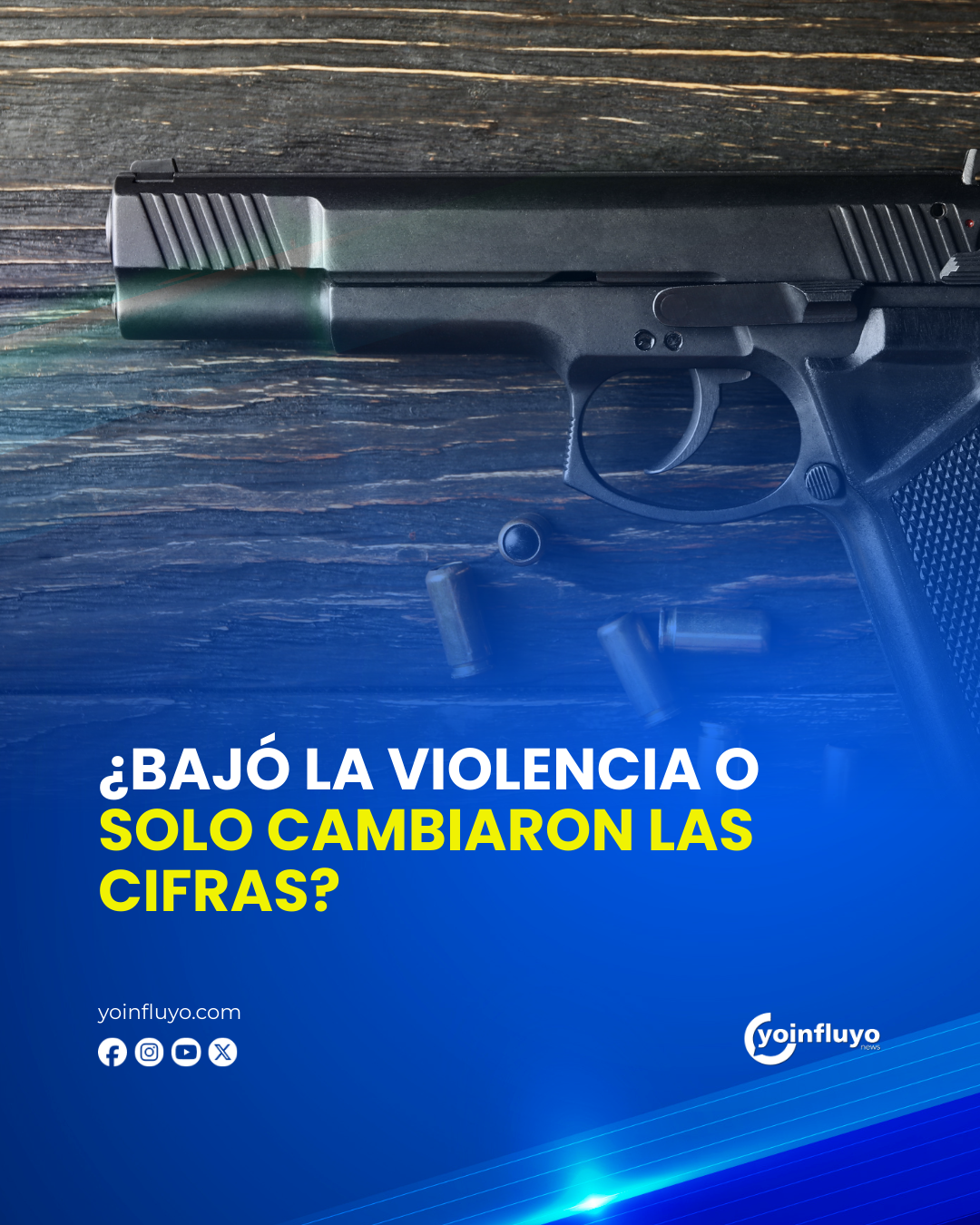“Yo no quería deprimirme, simplemente no tenía con quién hablar”, confiesa Mariana, una joven universitaria de 21 años, que atravesó una fuerte crisis emocional durante la pandemia. Aunque sus redes sociales mostraban sonrisas, en su casa reinaba el silencio emocional, en la escuela reinaba la competencia y en su entorno nadie hablaba de salud mental. “Cuando por fin fui a terapia, no sabía ni cómo nombrar lo que sentía. Sólo sabía que estaba cansada de fingir”. Su historia no es única. Es, de hecho, alarmantemente común.
La salud mental no es individual: es estructural
Contrario a lo que muchas veces se piensa, la salud mental no es un asunto exclusivo de la biología o de la fuerza de voluntad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el bienestar mental está determinado por una compleja interacción de factores individuales, sociales, culturales, económicos y ambientales que afectan a las personas a lo largo de toda la vida. Estos factores se agrupan comúnmente en “factores de riesgo” (que aumentan la vulnerabilidad a trastornos mentales) y “factores de protección” (que fortalecen la resiliencia).
La OMS enfatiza que estos determinantes operan a distintos niveles: individual, familiar, comunitario y global. La salud mental, en suma, no se desarrolla en el vacío, sino que se configura en la trama de nuestras relaciones, creencias y condiciones de vida.
Familia: primer refugio o primera herida
La familia es, en la mayoría de los casos, el primer entorno donde se moldea la salud mental. Un entorno afectivo, donde se expresan emociones, se escucha y se acompaña, actúa como escudo protector ante el estrés y las adversidades. Sin embargo, cuando hay violencia intrafamiliar, gritos, adicciones, negligencia emocional o abuso, el hogar se convierte en una fuente de trauma.
Un estudio del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz indica que los antecedentes de violencia familiar se encuentran presentes en más del 50% de los pacientes con trastornos afectivos tratados en el sector público mexicano.
La psiquiatra infantil Silvia Morales, de la UNAM, explica: “Cuando un niño vive con miedo constante o con desvalorización emocional, su cerebro se configura en modo de supervivencia. Eso tiene consecuencias de por vida en la autoestima, la ansiedad y la capacidad para confiar en los demás.”
Además, cuando las familias estigmatizan la enfermedad mental o la minimizan (“eso se te quita saliendo a caminar”, “no exageres”), retrasan la búsqueda de ayuda profesional, empeorando el pronóstico.
Amistades y redes de apoyo: más necesarias que nunca
En una sociedad hiperconectada digitalmente pero crecientemente aislada emocionalmente, el valor de las amistades y redes sociales sólidas se vuelve vital. La soledad crónica ha sido catalogada por la OMS como una epidemia silenciosa. Diversos estudios, como el realizado por Holt-Lunstad en la Universidad de Brigham Young, demuestran que el aislamiento social es un predictor tan fuerte de muerte prematura como el tabaquismo o la obesidad.
La falta de con quién hablar, con quién llorar o simplemente con quién estar, potencia la aparición de trastornos como la depresión o la ansiedad. Por el contrario, relaciones positivas – aunque sean pocas – funcionan como amortiguadores del estrés.
Escuela y trabajo: espacios que educan… o enferman
La escuela y el trabajo son dos entornos sociales donde pasamos la mayor parte de nuestra vida. Cuando son espacios seguros, con límites claros, apoyo emocional y oportunidades de desarrollo, se convierten en contextos protectores.
Pero cuando hay acoso escolar (bullying), presión excesiva sin orientación, o climas laborales tóxicos con acoso, competencia desmedida y poca contención, la salud mental se erosiona.
Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2022), el 24% de las personas con algún trastorno mental en México reportaron haber sufrido discriminación laboral. Además, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que uno de cada cinco trabajadores en América Latina presenta síntomas de estrés laboral grave.
El psicólogo organizacional Juan Manuel García explica: “La cultura laboral mexicana todavía premia al que ‘aguanta callado’. Se valora más el presentismo que la salud emocional. Eso está cambiando con las nuevas generaciones, pero persiste un estigma muy fuerte”.
Cultura y género: emociones reprimidas, dolencias silenciadas
La cultura define qué se considera “normal” emocionalmente. En sociedades machistas o tradicionalistas, como la mexicana, se ha enseñado históricamente a los hombres a no mostrar tristeza o vulnerabilidad, lo que produce un gran número de hombres con depresión no diagnosticada, que en vez de llorar explotan en violencia o se refugian en adicciones.
Según datos del INEGI, el suicidio es la tercera causa de muerte entre hombres jóvenes de 20 a 34 años, y más del 80% de los suicidios en México son cometidos por varones. No es casualidad: hay una profunda desconexión emocional promovida culturalmente.
“Nos enseñaron que ser hombre era no llorar, pero nadie nos enseñó qué hacer con todo lo que sentimos”, señala Jorge, estudiante de ingeniería de 23 años que buscó terapia tras la muerte de su abuelo.
Las creencias religiosas también influyen: en algunos sectores aún se asocia la enfermedad mental con debilidad espiritual o con “falta de fe”. Sin embargo, dignidad humana exige atención integral al cuerpo, la mente y el espíritu, y el acompañamiento compasivo a quien sufre.
Eventos estresantes: cuando la vida se vuelve trauma
La vida trae pérdidas, rupturas, migraciones, duelos. Eventos como la muerte de un ser querido, la pérdida del empleo, un divorcio o incluso una mudanza significativa pueden detonar síntomas si no hay una red de apoyo adecuada.
La pandemia de COVID-19 fue uno de esos eventos: más de 190,000 menores en México perdieron a uno o ambos cuidadores principales por el virus, según datos de The Lancet. Las secuelas emocionales, especialmente en poblaciones vulnerables, apenas comienzan a estudiarse.
La salud mental no es una responsabilidad individual. Es un reflejo de cómo estamos construyendo (o descuidando) el tejido social. Una sociedad que cuida, que abraza a todos, que da espacio a la expresión emocional, que garantiza acceso a atención psicológica digna y sin estigmas, está invirtiendo en su futuro.
Por eso, como señala la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una de las estrategias centrales para prevenir los trastornos mentales es fortalecer la cohesión social, la participación ciudadana y el respeto por la dignidad de cada persona.
De la caridad al compromiso estructural
La salud mental no es un lujo. Es una condición para el desarrollo humano integral. No podemos hablar de justicia, paz ni dignidad si ignoramos el sufrimiento psíquico de millones de mexicanos.
La respuesta debe ser estructural: más espacios de atención comunitaria, educación emocional desde la infancia, cambios en la cultura laboral, formación para padres y maestros, campañas masivas de desestigmatización.
Pero también es una responsabilidad personal: ser red para otros, hablar de lo que duele, romper el silencio.
Porque a veces, salvar una vida empieza por escuchar.
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com