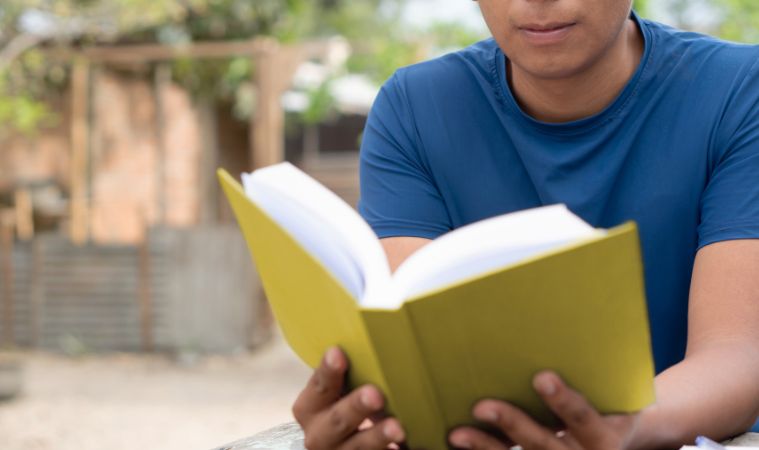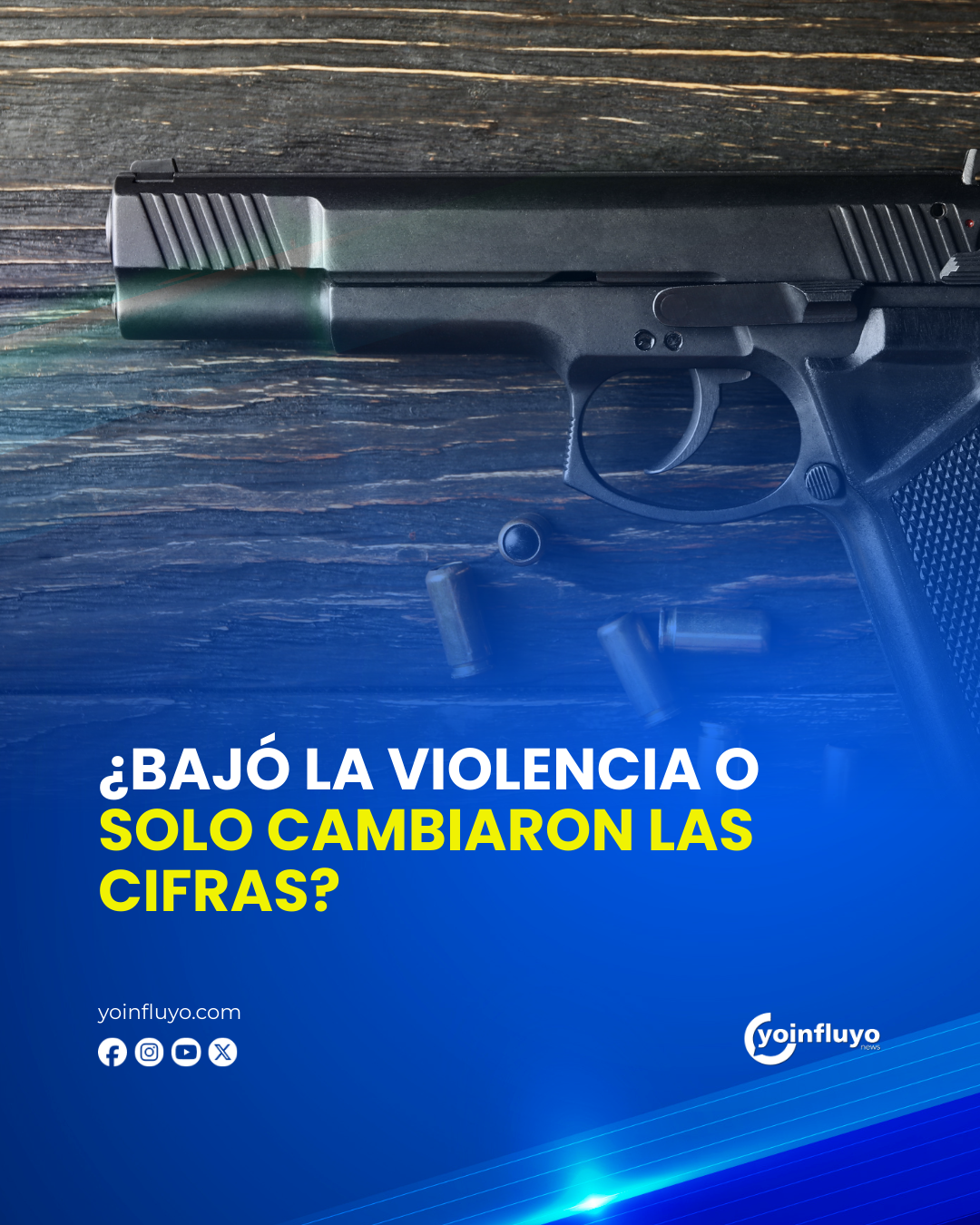México llega a mitad de década con una pregunta incómoda: ¿la educación que hoy ofrece prepara a su población para competir en un mercado global que cambia a velocidad digital? La respuesta, mirando los datos más recientes, es que el país no está donde debería: mejora en cobertura y esfuerzos de equidad, pero aprendizajes insuficientes y rezagos que lastran productividad, movilidad social e innovación. La evidencia es contundente.
En educación básica, la radiografía la aporta PISA 2022, difundida en diciembre de 2023, México obtuvo 395 puntos en Matemáticas, 415 en Lectura y 410 en Ciencias, mientras el promedio de la OCDE fue de 472, 476 y 485, respectivamente. Dos de cada tres estudiantes mexicanos no alcanzaron el nivel básico en Matemáticas. En el comparativo dentro de la OCDE, México se ubica en el tercio inferior. Es decir, la gran mayoría de adolescentes no cuenta con las competencias fundamentales que el mercado laboral y la ciudadanía exigen.
Los efectos de la pandemia y la desigualdad estructural agrandaron la brecha. Organizaciones especializadas y la propia OCDE advierten que el país combina alta heterogeneidad entre escuelas, carencias de infraestructura y una débil evaluación formativa que impide recuperar aprendizajes perdidos. La agenda de equidad muestra avances en participación, pero con grandes pendientes en logros y conclusión oportuna de estudios.
La permanencia también preocupa. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) sintetiza un dato duro: de cada 100 alumnos que ingresan a primaria, 46 no terminan el bachillerato. Esta “fuga de talento” limita el capital humano y reduce la probabilidad de acceder a empleos de mayor productividad y salarios. El abandono escolar no es solo una estadística: es la historia de millones que quedan fuera antes de tiempo.
En educación media superior y superior, México amplió matrícula, pero aún por debajo de economías pares en habilidades y en masa crítica de investigadores. En el tablero internacional, las universidades mexicanas más visibles como la UNAM y el Tec de Monterrey, figuran en los grandes listados, pero el sistema, como conjunto, no alcanza densidad competitiva regional y global. En el ranking QS 2026, México coloca instituciones destacadas, aunque por debajo de polos como Brasil y Chile en indicadores de investigación y reputación acumulada. La señal: hay islas de excelencia, no un ecosistema robusto.
¿Es competitiva la educación mexicana para el mundo actual? A juzgar por PISA y por la fotografía comparada de la OCDE, no todavía. Se avanza en acceso y algunas reformas de gobernanza, pero el aprendizaje medible sigue por debajo del umbral mínimo y la transición a superior se atasca para casi la mitad de una generación. Sin cerrar esas brechas, el país difícilmente atraerá inversiones intensivas en conocimiento o escalará en cadenas de valor.
¿Cuáles son los principales desafíos? Primero, recuperar y acelerar aprendizajes esenciales en Lenguaje y Matemáticas con evaluación diagnóstica periódica y materiales de apoyo basados en evidencia. Segundo, reducir abandono en secundaria y media superior con tutorías, becas condicionadas al desempeño y rutas de formación técnica pertinentes al mercado regional. Tercero, profesionalizar la docencia con desarrollo continuo y trayectorias de carrera transparentes. Cuarto, invertir con prioridad en escuelas de alta marginación: tiempo escolar extendido, conectividad, laboratorios y liderazgo directivo. Quinto, alinear la educación superior con sectores estratégicos —semiconductores, salud, energía y software— mediante convenios de prácticas y estándares de certificación de habilidades.
Las propuestas existen. El IMCO ha insistido en un plan nacional contra el abandono con foco en seguimiento individual, alertas tempranas y reforzamiento académico. Mexicanos Primero ha documentado la necesidad de fortalecer la formación inicial y continua del magisterio y de mejorar el sistema de promoción docente para que reconozca mérito, práctica efectiva en aula y resultados de aprendizaje, no solo trámites. La recuperación de aprendizajes pospandemia y la primera infancia, clave para cerrar brechas desde el origen, también aparecen como prioridades reiteradas.
El trabajo de los maestros es decisivo. Hoy enfrentan grupos numerosos, carencias materiales y expectativas crecientes. ¿Tienen incentivos suficientes? Parciales. La transición del antiguo “Carrera Magisterial” a los esquemas actuales de admisión y promoción corrigió inercias, pero arrastra problemas de transparencia y percepción de justicia. Urge un modelo de incentivos mixto: incrementos y estímulos ligados a desarrollo profesional acreditado, mentoría entre pares y mejora de aprendizajes, más apoyos a quienes sirven en contextos vulnerables. Todo con reglas públicas y verificables para evitar que el reconocimiento se convierta en moneda de cambio sindical o burocrática.
La evaluación también debe recuperar legitimidad. Herramientas nacionales como PLANEA, diseñadas para diagnóstico sistémico, deben usarse para orientar apoyos y no para castigar escuelas, publicando resultados oportunamente y acompañando a cada plantel con una “ruta de mejora” y asistencia técnica. La evaluación sin apoyo es ranking; con apoyo, es palanca.
Finalmente, el desarrollo del país está atado a su capital humano. México necesita una política educativa de Estado, sostenida más allá de ciclos sexenales, con metas medibles: que al menos 80% de los estudiantes alcance el nivel básico de PISA en 2030; que la conclusión de media superior supere 70%; que la educación superior eleve su pertinencia y empleabilidad. La evidencia internacional y los diagnósticos nacionales ya marcaron la ruta. Lo que falta es decisión para traducirlos en presupuesto, gestión y acompañamiento pedagógico en cada aula. Si la educación no acelera, la economía tampoco.
Te puede interesar: Abejas, guardianes invisibles de la vida
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com