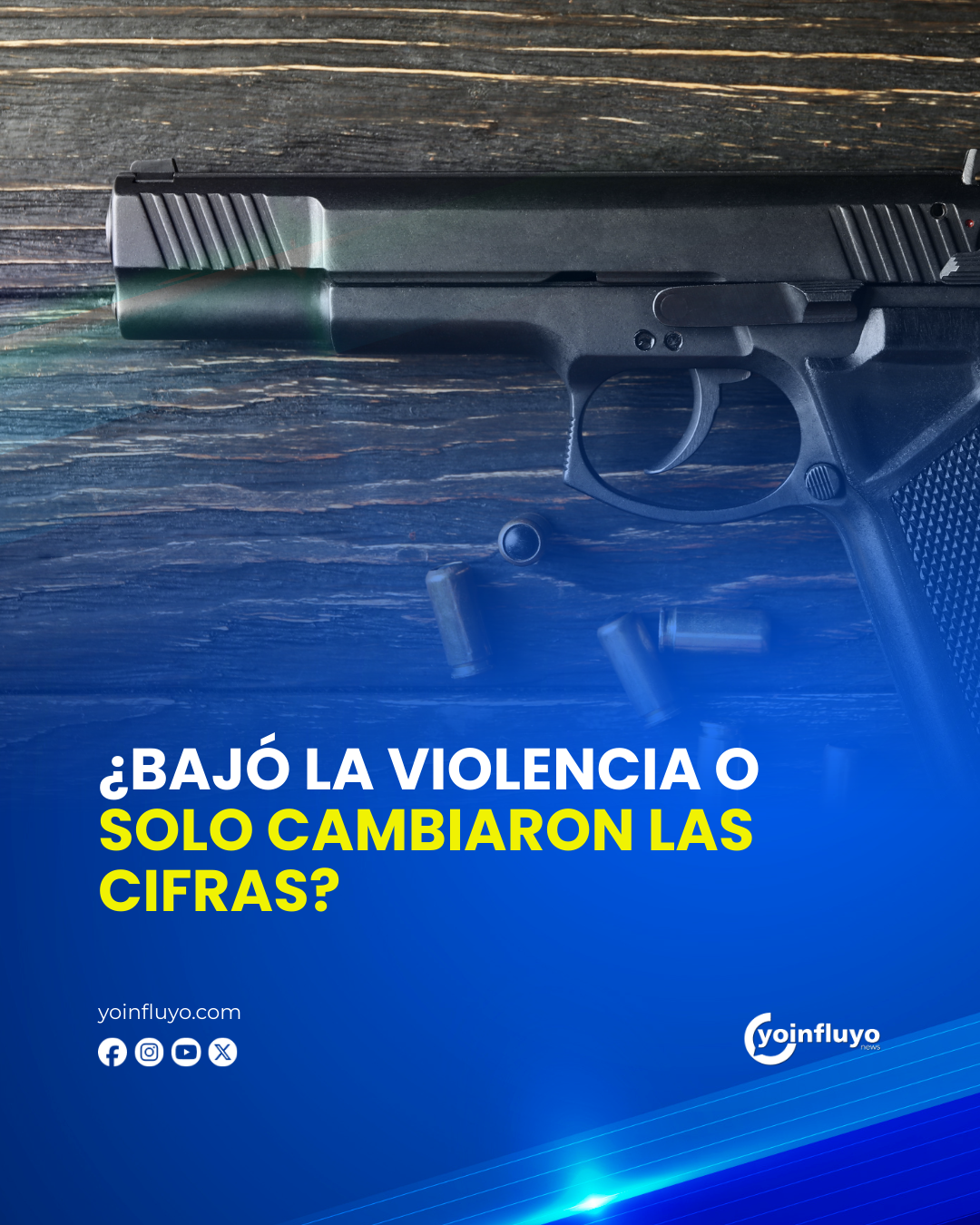La crisis global de la salud mental es una realidad latente, reconocida pero insuficientemente abordada. En pleno siglo XXI, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado este fenómeno como una “pandemia silenciosa” que afecta profundamente a millones de personas alrededor del mundo, con especial gravedad en América Latina, y particularmente en México.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), incluso antes del COVID-19, la región ya enfrentaba enormes desafíos: estigma social, baja inversión pública, escasez crónica de profesionales y una atención desproporcionadamente hospitalaria, dejando a la mayoría de los afectados sin acceso a servicios oportunos y adecuados.
En México, el panorama refleja con claridad la gravedad del problema. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y encuestas nacionales como la ENSANUT y la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica estiman que entre 25 y 30% de la población mexicana experimentará un trastorno mental durante su vida. La depresión y la ansiedad son predominantes: según el INEGI, un 32.5% de la población ha experimentado síntomas depresivos significativos, siendo una condición frecuente y recurrente para muchos mexicanos.
Pero la brecha entre quienes necesitan atención y quienes realmente la reciben es alarmante. Daniela Labra, directora de la organización AtentaMente, afirma que “más del 60% de quienes padecen algún trastorno mental en México no reciben ningún tipo de atención profesional”. Las razones son diversas y complejas: falta de cobertura adecuada, altos costos privados y un sistema público saturado y mal distribuido.
El presupuesto público en salud mental en México sigue siendo uno de los más bajos del continente. En 2023, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), apenas el 1.3% del presupuesto en salud se destinó a la salud mental, lejos del 5% recomendado por la OMS. Este desbalance presupuestal contribuye a la precariedad de los servicios, concentrados principalmente en grandes hospitales psiquiátricos, dejando desprotegidas amplias zonas rurales y periféricas.
Uno de los indicadores más preocupantes es el incremento en las tasas de suicidio juvenil. En México, los intentos de suicidio entre adolescentes aumentaron más de 600% en la última década. Tan solo entre 2014 y 2021, los suicidios pasaron de 6,337 a 8,432, consolidándose como la segunda causa de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años, particularmente alta en estados del sureste, como Yucatán.
La pandemia de COVID-19 profundizó esta crisis. La OPS señala que factores como el desempleo, la inseguridad económica, el aislamiento social y el duelo han incrementado significativamente la incidencia de trastornos depresivos, ansiedad y consumo de sustancias. Para 2020, más del 80% de personas con enfermedades mentales graves en Latinoamérica no recibió tratamiento, una cifra superior al promedio global.
La reciente reforma a la Ley General de Salud en materia de salud mental aprobada en 2022 busca cambiar el paradigma actual. Publicada en el Diario Oficial de la Federación, esta reforma pretende migrar hacia un modelo comunitario y ambulatorio, reduciendo la hospitalización a casos extremos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) calificó esta reforma como un avance significativo en términos de derechos humanos, destacando que el antiguo modelo asilar era fuente recurrente de abusos y exclusión social.
Sin embargo, la reforma también generó preocupación, principalmente entre organizaciones civiles y familiares de pacientes, quienes argumentan que sin infraestructura suficiente, esta transición podría sobrecargar a las familias y abandonar a pacientes sin apoyo adecuado. “Mi hijo lleva más de diez años internado. Nos dicen que van a cerrar los hospitales, pero nadie explica claramente cómo será la transición y quién va a cuidar de él en casa”, comentó Angélica Gómez, madre de un paciente con esquizofrenia atendido en un hospital psiquiátrico en la Ciudad de México.
Pese a los enormes retos, también hay avances notables en materia educativa y cultural. Desde 2017, la educación socioemocional es obligatoria en las escuelas, lo que permite que niños y jóvenes aprendan desde temprana edad a identificar, manejar y expresar sus emociones de manera saludable. Campañas públicas y testimonios de celebridades han sido clave en reducir el estigma y fomentar un diálogo abierto sobre la salud mental.
El camino hacia una atención integral y accesible sigue siendo largo. La OPS insiste en la necesidad urgente de elevar la salud mental a prioridad en las agendas políticas, integrándola en todas las políticas públicas para atender integralmente a quienes hoy sufren en silencio.
Como señala el Dr. Jarbas Barbosa, director de la OPS: “Es imperativo integrar la salud mental en todas las áreas. De ello depende no solo el bienestar individual, sino también el desarrollo social y económico de nuestros países.”
La salud mental no puede seguir siendo un tema secundario ni estigmatizado. La transformación que hoy se propone en México y América Latina requerirá esfuerzos coordinados, inversiones decididas, y sobre todo, una sociedad que rompa prejuicios y apoye activamente a quienes lo necesitan. El reto está claro: la salud mental debe pasar del discurso a la acción concreta.
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com