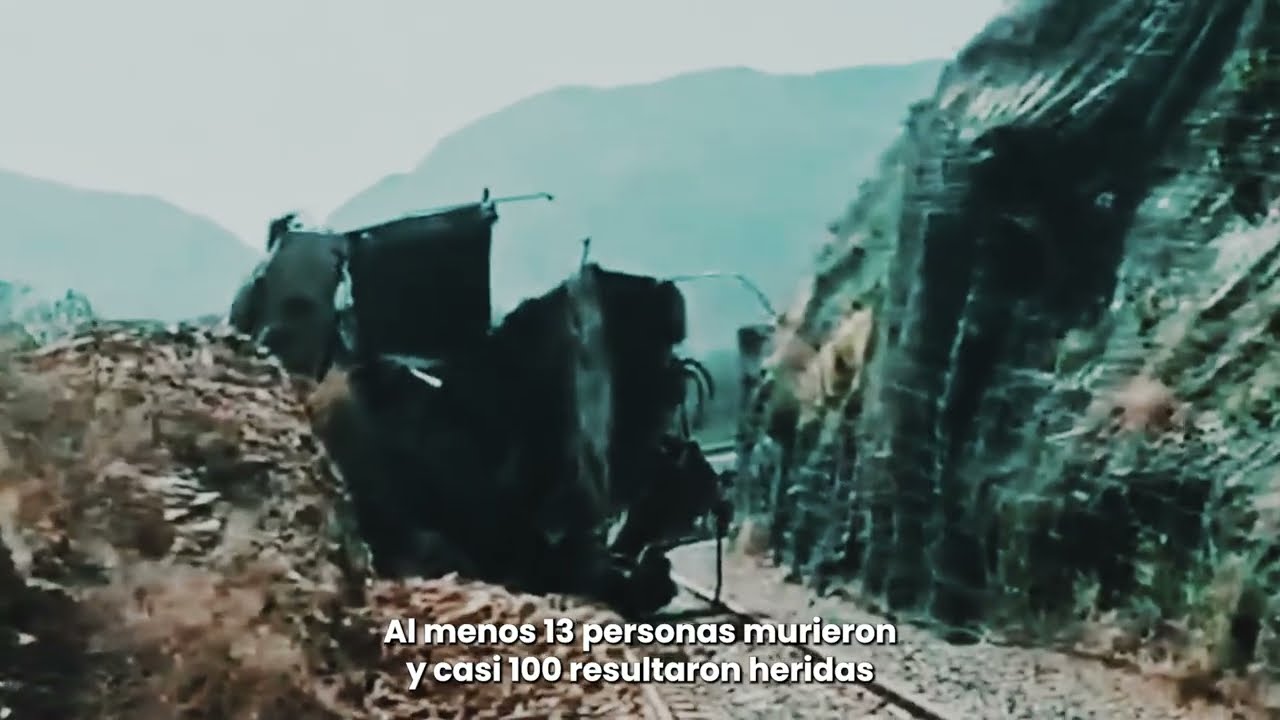A sus 27 años, Alejandra parecía tenerlo todo: un empleo estable, vida social activa y una familia cercana. Pero detrás de su sonrisa habitual se escondía una batalla silenciosa contra la depresión y la ansiedad. “Durante años pensé que era normal sentirme triste y angustiada constantemente. Nunca lo hablé con nadie porque me daba miedo que pensaran que estaba loca o simplemente que exageraba”, explica Alejandra, quien ahora recibe tratamiento psicológico después de un episodio grave que la llevó al borde del suicidio.
El caso de Alejandra no es aislado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que casi mil millones de personas alrededor del mundo enfrentan algún trastorno mental. Este dato, publicado en 2019, equivale aproximadamente a 1 de cada 8 habitantes del planeta. La variedad de padecimientos es amplia: desde la depresión y la ansiedad hasta trastornos severos como esquizofrenia y bipolaridad. El impacto colectivo de estas condiciones es monumental, convirtiéndolas en la principal causa global de discapacidad, superando incluso a enfermedades cardiovasculares y al cáncer.
Especialmente alarmante resulta el incremento en las tasas de suicidio. Según datos de la OMS, cada año más de 700 mil personas se quitan la vida, siendo esta causa responsable de más del 1% del total de muertes globales. La juventud es particularmente vulnerable, ya que más de la mitad de los casos ocurre en personas menores de 50 años. Esta realidad revela un problema profundo: la incapacidad colectiva para detectar y atender oportunamente la salud mental.
La pandemia de COVID-19 exacerbó significativamente esta situación. En tan solo un año, los casos de ansiedad y depresión aumentaron un 25% a nivel mundial debido al aislamiento social, la pérdida de seres queridos y la incertidumbre económica generalizada. La OMS lo describe como una “tormenta perfecta”, advirtiendo sobre la necesidad urgente de fortalecer estrategias de prevención y atención temprana.
México y Latinoamérica enfrentan su propia crisis particular. Según datos oficiales del INEGI, en México aproximadamente 15 millones de personas viven con algún trastorno mental, pero menos del 20% recibe atención adecuada. En las regiones más marginadas del país, esta cifra cae dramáticamente. Esto se debe, en parte, a la persistente falta de recursos destinados a la salud mental, que representa apenas el 2% del presupuesto de salud en nuestro país, cifra alarmantemente baja frente al enorme peso que estas enfermedades representan.
Para la psicóloga Gabriela Álvarez, especialista en salud mental comunitaria, la situación en México es crítica: “La gente sigue teniendo miedo de hablar sobre estos temas. El estigma está muy arraigado en nuestra cultura y eso provoca que muchos padecimientos nunca lleguen a diagnosticarse ni tratarse a tiempo. Además, los recursos son escasos, lo que limita gravemente el acceso a servicios especializados”.
Este estigma se manifiesta en prácticas sociales, laborales y educativas, limitando la integración efectiva de quienes padecen enfermedades mentales. A nivel global, la OMS denuncia que estas personas enfrentan mayor discriminación y violaciones constantes de derechos humanos, lo que aumenta su aislamiento y desesperación. En algunos países, incluso, el intento de suicidio continúa siendo criminalizado.
La solución, enfatizan expertos como el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, pasa necesariamente por políticas públicas contundentes y un incremento sustancial en la inversión destinada a servicios comunitarios accesibles. “Invertir en salud mental es invertir en una vida y futuro mejores para todos”, señala.
México, particularmente, tiene la oportunidad y responsabilidad de cambiar esta situación. Es indispensable reformar el sistema de salud pública para fortalecer la prevención y atención comunitaria, capacitar profesionales en detección temprana, y promover una cultura abierta que erradique la discriminación hacia quienes padecen estos trastornos.
La salud mental, más allá de un asunto individual, es un desafío colectivo que afecta directamente el tejido social, la productividad económica y la estabilidad comunitaria. Atender esta crisis invisible no solo aliviará el sufrimiento individual, sino que será clave para construir una sociedad más inclusiva, justa y empática. El caso de Alejandra es un ejemplo esperanzador de que, con atención adecuada y a tiempo, es posible retomar el rumbo y recuperar una vida plena. Su testimonio es un llamado urgente a actuar antes de que sea demasiado tarde.
Facebook: Yo Influyo