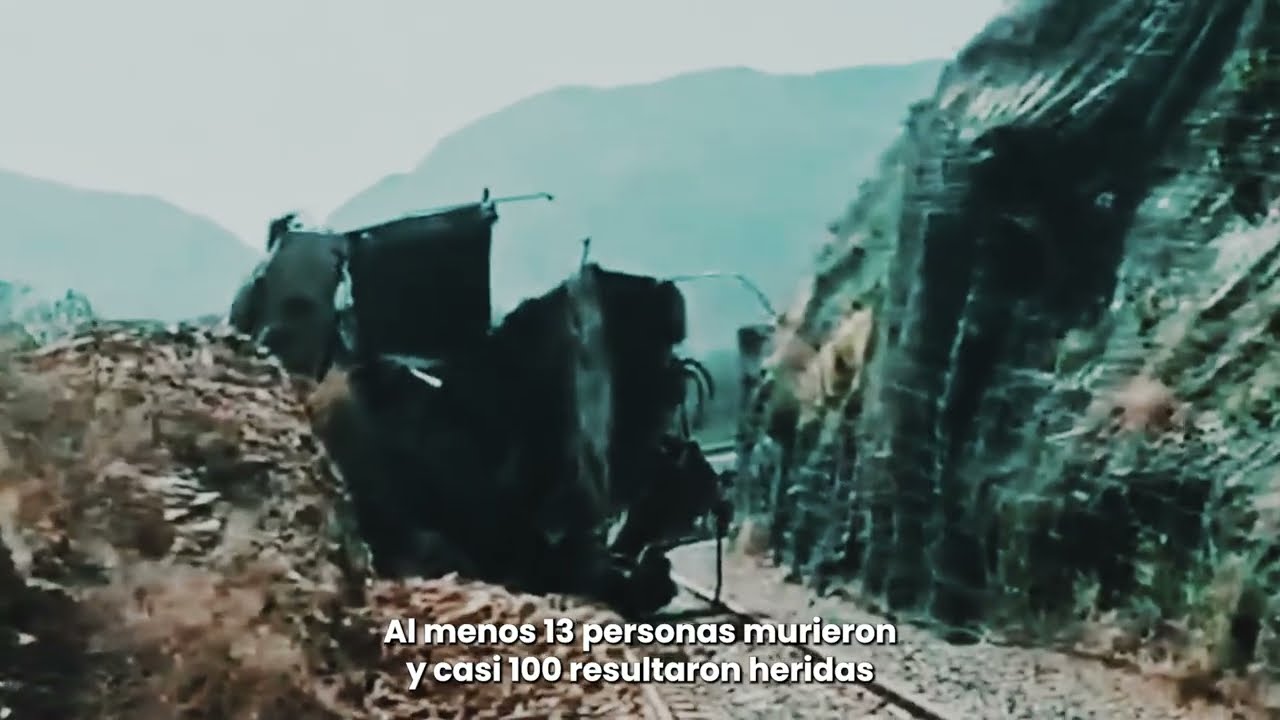Durante siglos, la humanidad ha debatido intensamente sobre la frontera entre cordura y locura, sobre la salud de la mente. Sin embargo, fue solo a mediados del siglo XX, en el contexto dramático de las Guerras Mundiales, cuando el término “salud mental” empezó a cobrar la relevancia social, médica y ética que hoy conocemos.
Hasta principios del siglo XX, términos como “locura” o “higiene mental” prevalecían. Pero las consecuencias de las grandes guerras (1914-1918 y 1939-1945) obligaron al mundo a afrontar una nueva realidad: millones de soldados regresaban a casa con heridas invisibles. La llamada “neurosis de guerra” o “shell shock” tras la Primera Guerra Mundial puso por primera vez bajo la lupa médica el sufrimiento psicológico extremo derivado del combate. Posteriormente, tras la Segunda Guerra Mundial, esta condición se identificaría más claramente como trastorno de estrés postraumático.
John Westin, veterano mexicano de la Segunda Guerra Mundial, recuerda su regreso: “Volví a casa, pero nunca dejé de estar en el campo de batalla. Los sueños eran terribles, me sentía permanentemente amenazado”. Testimonios como el de Carlos obligaron a gobiernos y comunidades médicas a reconocer la importancia de atender estas heridas psicológicas tan reales como las físicas.
Este contexto llevó a una revolución en el pensamiento médico. En 1945, la fundación de las Naciones Unidas y, poco después, en 1948, la creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) marcaron un parteaguas histórico. En 1946, la OMS estableció una definición de salud revolucionaria: “Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Era la primera vez que la salud mental alcanzaba el mismo nivel de relevancia que la salud física a nivel institucional y global.
La integración de la psiquiatría en los sistemas nacionales de salud fue inmediata y crucial. México no fue ajeno a esta tendencia. En 1950, el país incorporó servicios psiquiátricos específicos dentro de sus políticas públicas, comenzando a dejar atrás la atención basada exclusivamente en asilos y manicomios.
Pero el cambio no fue solo institucional. La sociedad comenzó a hablar de prevención y dignidad humana gracias al impulso del movimiento internacional de “Higiene Mental”, iniciado por figuras como Clifford Beers en Estados Unidos. Beers, quien vivió en carne propia la crueldad de los manicomios, impulsó la creación del Comité Nacional de Higiene Mental en 1909, expandiendo el diálogo sobre salud mental hacia una perspectiva preventiva y humanista.
La posguerra también trajo consigo el nacimiento en 1948 de la Federación Mundial de Salud Mental (WFMH), apoyada por la OMS, con el propósito explícito de coordinar esfuerzos globales hacia la prevención, tratamiento digno y promoción del bienestar mental integral. Las siguientes décadas trajeron consigo movimientos sociales que defendían los derechos de colectivos vulnerables. Así, en los años 70, la ONU impulsó declaraciones pioneras sobre derechos de personas con discapacidades mentales, reafirmando principios como dignidad, inclusión educativa y no discriminación.
La activista mexicana Gabriela López, quien lideró campañas en los años 90 por la desinstitucionalización en salud mental, señala: “Comprender la salud mental como un derecho y no solo como una enfermedad cambió radicalmente la forma en que vemos y tratamos a las personas”. Su lucha, como la de muchos, evidenció cómo este enfoque ético y humano transformó la percepción social y médica sobre el bienestar psicológico.
En los años recientes, este proceso alcanzó su clímax. En 1992, la WFMH instauró el Día Mundial de la Salud Mental cada 10 de octubre, acción respaldada por la OMS. Además, en 2001, el histórico informe mundial sobre salud mental de la OMS, titulado “Salud mental: nuevos conocimientos, nuevas esperanzas”, subrayó categóricamente que la atención psicológica había sido descuidada injustificadamente y exigió que los gobiernos la elevaran al mismo nivel que la atención física.
Para el siglo XXI, iniciativas como el Programa mhGAP de la OMS buscan cerrar la brecha de atención psicológica, especialmente en países con menores recursos. Aun así, desafíos como el estigma social, la falta de presupuesto y la insuficiencia de profesionales calificados permanecen, especialmente en América Latina y en países como México, donde apenas se destina alrededor del 2% del presupuesto de salud al bienestar mental, según cifras oficiales del gobierno federal.
La salud mental ha evolucionado de ser un tabú a un asunto de justicia social global. Hoy comprendemos que el bienestar psicológico está profundamente influenciado por nuestro contexto social, económico y cultural, y que su descuido representa un costo alto para individuos y sociedades por igual.
En conclusión, la noción moderna de salud mental, nacida de las cenizas de las guerras, de la lucha por los derechos humanos y del reconocimiento ético y médico impulsado por organismos como la OMS, ha transformado la forma en que entendemos y abordamos el bienestar humano integral. La salud mental ya no es solo ausencia de trastorno, sino la promoción activa del equilibrio emocional y social, un reto colectivo que continúa vigente en la actualidad.
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com