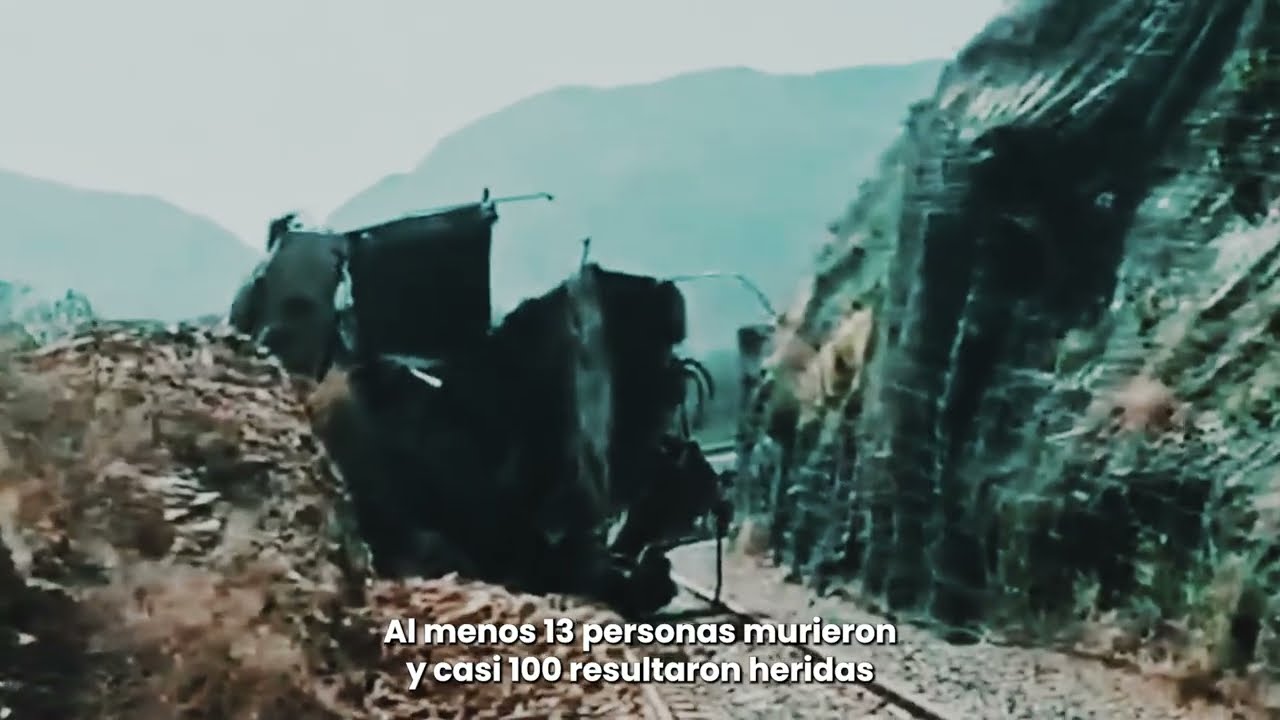Durante siglos, la salud en México ha sido un espejo de nuestras desigualdades, pero también de nuestras aspiraciones más nobles. Desde los rituales curativos de los pueblos originarios hasta las megacampañas de vacunación en el siglo XX, proteger la vida ha sido una tarea colectiva, espiritual, política y técnica. Hoy, el país se enfrenta al desafío de consolidar un sistema de salud verdaderamente justo y universal. ¿Estamos a la altura?
Para Marta Vargas, enfermera en un hospital rural de Oaxaca, la historia no se cuenta en cifras, sino en rostros: “Tengo pacientes que caminan dos horas para llegar al consultorio… y aun así regresan sin medicina. ¿Qué clase de derecho es ese?”. Su testimonio sintetiza el contraste entre lo que se ha avanzado y lo que aún falta por corregir.
De la caridad al derecho: un largo camino
Los pueblos originarios veían la salud como parte del equilibrio entre el cuerpo, la comunidad y la naturaleza. La medicina tradicional, aún vigente en regiones indígenas, no solo curaba el cuerpo, sino también el alma y el entorno. Durante la Colonia, el cuidado quedó en manos de órdenes religiosas que fundaron hospitales como el de San Hipólito (1553) o el de Jesús (fundado por Cortés), marcando el carácter caritativo, pero excluyente, del sistema.
Con la Independencia vino el caos institucional. No fue sino hasta la Revolución Mexicana que el Estado comenzó a asumir la salud como una responsabilidad pública. La Constitución de 1917 reconoció el derecho a la protección de la salud (Art. 4), y décadas después surgirían instituciones clave como la Secretaría de Salubridad (1937), el IMSS (1943) y el ISSSTE (1959), configurando un sistema fragmentado, pero expansivo.
Éxitos innegables: vidas salvadas, esperanza de vida multiplicada
Los avances han sido formidables. En 1900, un mexicano vivía en promedio 30 años; hoy, más de 75. La mortalidad infantil se desplomó de 200 por mil a menos de 15, y enfermedades como la viruela o la polio fueron erradicadas gracias a campañas masivas de vacunación. México se convirtió en referente internacional: participó en la erradicación global de la viruela y envió epidemiólogos a África durante la crisis del ébola.
Estos logros no son anecdóticos. Según datos de la Secretaría de Salud, el acceso a agua potable, la expansión educativa y la mejora en la nutrición han contribuido tanto como las tecnologías médicas. El bienestar, entendido como condición integral, se elevó sustancialmente en el siglo XX.
La deuda pendiente: desigualdad, fragmentación y desabasto
Pero el “promedio nacional” esconde profundas desigualdades. Un joven de San Pedro Garza García tiene una esperanza de vida superior a 80 años. Uno de la sierra tarahumara, apenas supera los 65. Hay estados con un médico por cada 500 personas (como la CDMX) y otros con uno por cada 2,000 (como Chiapas o Guerrero)
La fragmentación del sistema —con múltiples subsistemas (IMSS, ISSSTE, Sedena, Pemex, ahora IMSS-Bienestar, más los servicios estatales)— ha producido duplicidades, huecos y desigualdades. Antes del Seguro Popular, más de 50 millones de mexicanos no tenían más opción que acudir a clínicas saturadas o pagar consultas privadas. Aunque ese modelo aumentó la cobertura, su calidad fue criticada por inconsistencias regionales y falta de continuidad en tratamientos.
A ello se suma la corrupción: desvíos en compras de medicamentos, hospitales fantasmas, contratos irregulares. Como denunció la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 2022 más de 6 mil millones de pesos en el sector salud no pudieron comprobarse. En palabras del economista y premio Nobel Angus Deaton: “La desigualdad en salud no es solo injusta, es un fracaso de políticas públicas”.
Las crisis como puntos de inflexión: del IMSS a Birmex
A lo largo del tiempo, los momentos de crisis han impulsado reformas. La viruela llevó a instaurar las primeras campañas de vacunación en el siglo XVIII. La Revolución generó la necesidad de un sistema estatal. La crisis económica de los 80 motivó la descentralización de los servicios y, más tarde, la creación del Seguro Popular tras el “error de diciembre” de 1994.
La pandemia de COVID-19 fue el recordatorio más reciente de que sin salud no hay desarrollo. La escasez de oxígeno, camas y vacunas en los primeros meses de 2020 puso en evidencia la falta de soberanía sanitaria. Como respuesta, el gobierno inició la construcción de la planta Birmex-UNAM, destinada a fabricar vacunas en México a gran escala.
El reto, como señala el infectólogo Alejandro Macías, “es aprender de la emergencia y no repetir la improvisación. La pandemia nos dejó cicatrices, pero también lecciones sobre la necesidad de integración y preparación”.
La salud como inversión estratégica
Invertir en salud no es un lujo, es una prioridad económica y ética. Cada peso destinado a prevención —vacunas, alimentación sana, chequeos rutinarios— ahorra hasta diez pesos en tratamientos posteriores, según la OMS.
La salud no puede ser tratada como un bien de consumo. “Es un derecho universal”, declaró el delegado vaticano ante la OMS en 2024. No puede haber diferencias abismales en acceso por razones de ingreso, etnia o ubicación geográfica. “La atención médica no debe depender de si cotizas al IMSS o si vives en una zona con buen presupuesto estatal”, opina la doctora Ana Laura Valdés, médica en un hospital público en Veracruz.
Desafíos del presente y futuro: envejecimiento, enfermedades crónicas, salud mental
En las próximas décadas, México enfrentará retos cada vez más complejos:
- Para 2050, la población mayor de 65 años se triplicará.
- El 60% de las muertes ya se deben a enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y cáncer
- La salud mental en jóvenes es crítica: el suicidio es la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años (INEGI, 2024).
- Las adicciones a drogas sintéticas y la violencia constituyen emergencias de salud pública.
En este contexto, el modelo de atención debe cambiar: más prevención, atención domiciliaria, salud comunitaria y uso estratégico de la tecnología. Y sobre todo, integración. No más sistemas paralelos ni ciudadanos de primera o segunda.
El papel de la ciudadanía joven: vigilancia, cultura de prevención y solidaridad
Los Millennials y Centennials están llamados a ser más que pacientes: deben ser vigilantes activos del sistema. Así lo demuestra el movimiento de padres de niños con cáncer, que denunció eficazmente el desabasto de medicamentos. La participación ciudadana —desde redes sociales hasta contralorías comunitarias— será clave para exigir cuentas y promover hábitos saludables.
Como apunta la socióloga Mariana Pedraza: “La salud pública se construye también en el gimnasio, el mercado, la calle. Comer bien, moverse más, hablar de emociones… todo eso es salud”.
Conclusión: curar, cuidar, compartir
La historia de la salud en México es una de victorias civiles, reformas institucionales y retos constantes. Aún hay mucho por hacer, pero también una base sólida desde la cual construir un futuro más justo. Honrar esa historia exige compromiso ético, gestión eficaz y una ciudadanía activa.
Que ningún niño se quede sin vacuna. Que ningún adulto mayor muera esperando atención. Que la innovación científica mexicana florezca. Y que la solidaridad —no el lucro— sea el corazón de nuestro sistema de salud.
Como dijo el Papa Francisco: “Curar, cuidar, compartir”. Ese debe ser el camino. Y ese camino empieza hoy, con nosotros.
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com